El 24 de marzo del 2017 se cumplieron 41 años del inicio de la última dictadura militar, la más sangrienta de la historia del país. Esta crónica recuerda a quiénes no están y a quiénes se tuvieron que ir; 41 años se cumplieron no sólo en la Argentina sino en todo el mundo.
La tarde del miércoles 22 de marzo llegamos a Suiza, más precisamente a Ginebra. El plan previsto incluía la visita a la ciudad y el encuentro con un grupo de amigos. Nos tomamos un moderno tranvía hasta la céntrica Rue de Rive donde combinamos con otro tram que nos acercaría hasta la comuna de Chêne-Bougeries, al este de Ginebra, donde nos hospedaríamos un par de noches. A pesar de la copiosa lluvia, la ciudad nos recibió bien: con un paraguas olvidado sobre el asiento del tranvía.
La mañana del 24 de marzo dejamos nuestra habitación en Chêne-Bougeries para encontrarnos con nuestros amigos, también argentinos, en un punto de encuentro entre Paquis-Mole y Paquis-Temple, frente al precioso Lago Lemán. Recorrimos el centro histórico de la ciudad, visitamos la Isla Rousseau que alberga una estatua al pensador ginebrino, cuyas ideas fueron de gran influencia para la Revolución Francesa, y seguimos camino al otro lado del Ródano.
Encontrarse con amigos y escuchar una tonada familiar, después de estar un tiempo en Europa, nos produjo un regocijo insospechado hasta ese momento. Efímera nostalgia que dosificaría sus dosis a lo largo de todo el día. Era sólo el comienzo.
El grupo reunido era más amplio del previsto. Entre ellos, estaba nuestro anfitrión y su pareja colombiana. Luego de fraternales saludos, abrazos y de comentar cómo había llegado cada uno a Suiza, todos juntos nos dirigimos al departamento a liberarnos del equipaje. En el camino, una amiga nos comentó la historia de su familia, que incluía la de nuestro anfitrión, hijo de exiliados políticos de la última dictadura. Una vez consumado el golpe, el padre de nuestro anfitrión, en ese momento un joven estudiante de la Universidad de Rosario y militante de la Juventud Peronista, pudo arreglar su salida a Suiza, en donde ya había otros exiliados que colaboraban con el ingreso de perseguidos políticos. Cuenta la leyenda familiar que al llegar a la frontera entre Francia y Suiza, compañeros suyos lo estaban esperando con ropa de ciclista y una bicicleta: su pasaporte para ingresar a Ginebra sin levantar suspicacias.
En nuestro trayecto otro argentino se acercó a saludarnos. También familiar de nuestro anfitrión. Luego de darnos una cálida bienvenida dijo “¿Vienen hoy, no?”, con acento bien argento. Había una reunión conmemorativa por los 41 años del golpe de estado llevado a cabo el 24 de marzo de 1976 convocada por un grupo de exiliados políticos de aquel entonces y familiares.
Una extraña sensación me invadió sin advertencia previa. Si bien al momento de comprar los pasajes a Suiza supe que iba a pasar por primera vez en mi vida un aniversario del 24 de marzo en el exterior, lejos de la Plaza de Mayo repleta de gente de todos los años, en ese instante tomé mayor conciencia del contexto en el que me encontraba. No estaba en el exterior un 24 de marzo, estaba en Ginebra, una ciudad que había recibido a centenares de argentinos que escapaban de la barbarie más cruel perpetrada por una maquinaria de terror. No era estar en cualquier lugar del exterior, era un lugar particular. Pero además de la cuestión geográfica, me encontraba con un grupo de personas cuyas vidas habían sido marcadas, como la de tantos otros, de manera directa por las atrocidades de aquellos años. La invitación a ese encuentro conmemorativo fue un orgullo cobijado en mi fuero interior. Sentí la responsabilidad de acompañarlos, de ser uno más, en una fecha tan sensible y especial, para todos nosotros, pero particularmente para ellos.

La mirada se me tiñó de una perspectiva político-ideológica. Era imposible que fuera de otro modo. Si la política y la ideología están presentes siempre, en ese día se presentaban con mayor potencia de la habitual. La alineación de los planetas delineaba acontecimientos . Sólo había que prestar atención. No me fue difícil encontrar en la biblioteca del departamento un compendio de textos de Marx, la foto de un joven Che Guevara sonriente en un aparador o unas originales matrioshkas (las vulgarmente conocidas como mamushkas) peronistas: empezando con la figura mayor de Juan Domingo Perón, seguido por la figura de Evita y continuando con las figuras de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
La constelación de ideas de aquellos jóvenes de la década del setenta amalgamaba en una operación sincrética su lectura del ideario peronista a la luz de la influyente revolución cubana con la recepción de las ideas marxistas en América Latina. Había una cohesión singular, más o menos elaborada, un dialogo entre pasado y presente que lograba articular personajes, ideas y sucesos; y no sólo una continuidad cronológica de carácter histórico.
Esa conjunción temporal se materializó en una foto pegada detrás de la puerta de entrada: la foto de una mujer, una dirigente política, social e indígena, detenida en enero de 2016. La imagen es el rostro de una presa política actual y su liberación está avalada por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos como Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, Agrupación HIJOS, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Amnistía Internacional, la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el director de la organización Human Rights Watch, entre otros. Más allá de la coyuntura política actual que llena de contenido el significante “presa política” de acuerdo a mezquindades del quehacer político, la foto de Milagro Sala enlaza la cuestión sobre la temática de derechos humanos. La línea entre pasado y presente se difumina para demarcar algunas cuestiones universales. Esa lucha que sigue vigente, no se circunscribe a ese suceso tristemente fundacional del bloque histórico conformado a principios de 1976, sino que aquel trágico hecho instituyente es el punto de partida para algo más grande, perenne, incesante y amplio. Del horror nació una subjetividad política dispuesta a arriesgar todo en defensa de los derechos humanos, ya sea en el contexto de una feroz dictadura o en el marco de una democracia liberal burguesa. Ayer y hoy. Siempre.
Sobre la mesa del living había algunos folletos de la reunión cuyo título rezaba “Memoria, Verdad, Justicia” y a continuación “41 Années du coup d´etat civique-militare. 24 mars 1976 – 2017”. En el folleto original, todo ello en mayúsculas. El resto del texto informaba las actividades previstas en la reunión y estaba escrito totalmente en francés, la lengua predominante en la suizofrancesa ciudad ginebrina. Las actividades previstas incluían la proyección de documentales sobre las Madres de Plaza de Mayo, historias sobre nietos recuperados, la reproducción de la conferencia de prensa de Estela de Carlotto cuando anuncia que encontraron a su nieto, el número 114° en ese momento, además de la participación de un poeta y un grupo de folklore argentino. La cita, a las 18.30 horas, “entrée libre et gratuite”.
El volante preanunciaba: “poésies, musique, alfajores, empanadas, vins, fernet”. La lengua francesa dominante no lograba domesticar las empanadas, los alfajores y el fernet. Argentina se sintetizaba en la gastronomía local, ese placer tan nuestro como el fútbol. Y así fue. Las empanadas reinaron, los alfajores de maicena fueron celebrados y cada bocado fue acompañado de fernet con coca y hielo. La situación evocaba a la lejana Argentina. Pero el efecto era aún más complejo, y se manifestaba muy claramente en esa dualidad lingüística. En el pasaje del francés al español-latinoamericano-argentino casi instantáneo, sin mediar por un razonamiento que organice en que lengua expresarse. Una frase podía comenzar en francés, seguir en un español perfecto, intercalar un lunfardo bien porteño y proseguir con un delicado y minucioso francés nuevamente. Y viceversa. Las barreras idiomáticas habían desaparecido (para los locales). Reflejo de un habitus que combina elementos latinoamericanos y europeos, argentinos y suizofranceses: remeras de la selección nacional con la 10 de Messi, el hábito de colarse en el tram o el perro de nombre “gaucho” armonizaban perfectamente con preocupaciones por la burocracia europea en Bruselas o las próxima lecciones en los Países Bajos como en Francia. Esa “nueva subjetividad” pareciera que les permite, a los integrantes de la comunidad suizoargentina, coordinar modalidades típicas de ambos lugares de manera más o menos armoniosa según cada caso, desarrollando una suerte de viveza criolla con acento francés.
La comunidad de argentinos, muchos de ellos probablemente nacidos en Suiza, ha logrado integrarse a la comunidad local. Esa mancomunidad les ha permitido una doble pertenencia a ambos lados del Atlántico. Hay una construcción de subjetividades complejas que logra incorporar elementos identificables tanto con lo típicamente argentino como con lo suizofrancés. Desarrollan identidades amplias y permeables a la idea de sentirse pertenecientes a ambos lugares simultaneamente. Ni de “acá” ni de “allá”, de ambos.
Al ver, nuevamente pero esta vez con una especial compañía, la conferencia de prensa de Estela de Carlotto anunciando la recuperación de su nieto (Guido) allá por 2014, la sensación fue que el tiempo se había hecho trizas. Esa representación imaginaria de los “nietos recuperados” como niños que parecieran haberse congelado en el tiempo a la edad en que fueron apropiados, había estallado en mi mente justamente en la cite du temps. Estaba compartiendo esa conferencia con personas de esa misma generación, ahora adultos, pero que habían tenido la suerte de que sus padres habían logrado exiliarse.
En esa mixtura de sensaciones e impresiones lentamente fue transcurriendo la velada en donde el destino nos reservó un lugar sin previo aviso. Volvimos caminando las calles de una ciudad durmiente con la seguridad de haber compartido una experiencia enriquecedora. No hacía falta comentarlo entonces, resulta interesante escribirlo ahora para que este recuerdo no se pierda en los laberintos de la memoria. Que el paso del tiempo no desgaste las sensibilidades de nuestra historia, de nuestro pasado y de nuestro presente.
 Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.
Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.


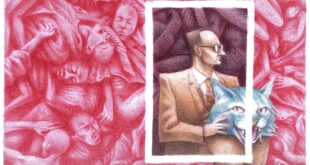


Excelente artículo