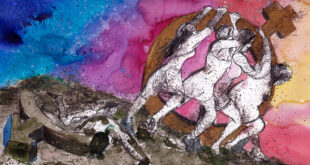¿Qué relación puede haber entre un capítulo de Black mirror, las últimas elecciones primarias en Argentina y la ruptura del concepto tradicional de identidad? En esta nota Gabriela Puente analiza estos fenómenos y su vínculo con el caos de la proliferación de imágenes producidas por la IA. Ilustra Tano Rios Coronelli.
Joan es horrible
Vivimos en tiempos de una proliferación caótica de las imágenes, la tecnología de la época así lo impone. Diversas plataformas como Tik Tok y YouTube nos bombardean con el fenómeno de los shorts.
Un short lleva a otro short y así hasta el infinito. Esto impone una especie de continuidad entre uno y otro a partir de una misma estética estandarizada con filtros. Todos, todas y todes, de cualquier franja etaria imaginable, se exponen ante el masificado Aleph del celular, usando los mismos maquillajes e indumentaria, visitando los mismos lugares, dando los mismos consejos de seducción y elaborando las mismas recetas una y otra vez. Una proliferación de movimientos y gestos copiados hasta el hartazgo, todos a idéntico tempo, como si se tratase del mismo cuerpo adiestrado por los movimientos mecánicos de una marcha militar, pero al ritmo aggiornado de lo digital.
El primer capítulo de la sexta temporada de la serie de Netflix, Black mirror, nos sumerge en este fenómeno (virtual) en que distintos niveles de realidad se van superponiendo caóticamente. Se narra la historia de Joan, una mujer que despide a sus empleados sin ninguna corrección ética o mínimo de empatía, que le es infiel a su pareja y que quizás siga amando a su egocéntrico ex novio. Joan es desconsiderada, procaz, pusilánime, es, en pocas palabras, una persona horrible, no más que el grueso de la humanidad. Pero Joan es expuesta. Un día descubre que su vida es replicada a la letra y casi en tiempo real por una serie de streaming. Una miríada de pantallas expone hasta el momento más íntimo y vergonzoso de la vida de Joan. Y su mundo se resquebraja, su identidad también, ya que Joan no es meramente expuesta a la usanza de los realities del siglo XX, ella es replicada, en diversos metaniveles de realidad, hasta el punto en que hablar de una Joan original se torna inadecuado.
Ya la literatura de principios y mediados del siglo XX imaginó este fenómeno que hoy estamos experimentado en carne propia, o en lo que queda de ella. En la década de 1940, Adolfo Bioy Casares escribe “La invención de Morel”.
El protagonista naufraga en una isla desconocida; una compleja maquinaria llama su atención, comprueba con extrañeza que es activada por el movimiento cíclico de las mareas, luego comprueba también que esa máquina es, a la manera de un cinematógrafo, capaz de reproducir copias fieles de cualquier objeto.
Habita en la isla una mujer, el protagonista se enamora de ella; con angustia descubre su naturaleza de imagen, proyectada por la máquina de la isla, pero decide no resignarse a perderla. La observa, se acerca a ella, memoriza sus movimientos hasta que puede anticiparlos y acoplarse a estos. De a poco logra una cabal simulación, que con el tiempo toma la apariencia de una conexión enamorada. Pero, la existencia del hombre se marchita, la de la mujer permanece incorrupta; él perecería en esa isla, mientras que ella continuaría replicando sus exquisitos gestos una y otra vez por toda la eternidad. Fue entonces cuando, movido por la pasión más irreprimible, el protagonista decide dar un salto cualitativo; transformándose en lo mismo que el objeto de su amor: una imagen, una copia. Se filma e inserta a sí mismo en la filmación de la isla, así se activa finalmente el simulacro. La perfección virtual de este amor exige un sacrificio de sangre: la destrucción total del cuerpo.
La identidad es horrible
El término “identidad” proviene del latín idem que significa “lo mismo”, algo así como los rasgos propios de un individuo que lo diferencian de cualquier otro. El cuerpo, o las diversas corporalidades tienen un papel primario en este tema.
En el caso de la serie de Netflix, la subjetividad de Joan deviene un número, para poder ser identificada debe ser numerada; Joan 1 viene antes que Joan 2 y 3. Pero esto no debe confundirnos y llevarnos a identificar a Joan 1 con la verdadera Joan, sino que ésta es también una réplica ficticia.
La imagen se desprende, así, de la noción de identidad; y ésta última estalla en un número infinito de cuasi sujetos, que, como meros replicantes, pueden ser nombrados a partir de un número.
La densidad de una vida deviene en un cúmulo de hechos dispuestos en serie, en múltiples series, que pueden ser cortadas y reacopladas indefinidamente, algo parecido a las líneas de montaje del antiguo capitalismo industrial, modernizadas mediante la digitalización. Entre tanto corte y duplicación, el producto final de la identidad se pierde, para luego ser comprada en el mercado.
Parafraseando a Walter Benjamin en sus estudios sobre “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, podemos afirmar que en tanto que la imagen adquiere algo parecido a un carácter ontológico, la identidad, la subjetividad o, en pocas palabras, la persona va perdiendo su aura, aquello que le otorga su unicidad y la originalidad que la hace diferente a las demás.
Pero toda acción genera una reacción, todo poder una resistencia; y es así que, quizás gracias a obras de ficción como “Joan es horrible” y otras, actores y guionistas de Hollywood fueron alertados del uso de la IA y de las nuevas formas de expoliación; ya que, ante la difusión de la IA generativa, los grandes estudios cinematográficos hollywoodenses intentaron comprar, de una vez y para siempre, los derechos de los actores sobre su propia imagen, para poder reproducirla una y otra vez en diferentes productos sin necesidad de pagar un salario.
Pero como adelantamos, todo poder genera resistencias, y acorde al panorama actual, parte de esta resistencia provino del ámbito de la ficción, en este caso de una actriz, Fran Dresher, protagonista de la serie de la década de 1990, “La niñera”, y directora del sindicato de actores de los EEUU, quien fue la voz más cantante y sonante que se alzó contra este fenómeno.
¿El futuro es horrible?
En nuestras tierras llamadas en honor a un metal, en Argentina, vivimos nuestro propio momento de proliferación incontrolable de la imagen y obsolescencia del cuerpo.
Los shorts difundidos tanto a través de medios masivos de comunicación, como de las redes sociales, aún más masivas que los primeros, permiten el ascenso del primer candidato replicante, Javier Milei. A partir de sus discursos de corte mesiánico, el candidato afirma exultante que viene a acercarnos la libertad plena de la más pura posibilidad, virtual y abstracta. Trae en sus manos una teoría incorrupta, alejada de los bajos fondos de la materia, del hambre, de la miseria y las desesperaciones del cuerpo, que la política tradicional tampoco ha podido saciar.
Por su parte, muchos de sus votantes aseveran que éste es el candidato de gris que los augures vaticinaron, quien nos llevaría hacia la nueva tierra prometida más impoluta y menos poblada que la real.
¿Será él quien finalmente nos permita reinsertarnos en la línea de montaje del mundo, de las series que pueden desprenderse de toda organicidad?
Libertad de lo virtual, de la desmaterialización del mundo, libertad incluso de vincularse con el cuerpo propio como si de un stock disponible se tratase, desmaterialización posmoderna del cuerpo sin órganos, vendidos al mejor postor.
Sin embargo, muy por el contrario de lo que se propone, esta especie de virtualización de la experiencia, esta posibilidad de que la imagen se libere del cuerpo, anuncia tiempos venideros de explotación más plena. Y si este proceso continúa acelerándose puede llegar el punto en que nos percatemos con pavor de que ya no queda nada vital que pueda funcionar de soporte.
Bibliografía
Benjamin, W. (2003). La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, México D. F. :Ítaca.
Biosca I Bas, Antoni, “Mil años de virtualidad: origen y evolución de un concepto contemporáneo”, en Eikasi, Revista de Filosofía, año V, 28 (septiembre 2009). http://www.revistadefilosofia.org.
Bioy Casares. A. (2005). La invención de Morel, Buenos Aires: Emecé.
 Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.
Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.