Juan y Emilia van a Brasil de vacaciones. Y vuelven. Un cuento o una crónica de viaje.
«Sin embargo, como queda dicho,
ninguna teoría de la vida
parecía tener la menor importancia
en comparación con la vida misma»
Oscar Wilde
Bajaron del avión y atravesaron pasillos largos que parecían interminables. Hicieron los trámites migratorios, cambiaron dólares por reales a una tasa más bien desfavorable, recogieron las valijas y salieron. Estaban oficialmente en Río. La gente hablaba mal español o directamente no hablaba. Algo se estaba construyendo en el interior del aeropuerto y el ruido de un taladro, o de varios taladros, rebotaba en las paredes blancas, limpias, y se amplificaba con el eco. Se sentaron en unas sillas plásticas, un poco incómodas, a esperar a la combi sin cambiar más que unas palabras. Alguna media sonrisa que quería ser cómplice, apenas. La combi los iba a llevar a Buzios.
Palpándose los bolsillos, Juan se dio cuenta de que se había olvidado el documento en la casa de cambio. Salió corriendo. Emilia lo vio correr y lo esperó. Juan tardó media hora. Cuando apareció de vuelta, Emilia ya tenía el documento. Se lo había dado un policía.
No hacía calor ni frío. Antes de volver a la combi, miraron el paisaje alrededor del centro comercial avejentado. Era la única parada antes de llegar, un lugar convenientemente situado en el medio de la nada, donde habían comprado unas galletitas y dos botellas de coca. Se detuvieron un rato en el estacionamiento y miraron juntos los montes verdes, el cielo gris y enrarecido, la ruta agrietada, los autos con patentes amarillas, cubiertas de óxido, y, finalmente, el edificio donde recién habían estado perdiendo el tiempo. Miraron la selva y la chatarra y ninguna de las dos cosas les interesó.
Cuando se cansó de mirar o de fingir que miraba, Juan abrazó a Emilia. Le apretó un hombro y le pidió que le sacara una foto al lado de una palmera enana. Era una entre varias otras palmeras en hilera que había en el estacionamiento y que crecían por sí solas. Nadie se ocupaba de ellas desde hacía años.
-Mirá lo que es esta palmera.
Juan posaba. Emilia le contestó sonriendo. Sacó la foto en automático y después se la mostró en la pantalla reducida de la réflex. Juan se vio a sí mismo en miniatura: sudado, levemente panzón, ojeroso tras siete horas de viaje y perfectamente enfocado, agarraba la hoja de una palmera con una mano mientras llevaba la otra a la cintura como si fuera un conquistador español. Emilia tenía los ojos distraídos en cualquier parte y la boca plegada, inexpresiva, muy cerrada.
-Borrala, Emi, salí como el culo.
-Igual vamos a sacar un montón.
Juan besó la boca cerrada y Emilia se dejó besar.
La posada estaba lejos del centro, en la cima de un morro. La atendía un matrimonio de brasileros. Apenas llegaron, los recibieron con unas caipirinhas y unos panes caseros en la habitación que habían reservado. Les preguntaron si era su primer viaje juntos, desde hace cuánto eran pareja. Emilia se ocupó de responder.
Juan comió brutalmente. Emilia se contuvo. Desde el balcón, ahí sentada con los brazos apoyados en la mesita de madera, miraba la montaña y las casas de tejas, el mar y el cielo gris.
-¿No vas a tomar, Emi?
-No me gusta esto.
-Dejate de joder, estamos en Brasil: es una caipirinha.
-No, Juan. No jodas.
Hacía un poco de frío ahora, pero estaba anunciado que el clima iba a mejorar. Juan se había fijado en internet. Era crucial que viniera el calor para aprovechar las playas. Por las dudas, revisó otra vez. Mañana, veintiséis grados, parcialmente nublado con probabilidad de mejora hacia las tres de la tarde. Una brisa mojada había empezado a rozarlos.
-Qué lugar increíble, ¿no?
-Sí, la verdad que sí.
-Sí. Nunca había estado en un lugar como este.
-Podemos ir a caminar ahora un poco, a recorrer.
-Dale. Preguntemos qué playa nos queda más cerca. La habitación está muy bien, ¿no?
Consultaron a la dueña de la posada. Según ella, la playa más cercana se llamaba Dos Amores y era chica, linda, de piedras. La leyenda era que dos amantes se habían suicidado ahí, pero nadie sabía bien por qué. Juan dijo que debía ser un relato para turistas. Llegaron en quince minutos y se quedaron una hora, viendo cómo las olas rompían contra las piedras más grandes y la espuma iba y venía por la orilla. Sacaron fotos, se abrazaron, intentaron unos besos mientras resistían el viento, sentados, y después volvieron, un poco antes del atardecer, con más frío que antes.
Al día siguiente, cenaron en un restaurant caro del centro, frente al mar. Después caminaron por la rambla, se dieron la mano por un instante. Y se soltaron.
Cuando por fin el clima mejoró y se pudieron meter en el mar, Emilia sonrió. Le pidió a Juan que la fotografiara. Tenía puesta una bikini celeste. Juan, una malla corta y rosada. Nadaron desde la orilla hasta a una roca que quedaba a doscientos metros y que estaba carcomida por el agua. El cuerpo de Emilia había empezado a tostarse con los escasos rayos del sol, pero el de Juan seguía intacto, blanco, demasiado blanco. Superaron sin esfuerzo la distancia y subieron a la piedra. Emilia se cortó, apenas, un pie cuando pisó un vértice filoso y quiso volver inmediatamente a la orilla. Juan la siguió, de nuevo, en el agua, braceando y pataleando con fuerza, pero sin precisión ni estilo. Ella tenía más resistencia que él.
De regreso a la posada, apenas mojados, Emilia les sacó fotos a unos pájaros negros que se lanzaban al agua como proyectiles. Intentaban cazar algo. O eso pensó Juan al principio. La bandada revoloteaba sobre ellos y después bajaba. Emilia sacó más de treinta fotos con un mecanismo especial de la cámara: modo animales. Juan los miraba fijamente, mientras tanto. Quería entender. Eran largos, cuervos largos y flacos, con un plumaje intensamente negro, dándose una y otra vez contra la superficie del mar. A Juan le pareció que estaban tratando de matarse o que estaban aburridos. No dijo nada.
Al rato, estaban tirados en la cama. Juan quiso abrazar a Emilia. Emilia no quería que la tocaran. El juego, la puja física, duró muy poco. Los dos estaban cansados. A ninguno de los dos le importaba mucho ganar o perder. Juan cedió primero. Puso netflix y miraron Downtown Abbey.
Salieron a recorrer con la dueña de la posada. Subieron y bajaron colinas hasta llegar a otra playa rocosa. Según la dueña, habían muerto varios pescadores ahí, por no haber respetado la ley del mar. A Juan le pareció ridículo lo de la ley del mar y preguntó cuándo había muerto el pescador y la posadera no supo contestarle. La dejaron ahí, esperando, y escalaron solos las piedras, hasta llegar al punto más alto. Las olas golpeaban bastante fuerte pero no tenían miedo. Emilia nunca temió la muerte. Y para Juan era una posibilidad completamente abstracta, como una figura geométrica. Ahí, sobre la roca gigante y débil, que podía derrumbarse en cualquier momento, Juan tomó de las manos a Emilia y le sonrió. Ella también sonrió.
-Qué raro que estemos acá.
-Bueno, era una promesa.
-Sí. Estoy contenta.
-Yo también.
Se besaron. La boca de Emilia estaba seca. Juan sudaba mucho. Bajaron y siguieron el recorrido.
Fueron a una playa lejana, de arena, cuando el sol se impuso. La playa se llamaba Tartaruga. El camino era largo. A Juan le gustaba caminar y le gustaba que el sol le pegara, duramente. Emilia quería, otra vez, fundirse en el agua, en la arena, en el calor, ahí.
Cuando llegaron, tendieron los pareos y se tiraron. Juan acarició, levemente, la espalda de Emilia por un rato, rascándola, pero se detuvo cuando percibió la falta de respuesta, la persistencia muerta en esa posición, el deseo unívoco de que el sol la calentara y nada más de los días anteriores. Miró el horizonte o no miró nada. Se miró las manos, después. Pensó que eran chicas. Eran más chicas que las de Emilia, incluso. Nunca había pensado en el tamaño de sus manos. No le gustó pensar en eso. Pero siguió pensando y siguió pensando y por eso corrió y se zambulló de cabeza y nadó, nadó un rato largo, abriendo los ojos debajo del agua, dando vueltas en círculos hasta perder el aliento y las ganas de moverse y quedarse ahí, tendido, en la superficie, la sal quemándole los párpados.
Cuando salió, respirando con dificultad, con una mano sobre la panza hinchada, caminó a tientas sobre la arena y las piedras resbaladizas, un poco cegado por la luz. Y descubrió a Emilia en la misma posición de antes, apenas pudo ver. De lejos, observó su cuerpo y su quietud y se miró las manos. Le miró después la espalda bronceada, la cola firme, las piernas flacas.
Siguió caminando.
Jugaron al truco cuando ella se despertó. Varios partidos. En general, ganaba Emilia. Después del tercero o del cuarto, ella fue sola al mar y estuvo ahí quieta, también. Juan la esperó hasta que se dio cuenta de que iba a tardar, mucho. Se fue a juntar caracoles y piedritas, mientras tanto.
Juan salió al balcón, con un libro de Calvino. Fingió durante algunos minutos que leía, aunque apenas podía ver las páginas con la luz tenue que colgaba de un farol. Después volvió adentro. Intentó abrazar a Emilia en la cama, cubrirla con sus brazos y atraerla, apretarla contra su cuerpo, pero Emilia persistía en su sueño o en la simulación de su sueño. Antes le había dicho que estaba cansada. Ahora directamente no contestaba. Juan salió otra vez con el libro de Calvino: Si una noche de invierno, un viajero. Leyó, verdaderamente, una parte del prólogo. Cuatro páginas y cortó. Se quedó mirando la negrura como si en la negrura hubiera algo. Después se acostó, sin siquiera tocar a Emilia, destapado.
-Juancis.
Silencio.
-Juancis, no te pongas malo. Vení y dormí conmigo.
Emilia lo abrazó y Juan se dejó abrazar. Se durmieron.
Pagaron un tour y fueron a Arraial do Cabo. En el micro y después en el barco, el guía no paró de hablar. Cuando llegaron a la playa de arenas blancas, nadaron un poco, solo un poco, con snorkel. Vieron peces de colores, caracoles, peces grises. Los snorkels funcionaban mal.
En la orilla, Juan empezó a enterrar a Emilia en la arena. Emilia se reía. Juan se alegraba con la risa de Emilia. La enterró hasta que solo quedó su cabeza visible, como una planta extraña brotando de la tierra. Entonces Emilia empezó a hacer muecas y Juan se rio más y Emilia se contagió de la risa de Juan y Juan la fotografió.
Le pidieron después a una vieja gorda con sombrero que les sacara una foto, juntos, abrazados, cuando Emilia volvió del mar. Los dos sonrieron realmente y Juan tomó a Emilia por la cintura, casi con naturalidad. Estuvieron caminando por la playa, conversando, alegres, burlándose de algunos amigos en común, más o menos por una hora, hasta que el guía apareció y les reclamó que volvieran al barco.
Juan se olvidó en el micro una bolsa plástica llena de arena blanca de Arraial. A Emilia le molestó. No dijo nada.
Fueron a comer en otro restaurant del centro. Juan dijo te amo y Emilia sonrió. Regresaron en un taxi. Cuando se metieron en la habitación, Emilia se tiró inmediatamente en la cama y hundió la cara en la almohada. Juan agarró el libro de Calvino y se acostó al lado. El libro duró dos o tres segundos entre sus manos. Lo dejó casi inmediatamente en la mesa de luz. Miró la pared como había mirado antes la negrura.
-¿Qué te pasa, Emilia?
Emilia no contestaba.
-No entiendo. Si pudiera bajarte la luna, te la bajaría. Ahora estamos acá y no entiendo ¿Qué querés que haga?
Emilia levantó la cabeza. Tenía la boca apretada y las facciones completamente inexpresivas. De pronto, la quietud de la cara se rompió.
-No sé, Juan, no sé, no sé, no sé.
Juan la abrazó y le dijo que no llore.
-A veces pienso que no puedo ser feliz con nada, ni con nadie. Soy como un tumor, un agujero negro que se traga las cosas.
-No digas eso.
-Ojalá pudiera decirte qué pasa, pero no sé, no sé.
-No importa.
Estuvieron así, abrazados, Juan mirando la pared como se mira cualquier cosa, hasta que Emilia se calmó y lo besó, largamente, con la boca húmeda y caliente, con ganas, por primera vez húmeda y real. Después del beso, ella se levantó, fue al baño. Juan se quedó esperando, hasta que salió y se abrazaron de nuevo.
-Me alegra que hayamos hablado. Ahora me siento mucho mejor.
-Me alegra que estés mejor.
El beso fue más largo, esta vez, hasta que se desnudaron y el contacto se volvió gemidos y movimiento físico y crueldad y alegría y sudor. Esa noche durmieron bien.
Volvieron a Río. Caminaron por Copacabana, por Le Bron. Tenían poco tiempo para conocer e intentaron aprovecharlo. Pasaban muy poco tiempo en el hotel, solo para dormir. Subieron al Pão de Açúca y ahí sacaron más fotos. Era una montaña bastante alta, que superaba las nubes. Cuando volvieron de esa excursión, Juan se puso a mirar todos los caracoles que había juntado y a recordar con Emilia la reciente anécdota del cangrejo amarillo y raro que habían visto en Ferradurinha, y la vez que habían andado en kayak casi en mar abierto, y lo que habían hecho el día anterior, luchando contra las olas fuertes e intensas de las playas de Río, y la vez que los perros la habían atacado en Buzios y él le dijo que se quedara quieta y no pasó nada. Emilia asentía, sonriendo, y le acariciaba el pelo.
La última noche, antes de volver: Emilia sentada sobre Juan se agitaba y se abrazaba a sus hombros todavía blancos, intactos, anchos, respirando ruidosamente. Casi todo el cuerpo de Emilia estaba tostado por el sol, aunque el clima no los había favorecido. Hasta la cola había tomado por completo el color bronceado y no lo perdería por algunos meses. Juan podía vérsela desnuda, encima suyo, rebotando, también ahí abajo blanco e intacto, a pesar de la piel tostada de ella, que se imponía, en un espejo de la habitación, veía las manos chicas aferrándose a la carne dura de las nalgas y a la imagen de esa carne reflejada, y se veía a él mismo aferrándose con los ojos y con la memoria a todo eso: a su cara, al cuerpo flaco y estilizado de Emilia, al calor, a su barba incipiente, a sus ojos incipientes, a algo que había pasado hacía muchísimo tiempo y que sin embargo permanecía.
-No me arrepiento de haber hecho este viaje, Juancis.
Una semana después, Emilia le regaló a Juan un señalador dibujado, con tortugas y palmeras y salamandras y un corazón. El señalador decía también en su reverso: «Sin embargo, como queda dicho, ninguna teoría de la vida parecía tener la menor importancia en comparación con la vida misma”. Una semana después de esa semana después, Emilia dejó a Juan y volvió con Franco.
Juan usa el señalador, a veces, o dice que lo usa.
 Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.
Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.
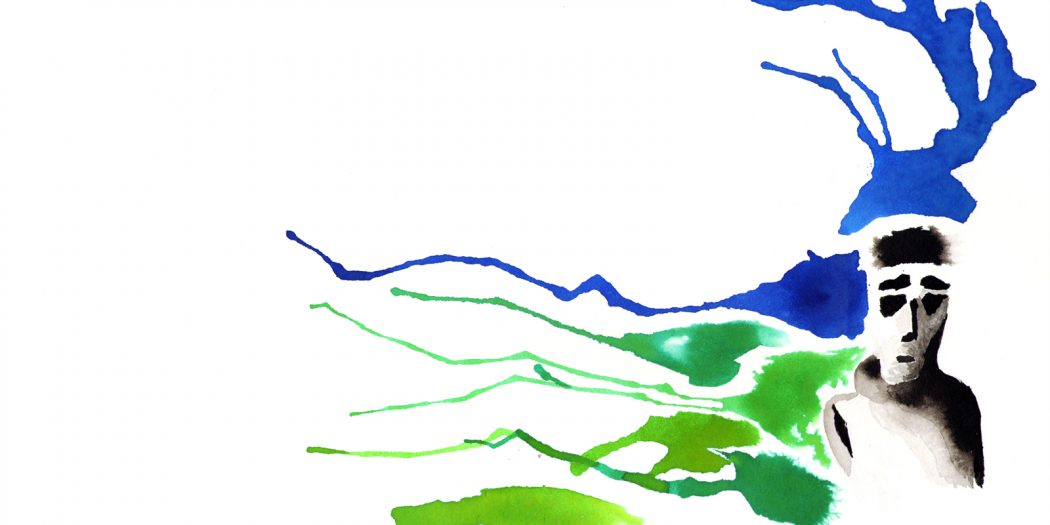


Muy bueno, atrapa desde el principio,y ese es el mérito de un cuento: tiene unos segundos, las primeras líneas para atrapar al lector y engancharlo. Tiene una extraña atmósfera triste, no amenazante,ni siquiera llega a ser premonitoria, aunque uno se da cuenta de que algo no anda bien entre esos dos. Juanci mira a Emilia desde el pasado que aún no llegó, aún cuando está con ella ahí, en medio de un viaje soñado, sin más que hacer que disfrutar el hecho de estar juntos. Esa es la sensación que me provocó: él la siente perdida desde mucho antes, y no sabe cómo luchar por ella.No sabemos porqué, sólo podemos intuirlo, y esto es lo que más me interesa en un cuento, que me deje espacio para la imaginación. Nadie me ha pedido una crítica, pero quiero decir todo lo que me parece: hubiera ganado más en tensión ( para mi gusto, claro), si el final hubiera seguido tan abierto como toda la trama. Más allá de esto que es una opinión absolutamente subjetiva: lo disfruté. ¡Muchas gracias!