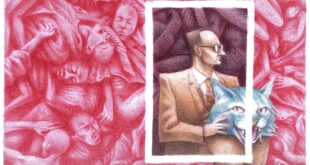Gabriela Puente realiza un cruce analítico entre el tango y las formas en que el tiempo se manifiesta. Un recorrido por las distancias físicas, temporales y corporales que atraviesan a ese baile. Una danza que intenta asir un pasado esquivo y lejano. Sus orígenes y su evolución en una ciudad bien porteña y distante. Ilustración de María Lublin.
Buenos Aires es un lugar donde se patentizan las distancias; una ciudad con pasado y destino de puerto a la que todo parece venirle desde la lejanía -ya sea exterior o interior-.
Para Martínez Estrada: “Buenos Aires no tiene noche sino la que le llega desde la inmensa Pampa. Parece penetrarla desde los barrios suburbanos, a través de las calles interminables, semejantes al sueño que comienza en las extremidades de los miembros cansados”. (1986: 217). Pero recordemos también que la Pampa no es sólo un lugar físico sino, sobre todo, pasado y barbarie que retorna.
Quizás sea el tango la manifestación artística que, en estas tierras, haya podido dar cuenta más cabalmente de este sentimiento tan porteño de la distancia.
Blas Matamoro afirma en su libro La ciudad del tango que, a partir del yrigoyenismo, hubo una especie de acuerdo entre la plebe y las clases aristocráticas.
Este pacto permitió el acceso de los más rezagados a lugares de poder, y otorgó derechos antes impensados. Pero, a la vez, implicó también la aceptación, por parte de las clases populares, de determinadas reglas de un juego que, en cierta medida, les era ajeno.
Paralelamente, el tango salía de la clandestinidad y oprobio moral de su origen prostibulario para convertirse tanto en la música del barrio como en el baile selecto de las casas señoriales. Así, el tango tiene un origen doble, el del burdel y el del pacto utilitarista. Y por pudor, se distanció de ambos, ocultándolos.
Sin embargo, hay un origen que se niega a morir. Y es así como aquel tiempo negado de lupanar, de sur y orillero retorna. Nuevamente, Martínez Estrada ve en el tango el regreso de aquella incivilidad llamada Pampa.
La noción de la barbarie, concepto omniabarcador y repetitivamente aplicado en numerosos análisis sobre el pathos nacional, reaparece con toda su fuerza. La existencia de un destino trágico, la muerte, la pérdida de un áureo pasado heroico y feliz, son los condimentos bárbaros que se entremezclan en las letras de tango.
También la forma del tiempo retorna, un pasado que no logra morir y que se convierte en un automaton con su propia temporalidad y reglas que regulan el regreso.
Todo esto se exhibe en el tango bailado. La pareja dibuja con los cuerpos el recorrido de ese retorno que no puede cambiar ni apropiarse. Los bailarines devienen una deidad bifronte cuyas caras no se oponen sino que se encuentran frente a frente y se anulan en la mirada mutua. Martínez Estrada reduce el tango al baile, a una danza animal. Danza siempre carente de letra, dado que los animales, como los autómatas, son privados de todo lenguaje.
Dicho baile se reduce a una inmóvil rigidez de la cintura a la cabeza; y, así, el tango se convierte en una maquinaria que existe más allá -incluso podríamos decir a pesar- de los individuos.
El tanguero de décadas pasadas baila con la vergüenza de quien tuvo que doblegar su voluntad y su deseo. En una realidad que se escapa, e impotente para apropiarse de ella, el sujeto encarna en la danza la fallida voluntad del progreso que se anula a sí misma vuelta tras vuelta. Esta es la danza de quien se mueve una y otra vez, trazando tan sólo círculos en el suelo.
Sin embargo, a esta visión mecanicista del autor de Radiografía de la Pampa podemos responder, parafraseando a Espinosa, que nadie sabe lo que puede un cuerpo.
Los griegos vivían el despertar de un súbito y ferviente deseo durante las luchas cuerpo a cuerpo en los gimnasios. Y, en el campo de batalla, sin la mediación de armas sofisticadas, la guerra abría al individuo al destino communis del ciudadano. Sus antepasados homéricos veían la posibilidad de acceder, en el acercamiento físico de la batalla, a un nivel más íntimo de conocimiento.
También en estas tierras al sur, en la Pampa, existió esta visión heroica de la guerra. En esta misma línea, Borges escribe que Tadeo Isidoro Cruz comprendió su destino “mientras combatía en la oscuridad (mientras su cuerpo combatía en la oscuridad)” (2007: 675). La comprensión consiste en asumir que lo más propio que tenemos, el destino personal, es siempre la repetición de algo que le pasó a otro. Sólo en la intimidad del vínculo con el otro, la noción de destino adquiere su carácter colectivo.
El tango no adolece de la anterior característica, también en las contiendas entre compadritos aparecen elementos de tragedia y heroísmo. Incluso quizás entre los cuerpos entrelazados al son de un tango, se dé una vedada batalla de distanciamientos, apropiaciones, consentimientos y lucha entre los bailarines. Esta intimidad y acercamiento de los cuerpos, mediante el duelo -o el amor-, le devuelve al tango su dimensión más sublime.
Por último, el tiempo del tango no es nunca el del retorno sino, más bien, el de la pérdida. La forma de este tiempo es lineal y unidireccional -como el progreso-; lo cual impide la regresión. En el tango “Yira yira”, por poner un ejemplo, el mundo gira sin cesar, mientras el tiempo pasa y se pierde en un derrotero eterno. Cada giro nuevo ahonda el alejamiento de algún paraíso perdido para siempre.
Y, si no hay vuelta al pasado, es porque éste no es un locus determinado, sino la dimensión del tiempo que, como el futuro, evita el colapso total en un presente omnímodo. Así, es también el horizonte organizativo de la experiencia.
Pese a todo, el pasado toma las dimensiones de un vórtice que todo lo atrapa. Y, lejos de sentirse como una dimensión temporal entre otras, puede ser concebido como la esencia misma del tiempo, dado que el destino de todo suceso es convertirse en irrecuperable pasado. El tango, por tanto, está destinado al fracaso.
Pero es justamente en ese fracaso donde reside su potencia más plena. En su intento por la reapropiación del pasado, que no busca anular la distancia ni evitar la pérdida. Quizás sea por eso que aquí, en el sur, aún resuena cíclicamente su cadencia.
Bibliografía
Borges, Jorge Luis. “Biografía de Tadeo Isidoro Cruz”, en Obras completas I, Buenos Aires, Emecé, 2007.
Martínez Estrada, Ezequiel. Radiografía de la Pampa, Buenos Aires, Hispamerica, 1986.
Matamoro, Blas. La ciudad del tango, Buenos Aires, Galerna, 1969.
 Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.
Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.