Víctor Hugo Saldaño, el único argentino condenado a la pena capital en Estados Unidos, lleva la mitad de su vida esperando la inyección letal en el corredor de la muerte de Texas. Preso de su salud mental y ajeno a los hechos mundanos, se apaga lentamente mientras sus abogados batallan para revertir una condena fundada en el racismo y en tratos considerados inhumanos.
Él aún no lo sabía, pero mientras arrastraba a Paul Ray King hacia el bosque circundante del lago Lavon, en Texas, Víctor Hugo Saldaño iniciaba, en cuenta regresiva, las últimas cinco horas de libertad de su vida. King, un vendedor de computadoras de 46 años, había sido abordado por Saldaño y su amigo mexicano Jorge Chávez en el estacionamiento de un supermercado, y obligado a conducir su camioneta a las afueras de Collin County. Borrachos y drogados, ambos consumidores de crack, camuflaron a la víctima entre los árboles y lo ajusticiaron de cinco balazos, el último de ellos de gracia en la cabeza. Como botín se llevaron el vehículo, una billetera con cincuenta dólares y un puñado de efectos personales. Ese mismo 25 de noviembre de 1995 la policía los detuvo y Saldaño, torpemente, cargaba con el arma homicida y el reloj de King en su muñeca izquierda.
“Estoy preso en Texas, olvídense de mi para siempre”. Saldaño ejerció su derecho a una llamada y antes de que su madre atinase a contestar colgó el teléfono. Se había ido de su Córdoba natal a los 18 años, huyendo de sus propios fantasmas y hambriento de conocer el mundo. La primera parada lo depositó en Brasil, donde vivía su padre, que había abandonado la casa familiar una década antes, pero el reencuentro no duró demasiado y el derrotero lo llevó a Guayana Francesa, Colombia, Panamá, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala. “En ese momento empezó a vivir como un vagabundo”, diría luego su mamá, Lidia Guerrero, sobre su hijo, que viajaba sin pasaporte. Cinco años más tarde ya estaba en México, tenía experiencia como tractorista, minero, jardinero y albañil, y un par de meses después llegó hasta Nueva York, en donde trabajó de lavacopas en un restaurante cubano. Eran tiempos más flexibles, anteriores al 11-S, y caminar por todo el continente todavía era posible. Saldaño, no obstante, decidió volver a la frontera. Estuvo un tiempo en Houston y cuando llegó a Dallas conoció a Chávez en Oak Cliff, uno de los barrios más peligrosos de la ciudad. Hasta ese momento su vida era la de cualquier indocumentado que jugaba sus cartas en una ruleta rusa pendular, entre el sueño americano y la deportación, pero las malas juntas y su carácter influenciable lo escupirían en las puertas del sistema penal estadounidense aquella fatídica tarde de 1995, cuando todavía tenía 23 años.
En el dilema del prisionero Chávez se adelantó y confesó el crimen, pero señaló como percutor a Saldaño. Con eso escapó de la inyección letal y fue condenado a cadena perpetua, una pena que purga en una cárcel estatal. Saldaño, por su parte, primero se negó a declarar y luego de tres días de aislamiento le arrancaron una confesión que fue utilizada en el juicio como una de las pruebas principales. La otra fue la opinión profesional del psiquiatra filipino Walter Quijano, que a instancias de la Fiscalía mencionó que un factor determinante de la futura peligrosidad de una persona es la raza. Según su estudio, Saldaño, en su condición de hispano, tenía mayores probabilidades de reincidir, algo que solventaba en que estadísticamente la población carcelaria estaba abarrotada de hispanos y negros, la otra minoría a tener a raya. Para arribar a esta conclusión Quijano no requirió reunirse ni una sola vez con el reo, argumentando en su testimonio que la mayoría de los factores eran externamente verificables y, por ello, no necesitaban ser derivados de una entrevista con el acusado. Como cúmulo de esta situación, el defensor oficial, que no hablaba español —se comunicó siempre con su defendido a través de un intérprete—, no sólo no objetó dicha exposición, sino que además la ratificó contrainterrogando a su turno.
El informe del perito psiquiátrico, en definitiva, inclinó la balanza, ya que el Estado de Texas requiere, para imponer la pena de muerte, que el jurado —solo uno de los doce convocados era hispanohablante— resuelva de manera unánime y específica que existe probabilidad de que el defendido cometa actos delictivos violentos y que, en consecuencia, podría configurarse como una amenaza continua para la sociedad en el futuro. Saldaño, entonces, fue condenado por secuestro y homicidio a la pena capital en 1996, y recluido en el corredor de la muerte de Ellis Unit. Posteriormente fue trasladado a Polunsky, una institución modelo sacada de un capítulo de Black Mirror, atestada de cámaras, personal de seguridad y sin puntos ciegos.
El rosario de apelaciones que le siguió a la sentencia inicial llegó hasta la Corte de Estados Unidos, que se avocó al caso y evitó la ejecución que tenía fecha para el 18 de abril de 2000. En su fallo el supremo tribunal entendió que efectivamente había mediado una cuestión racial en la condena, por lo cual declaró nulo el juicio y devolvió las actuaciones al circuito estatal para un nuevo proceso. En paralelo, la resolución de la Corte dio lugar a la llamada Ley Saldaño, que reformó el Código de Procedimientos Penales de Texas prescribiendo que “el Estado no presentará evidencias para establecer que la raza o etnia de un acusado lo hace más propenso a una conducta criminal futura”.

El segundo juicio transcurrió en 2004 y resultó un completo desastre. Saldaño ya estaba mentalmente muy deteriorado y eso quedó patente en la primera audiencia, en la que no podía hacer foco en las preguntas que recibía e incluso llegó a masturbarse frente al jurado, lo que ocasionó que lo ataran de pies y manos durante el resto de las convocatorias. Juan Carlos Vega, el abogado de la familia desde 1998, intentó desestimar el proceso basándose en que los años en el corredor de la muerte habían mellado la capacidad de Saldaño, pero el juez, en principio, informó que no haría lugar a ninguna prueba y ninguna mención sobre el estado de salud mental del detenido porque ello iría en contra de una eficaz defensa en juicio. A Saldaño lo podía perjudicar que los policías de Polunsky declararan que, en ocasiones, sufría ataques de violencia, rompía objetos y atacaba a los guardiacárceles arrojándoles materia fecal y orín.
El planteo del abogado era pertinente en cuanto Saldaño llevaba ocho años en reclusión, y el Síndrome del corredor de la muerte, una patología estudiada por psiquiatras forenses de todo el mundo, sostiene que, en promedio, bastan cuatro años de aislamiento para dejar a un interno al borde de la locura. El rasgo más demoledor del Síndrome es la tendencia suicida por la exposición prolongada a la certidumbre de morir sin previo aviso. Saldaño, que en el segundo juicio también fue condenado a la pena de muerte, lleva 24 años en Polunsky, bajo condiciones de incomunicación que lo mantienen veintitrés horas del día en un calabozo de tres metros por dos, con una sola hora de “caminata libre” en un patio trasero de similares características. No obstante, Saldaño prácticamente no sale de su celda, duerme casi veinte horas y apenas se alimenta con el menú frugal —unas dos mil calorías diarias— que le acercan para mantenerlo vivo. Todo ello motivó nuevas apelaciones y la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en su Informe de Fondo de 2017 determinó que Estados Unidos en el caso Texas v. Saldaño violó los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad, a la igualdad ante la ley y al debido proceso, y que todos estos elementos tomados en su conjunto incurren, además, en tratos inhumanos, crueles, inusitados e infamantes, que han llegado a constituir una forma de tortura. Pesa sobre Estados Unidos, también, una medida cautelar que intenta frenar la ejecución y recomienda el traslado del condenado a un neuropsiquiátrico con una subsecuente conmutación de la pena.
“Yo quiero cortar todo, pero mis abogados no me dejan —aseguró Saldaño en un rapto de lucidez, en una de las últimas entrevistas que le hicieron en 2017—. Me dijeron que mi mamá iba a sufrir mucho, así que acá seguimos”. Los condenados tienen la potestad de solicitar el fin de las apelaciones y aceptar la inyección letal de fenobarbital. En su coqueteo con la muerte Saldaño confesó haber intentado suicidarse, sin éxito, varias veces: “Que raro, se me hizo tan fácil matar a alguien pero se me hace difícil matarme a mí”. De sus 48 años, el cordobés pasó la mitad recluido, y en noviembre de 2019 se cerró el circulo de las apelaciones internas, cuando la Corte rechazó el writ of certiorari y dejó a merced de Texas —el Estado que más veces aplicó el castigo, con 570 ejecuciones desde la reinstauración de la pena capital en 1976— fijar la fecha final, algo que, se presumía, iba a suceder durante 2020 hasta que explotó la pandemia del Coronavirus y se cancelaron todas las directivas. Sus abogados, sin embargo, trabajan contrareloj para que Estados Unidos, históricamente alérgico a obedecer mandamientos de tribunales y convenciones internacionales, acepte las recomendaciones de la CIDH.
Durante estos años, además de periodistas, cónsules y abogados, Saldaño recibió todas las visitas de su madre y de su hermana que le permitieron, con las limitaciones del caso y siempre a través de un doble vidrio blindado. Por la falta de apoyo en general, su familia manifiesta que en ningún momento ha cuestionado la culpabilidad, sino que el alegato principal es que la discriminación racial resultó un elemento central y decisivo en el proceso judicial, en la condena a muerte dictada en el primer juicio y en la bola de nieve que sobrevino en su precario estado mental, lo que daría lugar a una conmutación de la pena. Lo que se cuestiona, en verdad, es el debido proceso, la mentada Quinta Enmienda que enarbola Michael Corleone en El Padrino y que lo salva de un escarnio público. Pero ni Saldaño es Corleone ni su condena es una película, por lo cual en la vida real demostrar que existió una violación de una garantía fundamental en un tribunal del país más poderoso del mundo es un tanto más engorroso.
Ajeno a todo, Saldaño —o lo que queda de él— responde con monosílabos en un spanglish confuso, expresa arrepentimiento cuando le preguntan sobre el homicidio, se bambolea entre un ateísmo feroz y una ciega fe cristiana, y su autonomía se limita a escuchar música en una vieja radio que funciona solo cuando le dan acceso a las pilas. Es la historia de un muerto que vive, que vive y espera.
 Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.
Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.

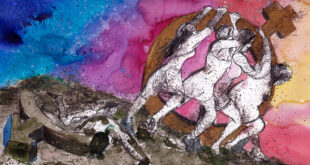



Excelente crónica, escrita con rigor objetivo, pero que nos deja un gusto amargo
Tremenda realidad bellamente escrita.
Tremendo…no tengo palabras, imagino, me produce escalofríos y pienso, cuántos más.
Terrible….sin mas palabras…
Muy buena crónica. Es terrible el argumento del psiquiatra forense, con la inversión de la prueba: como hay más presos latinos y negros, son más peligrosos y pueden reincidir.
En una entrevista posterior que le hicieron a Quijano dijo que él en realidad no había querido decir eso, sino que en su informe sólo señaló que los «hispanos y negros se encontraban sobrerrepresentados en el sistema penal estadounidense», pero esa estadística lo condenó.
Un relato estremecedor que por lo real y lo bien escrito deja sin aliento.