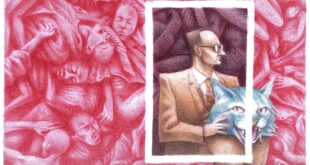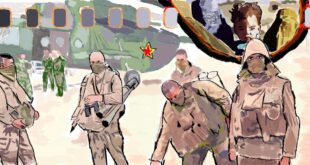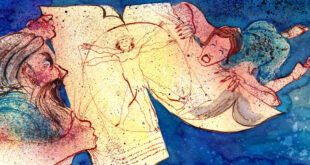Un pequeño ensayo sobre la transición de la mitología a la realidad política, a partir de la adaptación cinematográfica de Edipo Rey de Sófocles. Ilustración Mariano Lucano.
Pasolini y Edipo
Corre el año 1967, el cineasta boloñés Pier Paolo Pasolini estrena la película Edipo, el hijo de la fortuna basada en la tragedia de Sófocles Edipo rey.
La sociedad italiana de aquella época, a los ojos de Pasolini, sufre de una creciente desideologización y desacralización del mundo. El director recurre a una narrativa audiovisual trágica en orden a recuperar una vertiente simbólica perdida.
Edipo retrotrae al espectador a un conflicto psicológico-existencial de características universales; pero Pasolini, evocando experiencias personales, data el comienzo de la tragedia en la década de 1920 cuando el alumbramiento de un niño se superpone al otro nacimiento que estaba ocurriendo en Italia, el fascismo de Mussolini. Recordemos que el dictador asciende al poder en 1922, año en el que también nace el cineasta.
Destino y verdad
Subrepticiamente, abandonamos las imágenes de la familia burguesa y la película nos sumerge en la antigua Tebas, luego en Corinto. Aparece un bebé, cuya existencia estará marcada con toda la fuerza de un destino trágico. Se lo identifica y nombra por una anomalía en sus pies, Oedipous significa literalmente “el de los pies hinchados”.
Otro epíteto surge en la película para referirse al protagonista: “hijo de la fortuna”.
Tyché es el término griego que se traduce comúnmente como fortuna. Pero ¿qué es la fortuna para los griegos?. Según el diccionario Vox es “azar, acaso, suerte, (…) dicha, desdicha, éxito, fracaso, prosperidad, adversidad” y algún suceso “que ocurre por casualidad, por suerte, sin reflexión y sin motivo” (1967: 594).
Pero para los griegos, acérrimos defensores de deificarlo todo, Tyché es antes que nada una diosa y fue especialmente venerada en Tebas; con lo cual la alusión a ella en la película refiere también al origen de Edipo, desconocido por él hasta el final de la tragedia.
Tyché era una diosa caprichosa, según Hesíodo, hija de Tetis y el dios Océano. Para los atenienses era tan dadora como destructora; y tan sólo Némesis podía limitarla. La propia Némesis, por su parte, fue conocida en la antigüedad como la diosa vengadora de los crímenes perpetrados sobre todo contra los padres.
Por su parte, el capricho es también un rasgo usual en el carácter de Edipo. Éste, una vez en Tebas, dichoso, por un período breve, y con todo el poder otorgado por su investidura real, se comporta como un niño. Más aún, la inexorable hybris, aquella desmesura demasiado humana compartida por todos los héroes trágicos, se ve reducida, en Edipo, a un berrinche infantil.
Sus capacidades racionales parecen ausentes y, ante la inminencia de la verdad pronta a caer sobre sus hombros, Edipo se limita a actuar como un niño que quiere y no quiere conocerla. Ante cualquier indicio que abone la hipótesis que lo erige como asesino e incestuoso, busca refugio en el erótico abrazo materno.
El perturbador erotismo griego
Lo anterior nos lleva a preguntarnos por las nociones griegas del erotismo y la muerte.
Para los griegos, Eros es un dios niño, o un hombre joven irresistible, de piel negra o roja según el mito. Algunas narraciones lo hacen descender de la misma Afrodita o aparecer junto a ella renaciendo de los genitales castrados de Urano. Lo cierto es que esta diosa, aún con todos sus atributos, es impotente ante las disposiciones del niño, como también lo son el resto de los dioses y los mortales.
Thanatos es un dios télurico, habita el Hades, o en las islas de los bienaventurados. Es la muerte, pero no cualquier muerte, es dulce y calma, quizás esa muerte que algunos afortunados pueden encontrar en un sueño; no casualmente en la mitología griega Thanatos es el hermano gemelo de Hipnos, el sueño.
Freud en Más allá del principio del placer caracteriza a thanatos como una pulsión irresistible, no menos potente que Eros. Y, para los griegos antiguos, la muerte, como el erotismo, estaba envuelta en un halo íntimo y familiar.
La intersección entre el universo de la intimidad y la muerte se manifiesta en el caso griego incluso desde la etimología. Y es así que thanatos, comparte raíz etimológica con thalamon, término que designaba la habitación más interior y central de la casa griega, donde se guardaban objetos valorados; luego, también, designó al tálamo nupcial, donde moraba la esposa. Eros y thanatos se retroalimentan.
La tragedia de Edipo aborda de manera magistral esta encrucijada; la película de Pasolini, también.
Un potente erotismo se despliega al momento de la muerte. Edipo finalmente percibe la verdad sobre su origen (aquella adelantada por adivinos y oráculos), la observa inscripta en el cuerpo inánime de la madre; y ya no ve nada más.
La escena es de una hondura siniestra. En penumbras, Edipo encuentra a su madre colgada, sólo atina a rozar con las manos su vestido y quitar de él la fíbula que lo sujeta. Edipo deja caer el vestido materno, como tantas otras veces lo dejó caer para amarla. Y ante la desnudez ya inerme de la madre, se pica los ojos para precipitar la ceguera final.
Yocasta, la más femenina de las mujeres, porque la feminidad se definió en Grecia por la maternidad, encuentra su muerte en la intimidad del hogar, más exactamente en el thalamos.
Para los griegos los hombres y las mujeres no mueren de la misma manera. Las mujeres, seres oscuros y cerrados sobre sí mismos, en la concepción griega, eligen su muerte por ahogamiento o asfixia, para evitar la exposición de los fluidos vitales. Los hombres, por el contrario, concebidos desde la apertura de una socialización cívico-comunitaria, encuentran su muerte en el ámbito de la guerra, donde la virilidad se expone en las heridas de la carne. Esta última muerte es la que menos le importa a la tragedia.
El destino de un nombre
El filósofo griego Platón afirmó en su diálogo Menón que conocer no es otra cosa que recordar, y su discípulo Aristóteles dedica gruesos pasajes en su Poética al tema de un tipo preciso de conocimiento, a saber, el reconocimiento.
El reconocimiento trágico, aquel en el que se embarca Edipo, no es literal, se ve atravesado por un entramado de símbolos que se despliegan en enigmas, acertijos y oráculos, que manifiestan toda su potencia a fuerza de encarnarse en los cuerpos; en su propio cuerpo.
Volvamos a los inquietos pies de Edipo. Hacia el momento cúlmine de la obra, la película reproduce exacta la tragedia sofóclea. Y se repite el rodeo poético por la fíbula del vestido de la madre, como una forma de mencionar metafóricamente la trágica existencia de Edipo, sin recurrir a su nombre, o quizás recurriendo a él de manera literal.
Recordemos que el término griego Oidípous significa “el de los pies hinchados” y la fíbula, en anatomía, es esa parte del peroné que se inserta como una aguja en el pie.
Literalidad y metáfora se entremezclan, como así también se confunden nombre y destino. Finalmente, Edipo no es más que pie y errancia. Una errancia hacia los confines de la nada, ya que desde el principio se evidenció la imposibilidad de escapar del propio destino.
Edipo y la humanidad en la encrucijada
Edipo, como la tragedia ática, existió en un cenit y un abismo; cuando en un breve siglo de oro fulguraron las últimas llamas del mito. Ya en el período posterior soplaron vientos de cambio no propicios para lo sagrado; así, durante el helenismo la diosa más venerada fue la mencionada Tyché, pero concebida desde la idea de “lo puramente negativo de lo inexplicable e imprevisible” (Dodds, 1999: 227), lo cual implica una última etapa en el proceso de secularización (Cfr. Idem).
La película de Pasolini es crítica de este proceso. Hacia el final del film se nos muestra al héroe ya vencido, sobre quien se descargó toda la furia de la tragedia. Edipo errante por las calles de Roma, de manos de un lazarillo; ante un público azorado. Edipo mirando recurrentemente a la cámara desde sus ojos marchitos. Y unos transeúntes romanos que lo miran a su vez. Todo se despliega como si cupiera lanzar una pregunta sobre la ceguera. Como si aquella ceguera no fuese ya una propiedad exclusiva de Edipo y se contagiara al espectador y a la humanidad toda. Esta ceguera que para Pasolini es la des-secularización y el laicismo consumista que “ha privado a los hombres transformándolos en brutos y estúpidos autómatas adoradores de fetiches” (Pasolini, 19997:24).
Resiste la mirada de Edipo, como transfigurada en esfinge, último bastión de aquel simbolismo antiguo que renace y nos impele a una búsqueda del origen; que no es más que una pregunta, cuya respuesta es nada más y nada menos que el hombre.
Bibliografía
- VV. (1967). Diccionario manual griego clásico-español, Barcelona, Vox.
Fernández Zulueta, Javier. (1997). La consciencia trágica en la poética cinematográfica de Pier Paolo Pasolini. Elemento configurador de una estética, Universidad de Sevilla, Departamento de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Literatura. Programa de doctorado “Literatura y Comunicación” (1995-1997).
Freud, Sigmund. (1984) “Más allá del principio del placer” en Obras completas VIII, Buenos Aires, Amorrortu.
Graves, Robert. (1997). Los mitos griegos I y II, Buenos Aires, Alianza.
Loraux, Nicole. (2004). Las experiencias de Tiresias, Barcelona, Gallimard.
Sófocles (2000). Tragedias, Madrid, Gredos.
 Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.
Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.