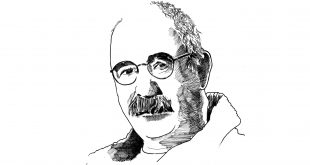La reconquista vómer band (Zindo & Gafuri) del poeta y narrador Carlos M. Eguía es uno de los poemarios más inclasificables que se hayan publicado dentro del género. La propuesta de Eguía tiende al desborde, de ahí, su compleja naturaleza. Haciendo un verdadero alarde de virtuosismo técnico, la “historia” nos permite leer de corrido (y no tan de corrido) los azares y las mutaciones de su protagonista –Eneko Ochoa- a través de los límites del lenguaje, el replanteamiento radical de las estructuras narrativas y, sobre todo, las cargas de profundidad contra las creencias y los dogmas heredados.
Es un texto que progresa a través de refracciones, difracciones, desvíos, que impactan sobre las palabras y su lógica. Para ello el poeta se vale de su lengua, única herramienta viable a la hora de desplegar (y replegar) su pensamiento verbal desentendiéndose de los protocolos del realismo y su calculada legibilidad. De esta forma, La reconquista vómer band perfila a ser, uno de esos libros inmejorables, sin tiempo: de culto. Una experiencia tan radical como el estilo “Eguía”.
-Aunque se diga que todos los poemas geniales ya fueron escritos, ¿qué te impulsó a escribir la reconquista vómer band?
-El personaje central de ese poema, Eneko Ochoa, tiene problemas con la fastidiosa realidad, la voz poética que lo narra también, juntos forman entonces una yunta a la cual una frase como esa, tan segura de sí, les termina de configurar un hartazgo ante el cual se revelan, con un gusto extravagante por el ocultamiento pretenden escapar de la órbita mofletuda y lunática de la globalización terrestre para instaurar en el páramo bermejo del planeta marciano otra realidad, la fuga, teñida con el tono fuerte de la tintura ilusoria, continúa la concatenación de errores que caracterizan a la comedia humana, no hay nada del orden áspero de lo normativo sino más bien podemos encontrar lo que suscita la composición solitaria, el vértigo de no encajar en ningún canon, en ninguna antología y, a esta altura, ni desearlo. La crítica prefirió pasar mi poesía por alto, me devolvió una indiferencia que en un momento comenzó a convertirse en liberadora. Iba solo y descubrí que, en poesía, de eso se trata. Hice un amigo, el gordo Ochoa, igual de incomprendido, que terminó embarcándome en su nave musical.
-En la suerte de introducción con que abre el poema de largo aliento, hay una voz que le habla a un tal “brother dog”, otras, “black dog”, o simplemente “hermano perro”, ¿por qué ese desplazamiento enunciativo?
-La voz parece preferir una dinámica no lineal, tendiente a lo caótico, no quiere afirmar de manera contundente un apodo, busca variantes, aunque las cosas tiendan por la fuerza de lo cotidiano a repetirse insistentemente, con un poder que flirtea con la locura. El empeño de lo cotidiano muestra su costado risueño cuando se desmantela y ocurren esos pequeños saltos en las formas del apodar.
-En tus versos, por momentos el lenguaje se independiza de los referentes y el significante se divorcia del significado…
-Desenfoques sustentados en la materialidad musical del lenguaje. En la Vómer el errar sonámbulo es tratado con mucha seriedad, quizá para no ser tan apático con el realismo, pero no se evita para nada que el significado pueda desorientarse completamente.
-Asimismo, hay pasajes donde asoman destellos de una realidad muy concreta: Reconquista al 900, el Obelisco, inclusive la final de fútbol 2014, cuando Argentina pierde con Alemania. ¿Utilizaste esas coordenadas para, de algún modo, anclar un poco el flujo narrativo de los versos?
-No, a la realidad que nos cuenta por ejemplo el periodismo se la intentó dormir en ese poema con un fuerte soporífero, pero algunos fragmentos concretos se filtraron y fueron bien recibidos, quizá para invitarlos a recorrer tramos cada vez más inverosímiles. Me gusta eso que decís, destellos, su densidad puede mostrarse así, si su intrusión fuera planeada me resultarían evidencias que no significan demasiado, se caerían solas, no las vería porque no me interesan, así de distraído quiero ser con la redundancia monótona, pero cuando se imponen con radiante sorpresa, es otra cosa. Además en Reconquista al 938 hay un pub irlandés que invita a entrar, a pasar un rato de felicidad tomando una cerveza, pensando entre otras cosas en la escritura isleña, Beckett, Joyce, O´Brien. Un bar de música.
-Está también la historia entre Eneko Ochoa y Marlene Tarifa, la chica boliviana. ¿Cómo cuadra su relación en el fluir rítmico?, ¿hay música en la anécdota?, ¿es posible esa amalgama en poesía?
-El gordo Ochoa se enamora tiernamente de la cantante de la banda a quién debía considerar sólo profesionalmente, la heroína de los márgenes del Choqueyapu corresponde ese amor, claro que fluyen musicalmente y que la amalgama es posible en poesía, creo que lo demuestran los siguientes versos:
la cuestión fue que en Reconquista al 938
las valvas carnosas
perfumadas por el mar
entre las piernas
de la heroína del batón
lila engarzado en dalias
de la Paz
se abrieron
meneando los encantos
del amor
ofreciendo la cavidad
la dulce y honda cavidad
del imantado
al fluido
germinativo
para eyectarlo del hongo cohete del vasquito
Eneko de los vientos
y así
bajo las sábanas abullonadas
fusionar
la lava blanquecina
con el óvulo
sigiloso
rodando por el pétalo ovillado
de la trompa de Falopio.
-Cito un par de versos muy ilustrativos de tu construcción con las imágenes: “islas ilegibles a la deriva en el aire negro de un/ ataúd” Concretamente, ¿qué es lo que más te interesa del aspecto desestructurante que puede ofrecer la poesía?
-Una forma de burlar lo ceñudo, recordarme cada tanto que en poesía me está permitido parodiarme.
-En materia poética, ¿la percepción no es nada sin la experiencia?
-La deriva es la materia poética donde se fusionan la experiencia y la percepción, el rumbo se extravía, tenés los sentidos alertas ante una experiencia desarreglada, la mejor manera de volver a ordenarse musicalmente es logrando un poema, no hay otra.
-Avancemos ahora a la sección final, “Bonus tracks”. Leo tu poema “Autorretrato a los 50”, de modo íntegro: “Ponerte a callejear/ discípulo de nadie/ creyendo que el tiempo corre al revés/ que estás en forma/ y no es demasiado tarde para ti// todo producto/ de la potencia de las endorfinas/ disparadas por la caminata/ que emborrachan uno a uno/ cada circuito neuronal”. ¿De qué modo pensás que el cliché degrade al lenguaje?, ¿por qué?
-Lo que fue metabolizado por el sentido en todas sus variantes pierde atractivo para el poeta, no hay mucho que hacer con eso, pero, imaginate, una tarde gris, esas que deambulás desolado mientras mirás pasar la vida, de pronto aparece, trepa de la nada, “una fe inquebrantable”, ese cliché puede atraer una ocurrencia que te mueve por dentro, estás despierto otra vez, en camino, sentís lo que sienten muchos, sos parte de algo, y al fin terminás escribiendo tu poema. Estás solo de nuevo, pero más fuerte. No descarto nada, hasta los clichés pueden funcionar en un momento de desencanto profundo, darte un envión, ironizar tu suerte repitiéndote algo gastado. En una tarde gris, mientras tocás fondo, lo trillado puede acicatearte.
-Otro poema, que me resulta fascinante: “Qué pone nervioso al perro”; dice: “Palos de luz/ arbolitos/ pájaros/ de rama en rama/ distraídos/ cantando/ volando también/ solitarios o en bandadas/ bajo nubes algodonosas/ que no se tocan/ respetan la distancia/ entre sí/ para no molestar con truenos// ningún lugar más idóneo para la paz// hasta que estalla el ladrido del perro/ y se reinicia la inquietud/ la orgánica fricción/ con el mundo”. Cuando leo un poema como este, tengo la intuición que, a veces, escribís pensando en lo que el lenguaje te va diciendo, es decir, a medida que las mismas palabras van formando la cadencia, la ilación… y no, digamos, hacia una pauta, un fin establecido. ¿Es así?
-Me gusta mucho esa forma de verlo, es maravillosa, resulta una bendición de la música, estás en cualquier lado, metido de lleno en tu vida simple y una frase te cruza, te enamorás de ella, la seguís por todos los recovecos, en realidad ella te lleva, te pide que pongas lo tuyo, y vos, como si fueras un hijo dilecto de la voz humana le hacés caso, te dejás llevar, seguís el curso, hasta lograrlo.
-En tu caso en particular, Carlos, ¿de dónde surge la pulsión por escribir poesía?
-Decirle adiós al poema terminado, luego prometerme que ya es suficiente, tratar de olvidarme del oficio, y de pronto, en medio de un día desabrido, se dispara de nuevo, despierta, crece sobre la tierra baldía, y ahí estoy otra vez, listo, con alegría, enfrentado el reto difícil de escribir otro poema, hace poco intenté cifrar un origen para la práctica de esta actividad que insiste, se presentó la imagen, para mí que la mandó la pulsión, seguí como siempre fiel a mi instinto, escribí el poema:
Álbum negro
era el título
de un poema adolescente
sólo recuerdo esas palabras
que lo aumenté y lo talé varias veces
no tenía que ver con los Beatles
ni con la chica que me gustaba
sin embargo era una cita especial
una especie de conjunción
entre el transcurrir
el sonido del tren cada tanto
surcando la madrugada
y mis ojos rigurosamente abiertos
a la oscuridad de la habitación.
-Hay lugar hasta para una alusión al Conde de Lautréamont. Por cierto, ¿qué opinión guardás del surrealismo en cuanto corriente poética?
-Lo recuerdo con mucho cariño, mi vieja tenía una antología que yo devoré a los 15 o 16 años, poetas reunidos, traducidos por Carlos Pellegrini con un estudio preliminar de la vanguardia, me enganché con su programática desmesurada, “El surrealismo es un medio de liberación total del espíritu”, cosas increíbles para un pibe pueblerino y soñador que leía Cosmos de Carl Sagan y mechaba la indagación del universo con poemas desmembrados de la lógica, como aquel de Marcel Duchamp que figuraba allí, Física de equipaje: calcular la diferencia entre los volúmenes de aire desplazados por una camisa limpia (planchada y doblada) y la misma camisa sucia/ Tomar un centímetro cúbico de humo de tabaco y pintar sus superficies exteriores e interiores de un color hidrófugo. Cuando me fui del pueblo a estudiar Biología a La Plata, carrera que abandoné al final, me pasaba horas leyendo a Antonin Artaud, al montevidiano Isidoro Ducasse, a Queneau, ganó la literatura por sobre la ciencia, no resulté investigador profesional pero sí literato aficionado, quizá aquella antología tuvo que ver, Lautréamont, desde luego, copió páginas de enciclopedias estudiando la conducta animal y sacando del vocabulario científico un estimulante para excitar su imaginación poética, un maestro para mí.
-¿De qué modo la poesía ayuda a ampliar el campo de percepción?
-De ese modo muy suyo que cada tanto intuyo pero que me resulta medio imposible explicar, lo vislumbro apenas cuando escribo un poema o cuando leo uno de esos que se atesoran por largo tiempo o para siempre en el corazón, emocionalmente tan vivos que nos dan alguna pista para sobrevivir en medio de esa mezcla, cito a Lovecraft, de meros puntos cuya disposición sigue espirales sin dirección determinada.
-¿Hay/puede haber prejuicio en la poesía?
-Nunca pensé en eso, pero ya que preguntás, se me ocurren, buscar de modo programático sutilezas del lenguaje, que esté prohibido pasarse de la raya, no sé, buscar la originalidad, la voz propia, esto no me parece un prejuicio, más bien me suena a mito fundador de la composición poética.
-Por último, ¿uno de los pecados de la poesía moderna es que tiene demasiada conciencia de sí misma?
-No, la poesía que me gusta no es consciente de si, sólo puede vislumbrar su gloriosa extravagancia sin concederle importancia, esa rareza hermosa con que suele entrarle a la vida sin anclarla es inimitable, se la reconoce, quien la oye la siente, es intima, simplemente se la atesora, raya en el milagro.
Carlos M. Eguía (1964) es poeta y narrador. Sus libros de poemas publicados son: Anotaciones y otros poemas (1993), Repertorio (1996), Phylum vulgata (1999), El sacatrapos (2001), y Oso no hay nieve acá (2004). De 2014 data Ciento cincuenta gramos, su poesía reunida con prólogo firmado por Carlos Battilana.
 Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.
Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.