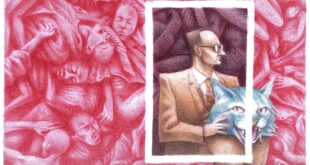Notas sobre Orham Pamuk y el Museo de la Inocencia.
En la ciudad de Estambul, escondido entre intrincadas calles, se encuentra el Museo de la Inocencia. Aquí (en la novela del mismo nombre), o allí (en el museo) se da una concepción sobre la literatura. ¿Por qué? Porque un escritor que alguna vez estudió arquitectura engendró una fusión entre diseño, ficción y museología.
El museo de Orham Pamuk es un lugar lleno de objetos que coleccionaba un personaje de ficción. Es una ficción dentro de otra ficción, la colección imaginada por el autor de un personaje de novela que jamás existió fuera de la realidad literaria. Así de complejo es el tema. Pamuk reúne en este museo una serie de elementos que acompañaron su proceso de escritura del libro El Museo de la Inocencia y estos objetos sí son reales, pertenecieron a alguien, luego fueron a parar a una tienda de antigüedades hasta ser adquiridos por el autor durante el proceso de escritura.
 El museo encierra por lo menos dos misterios y eso, quizás, sea lo más fascinante. Uno es el misterio del amor. ¿Qué es el amor?, se pregunta el protagonista, “amor es el nombre dado al sentimiento de dependencia sentido por Kemal cuando mira a Füsum”. El otro misterio es el enigma de lo inaprensible de la esencia femenina y de la obsesión por capturar algo que podría, si se lo piensa con “inocencia”, encerrarse en objetos materiales. Sin embargo, no se trata de una femineidad actual, el escritor deja bien claro que la novela pinta una época en que las mujeres intentaron salir del lugar que les estaba destinado en la Turquía de los setenta. Cierta búsqueda de modernidad se olía por las calles de Estambul, un proceso que había comenzado con las transformaciones impuestas por Ataturk en la búsqueda de un Estado más cercano a Europa que a sus antecesores otomanos. En esa profundización están metidos los personajes, todavía con el cautivante halo oriental, adorando una Europa teñida de deseo aunque con la nostalgia del imperio perdido.
El museo encierra por lo menos dos misterios y eso, quizás, sea lo más fascinante. Uno es el misterio del amor. ¿Qué es el amor?, se pregunta el protagonista, “amor es el nombre dado al sentimiento de dependencia sentido por Kemal cuando mira a Füsum”. El otro misterio es el enigma de lo inaprensible de la esencia femenina y de la obsesión por capturar algo que podría, si se lo piensa con “inocencia”, encerrarse en objetos materiales. Sin embargo, no se trata de una femineidad actual, el escritor deja bien claro que la novela pinta una época en que las mujeres intentaron salir del lugar que les estaba destinado en la Turquía de los setenta. Cierta búsqueda de modernidad se olía por las calles de Estambul, un proceso que había comenzado con las transformaciones impuestas por Ataturk en la búsqueda de un Estado más cercano a Europa que a sus antecesores otomanos. En esa profundización están metidos los personajes, todavía con el cautivante halo oriental, adorando una Europa teñida de deseo aunque con la nostalgia del imperio perdido.
El cruce de clases no soslaya unas diferencias que les hacen, a unos y a otros, ser víctimas del sistema: el hombre rico enamorado de la joven y sin embargo comprometiéndose con quien corresponde a su clase, y, en este acto, exponiendo a su amada Füsum al juego del casamiento-cárcel con otro hombre. La modernidad de la década del 70 en Estambul no alcanzaba para más y este es, entiendo, el mensaje subyacente a la historia de la obsesión de Kemal por Füsum. Es la historia de cómo estos seres entregaron su amor por la trama socio-político-económico-antropológica en la que estaban inmersos. ¿Romeo y Julieta? No, no tanto. Ellos podían consumar su amor y no mueren más que simbólicamente, porque la novela avanza ciento cincuenta páginas con un ritmo que se detiene, que se torna moroso, cíclico, un tiempo detenido en la observancia de la amada, en la amada que se deja contemplar. Lo que sucede es la acumulación de objetos que son el reemplazo de la presencia de la amada. No la puede tener a ella, tendrá las cosas que ella poseyó y que tocó. En este sentido, se deja convencer por un anticuario de que los objetos que él vendía con seguridad habían sido tocados por la mano de la persona que amaba. Eso es Kemal, un adorador casi religioso y fetichista de cualquier elemento que interactuara con su amada. Y así, las cosas adquieren estado sacramental, pasan de objeto a objeto de adoración, y, en el caso del productor del museo, pasan de objeto cotidiano a “objeto arte”.
El día que, cuando ya la noche cubría las calles de Estambul y luego de dar vueltas y más vueltas por callecitas del barrio de Beyoğlu, aparece en una esquina la famosa casa de Füsum, o, mejor dicho, el Museo de la Inocencia, me aborda la pregunta: ¿cuál es la realidad y cuál la ficción? ¿Qué estuvo primero, el museo que derivó en novela o la novela que se hizo museo? Todo conduce a pensar que Pamuk construyó esta historia a la par que los objetos iban invadiendo su mundo creativo, las cosas como excusa para ambientar la creación, como cuando se utiliza la música que más se parece al tema que se está narrando, o cuando se lee en otro autor el tono buscado como inspiración. El verosímil llevado a un nuevo extremo, atravesando las fronteras del papel para encarnarse en las vitrinas de un museo. Ya se dijo antes: “una narración es verosímil respecto de sí misma y no respecto de la realidad”. Pero aquí, Pamuk, juega con la realidad y la lleva al borde, la hace un capítulo más de su novela, quizás el capítulo posterior al último de la novela en papel. O también el paralelo, el subtexto de toda la novela dibujado por el artista en el diseño de cada rincón del museo, de cada objeto seleccionado, de todas las piezas que conforman el mundo del Estambul de la década del 70 y el mundo de la imaginación del autor.
“A veces creía que me estaba acostumbrando a su ausencia, pero no era verdad (…) me distraía con la felicidad que me proporcionaban los objetos.” (2008, pág. 198). Y en otra parte de la novela Kemal completa el concepto frente a Pamuk, convertido ahora en personaje: “—Seguramente sabe por sus cartas, Orham Bey, que Flaubert guardaba en un cajón un mechón de pelo, un pañuelo y unas zapatillas de su amante Louise Colet..” (2008, pág. 622). Podríamos pensar que Flaubert tenía un pequeño museo para su propia inspiración del que derivaron las descripciones de la fascinación de León por el calzado de Emma Bovary. ¿Las zapatillas antes que la novela o la novela de las zapatillas?
 Con todo esto en la cabeza, recorrer los pasadizos que me separaban de la calle Çukurcuma en el barrio de Beyoğlu, bajo la pertinaz lluvia, era como adentrarse en la novela. Y cuando al fin aparece dibujada la silueta del edificio, atravesar la pesada puerta, chorreando agua helada, pagar la entrada, recibir en inglés la indicación de que pronto se cerrarían las puertas hasta el día siguiente. Entonces fue subir escaleras arriba los cuatro pisos sin detenerse más que en dar un pantallazo para saber lo que me esperaba en el camino. Recién entonces, comencé el recorrido de arriba hacia abajo, con la tensión subyacente de pretender mirar todo sin el tiempo necesario para hacerlo con detenimiento. Supuse que lo mejor sería tomar imágenes de las diferentes vitrinas con que el autor escenificó los capítulos de la novela, las cuatro mil colillas que habría fumado la amada Füsum, la cartera que inicia el vínculo entre ellos, los aretes, uno de los cuales se pierde en el primer vínculo sexual para reaparecer luego. Capturar la fotografía era la ilusión de que podría apreciar con atención tardía lo que se me escapara de aquel momento que se me hacía demasiado poco.
Con todo esto en la cabeza, recorrer los pasadizos que me separaban de la calle Çukurcuma en el barrio de Beyoğlu, bajo la pertinaz lluvia, era como adentrarse en la novela. Y cuando al fin aparece dibujada la silueta del edificio, atravesar la pesada puerta, chorreando agua helada, pagar la entrada, recibir en inglés la indicación de que pronto se cerrarían las puertas hasta el día siguiente. Entonces fue subir escaleras arriba los cuatro pisos sin detenerse más que en dar un pantallazo para saber lo que me esperaba en el camino. Recién entonces, comencé el recorrido de arriba hacia abajo, con la tensión subyacente de pretender mirar todo sin el tiempo necesario para hacerlo con detenimiento. Supuse que lo mejor sería tomar imágenes de las diferentes vitrinas con que el autor escenificó los capítulos de la novela, las cuatro mil colillas que habría fumado la amada Füsum, la cartera que inicia el vínculo entre ellos, los aretes, uno de los cuales se pierde en el primer vínculo sexual para reaparecer luego. Capturar la fotografía era la ilusión de que podría apreciar con atención tardía lo que se me escapara de aquel momento que se me hacía demasiado poco.
El Museo de la Inocencia es un museo para una novela o la novela es la bitácora de un museo. Nos dice Pamuk (2015) que tuvo “la idea de escribir una novela a base de notas sobre cada objeto expuesto en un museo. En los primeros años, mi novela tenía la forma de un catálogo comentado de museo”. La construcción inconciente de un producto artístico lleva aparejada una construcción paralela, dos relatos en uno. Por un lado el relato narrado y visible; por otro, el oculto y enigmático, la novela del novelista. Podremos ver los objetos que inspiraron a Pamuk, no podremos ver el proceso mental que hizo que eligiera una historia por sobre la infinidad de otras historias que dejó de lado.
A propósito de la novela Una sensación extraña, la periodista Almudena Cacho entrevistó a Pamuk: “si un lector quiere leer una novela romántica histórica debería leer Mi nombre es Rojo, sobre pintores, está llena de color; en cambio, si lo que busca es la dimensión del islam político y del laicismo, de esos deseos contradictorios de tanto ser europeo como pertenecer a una nación islámica, los choques políticos entre el modernismo laico y el tradicionalismo islámico y como en la vida cotidiana eso fracasa, hay que leer Nieve; o si alguien quiere leer el comportamiento irracional de los enamorados, cómo reacciona la mente humana al desastre del amor puro, esa obsesión es El Museo de la Inocencia”. Y yo agregaría que, quien lee la novela de la historia de amor de Kemal y Füsum, recorre en cada cita de un objeto que hacen los personajes la materialización imaginaria de lo que encierra el edificio de la calle Çukurcuma.
“…y que los curiosos vengan al museo con el libro en la mano. Mientras lo recorren vitrina a vitrina para sentir de cerca mi amor por Füsum, yo saldré en pijama de mi habitación del desván y me mezclaré con ellos.”
El Museo de la Inocencia (2008)
Es un museo vivo, en diálogo con sus personajes, en diálogo con Pamuk que aparece hacia el final integrando el elenco de personajes. Otra vez el intertexto, esta vez con la supuesta vida del escritor. Se siembra la duda: ¿usted es Kemal? Le preguntan en los reportajes, y él, que sabe de los juegos entre ficción y realidad, no nos sacará de la incógnita. El lector debe permanecer en el juego.
El intertexto entre la narración que sucede en un museo y el de la novela, resucita al escritor que alguna vez quiso ser artista plástico. El soporte museístico, además de la cuota de obsesión requerida para una reconstrucción armoniosa de los capítulos del libro, es un homenaje a la creación, porque, el hecho de que nos crucemos con una vitrina que contiene los manuscritos del libro, secciones con dibujos, con tachaduras y enmiendas, puro placer del papel y la tinta en tiempos de computadoras, deja a la luz la trama oculta, fragmentos del truco maravilloso que se manifestó en obra. Es en esta vitrina cuando salgo de la ficción a lo concreto del entramado que crea el artificio, como cuando en el teatro nos asomamos tras bambalinas y el maquillaje se diluye y los trajes cuelgan en un perchero para dar lugar a los actores de jean y zapatillas.
El tiempo pasó y los empleados hicieron los ruidos necesarios para señalar el fin de la jornada. Era necesario partir. El celular conteniendo todas las imágenes capturadas despuntando la ilusión de que los momentos se pueden capturar, de que la magia se podría contener en unos instantes digitales. Y después, ya no es nada de eso lo que sucede, porque lo que queda no se parece en nada a lo recordado y tomo conciencia de que recuerdo cualquier cosa, que el recuerdo es algo enigmático y misterioso y que sólo se recuerda lo que se puede recordar según la selección momentánea que el inconciente determine.
Bibliografía:
Pamuk, Orham (2015) Una mirada a mis fuentes de inspiración en Periódico El País, Babelia, 23 de marzo 2015.
El Museo de la Inocencia (2008). Random House Mondadori. Buenos Aires.
 Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.
Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.