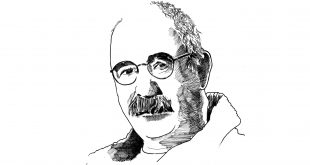Es lunes y el sol empieza a perderse detrás de las torres en el cruce entre Ciudad de La Paz y Zabala. Una andanada de niños salen disparados de las puertas del Instituto Hans Christian Andersen a pocos metros de allí. Dos chicas de camisa blanca y pollera escocesa apoyan sus mochilas sobre las rejas de un jardín para observar sus celulares. La música está fuerte y dentro del café el televisor en mudo transmite un partido de beach voley del seleccionado olímpico juvenil. Hugo Salas llega relajado. Conoce el barrio. Tiene puesta una remera de los Sex Pistols. Pide un cortado y comenta que viene de tomar un examen de modernismo y vanguardia en la Pepperdine University, la institución norteamericana con sede en Buenos Aires donde dicta clases de literatura argentina y latinoamericana. “Para ellos es el otro lado del mundo”, dice. En su tercera y última novela, editada por la flamante Cía. Naviera Ilimitada, las historias se cruzan alrededor de las insatisfacciones sexuales y los deseos aspiracionales frustados entre el barro de la moral y el conservadurismo, impregnado en cada uno los vínculos sociales arrastrados a lo largo de la vida.
En Hasta encontrar una salida, Salas traza en tres relatos las complejidades de habitar en un mundo signado por el deseo como elemento de consumo, donde el sexo oficia como vía de escape pero también como refugio del juego de máscaras de la cotidianidad. Karina es una profesora universitaria enclaustrada en un rol materno que no termina de asimilar y un matrimonio abierto caído en lo previsible; Jeff es un ex actor porno que busca dejar atrás el recuerdo tiránico del ambiente y las rispideces con una familia tradicional que nunca ha terminado de aceptarlo; Nacho es un escort de mediana edad preocupado por su futuro que debe contentarse con las migajas de una relación sentimental mediada por el dinero. Con una estructura dinámica que bordea el clima de la prosa norteamericana, Salas trabaja los contrastes y cruces con maestría, y muestra cuán decepcionante puede ser una vida regida por las necesidades que dicta el mercado.
¿Cuál es la búsqueda en común que orienta a los tres personajes de la novela?
La novela comenzó en su desarrollo con la historia de Jeff, el actor porno estadounidense perdido en Buenos Aires. Aunque ya había distintos intereses de porqué generar las otras historias, más allá de completar ese universo. Uno era para quebrar cierta idea de “literatura gay”. No porque tenga algo contra la categoría – la entiendo perfectamente – pero creo que es una categoría de nicho, que hace que haya cierto público que no la lea. No quería que apareciera como una problemática que atañe solo a quienes vivimos en sexualidades diversas, entonces un poco pasó por encontrar las distintas puntas de ese espectro: cómo se comunica con todas las partes de la sociedad. Porque al hablar de la insatisfacción ligada al sexo, es muy fácil que rápidamente se entienda como una problemática que tiene que ver con las sexualidades diversas y que radica en la imposibilidad de concretar proyectos comunes. Es una interpretación muy vieja, relacionada a la imposibilidad de los homosexuales de casarse y tener niños. Algo que ahora sí se puede. La idea era que las relaciones homosexuales tienden a ser menos estables. A mí me interesaba marcar que este problema de la insatisfacción permeaba todos los estratos. Por eso el personaje de Karina. Lo que busqué, también, fue desarmar lugares comunes. No quería, por ejemplo, que ella quedara señalada como la clásica señora burguesa, aburrida e insatisfecha. Por eso introduje la historia de su pasado. La novela plantea esa trampa. Empieza con una mujer casada de country, de clase media, para después empezar a ver que es una profesora de Puan y que uno termine preguntándose hasta qué punto no es también así. Dentro del campo intelectual argentino, al menos desde [David] Viñas hasta acá, se produjeron una serie de operaciones relacionadas al señalamiento de la burguesía: como si fuera algo a lo que ellos no pertenecen. A mí no se me ocurre una condición más burguesa que ser profesor titular de la Facultad de Filosofía y Letras con dedicación exclusiva y una beca.
Es algo que ocurre también en el circuito literario, esa necesidad de desprenderse de lo académico.
Habría dos ideas. O todos los que pertenecemos a este mini grupo de los que nos interesa la literatura no somos parte de la clase media, lo cual sería una ilusión muy cínica – porque no somos parte del proletariado que está en las peores condiciones – o tampoco estamos muy lejos. Ahí hay algo muy burgués de querer recortarse del pequeño tendero, de la kioskera, del señor del negocio de revistas que nos parece una chusma porque nosotros somos muy finos e ilustrados. Y ese es un gesto burgués, el de la limitación de lo que entra y queda afuera. O incluso la idea de que la clase media comete todos los errores de la historia argentina. Entonces, desde ese lugar me interesaba que este fuera un personaje con tantos dobleces, que por un lado formara parte de esa clase (una señora casada, de country, con dos niños) y paralelamente de los que producimos y consumimos cultura, de una manera además muy importante. Y por otro lado, quiebra, dentro de lo que es el swinging o las parejas abiertas, una idea de que estas relaciones vinieron a resolver todo. De que cuando no hay satisfacción dentro de tu pareja, vas y te satisfaces por otro lado.
Eso se ve claramente en la pareja swinger amiga de la profesora, que terminan separados luego de que los dos varones tuvieran sexo.
Hay una codificación y una normativa. Sobre todo se trabajó con el sadomasoquismo. Son prácticas altamentente consensuadas y codificadas, donde esta muy mal visto traspasar determinados acuerdos. A mí me parece que estamos en un momento en el que caímos en una trampa. La revolución sexual de los años sesenta imaginó que liberalizar la sexualidad iba a permitir tener sexualidades más felices y plenas, cosa en la que podría estar de acuerdo en principio. Pero las liberalizó en un sentido económico, y las convirtió en un elemento más de la economía del consumo. La gente hoy, así como tiene que tener un auto o una casa, tiene que estar satisfecha. Casi como un modo de consumo. Todo se puede probar y consensuar. Entonces, estamos muy lejos de un sadismo a lo Sade. Porque cuando vos lo lees, te das cuenta que tiene que ver con llevar el cuerpo a un límite, a un borde muy complejo, incluso respecto del propio deseo. Y eso no existe hoy en las prácticas, donde poco menos existe un contrato respecto de lo que se puede o no se puede hacer. Por eso, si bien sería ridículo que yo siendo homosexual no celebre la liberación de esas prácticas sexuales, entiendo que esa liberización progresiva se convierte en una liberización económica. En el exterior es muy común: vos tenés lugares adonde ir a hacer determinas cosas: abrís la guía de Berlín y tenés fiestas de ataduras, a tal hora y de determinada manera. Es cierto, se gana mayor libertad, pero se transforma en un sistema de consumo. En términos deleuzianos queda totalmente capturado eso, no se genera una ruptura del sistema.
¿Es en el personaje de Nacho, el taxi boy, donde puede encontrarse el discurso más sincero respecto de la sexualidad?
Hay una serie de ideas que a mí me rondan hace tiempo. Una es que el trabajo sexual, por los modos en los que existe, es el trabajo por antonomasia. Cuando la gente dice “yo haría cualquier trabajo menos prostituirme”, no se da cuenta de que hoy todos los trabajos siguen la misma lógica que la prostitución. En teoría uno esta regulado por ciertos contratos pero siempre tiene que estar dispuesto a flexibilizarse en función de los gustos del contratante, donde lo único que hay en el medio es el dinero. Hoy, debido a los modos en que funcionan las cosas, el trabajo se volvió un lugar muy descarnado. Por ende, en un lugar tan raso como el del trabajo sexual, donde no hay más que eso y el dinero mediando, esas prácticas sexuales se vuelven por lo menos más sinceras, o si se quiere más autenticamente lo que son. Es lo que pasa cuando uno lee la historia de Karina, que claramente no está enamorada del pendejo (que no puede articular ni dos palabras), pero que necesita construir un mundo para darle sentido a eso, que tampoco es una aventura clandestina. Necesita generarse a Ana Karenina en la cabeza para que eso sirva de algo, para que tenga asidero. Eso habla mucho del problema de hoy de cómo habitar el mundo y las sexualidades.
¿Los deseos aspiracionales terminan contrastando o inhibiendo a los deseos sexuales?
Una vez que todas las inhibiciones han bajado y todo está más o menos dentro del terreno de lo posible y permitido, es muy difícil para la libido fijarse en determinados objetos. Hay algo que había en el amor caballeresco que ayudaba a intensificar los enlaces de deseo. Pero en el momento en que lo único que puede mediar para que no pase es que el otro no tenga ganas, es más complejo formar lo que Freud llamaba “investidura libidinal”, que es cómo lograr que eso te caliente. En el mundo gay esto se volvió muy descarnado, tenés apps que vos abrís y en veinte minutos conseguís alguien para acostarte, y luego seguís tu viaje. Está barbaro, pero eso ha generado que la gente coja cada vez menos o manifieste y diga abiertamente lo que siente de su insatisfacción. En twitter o en los grupos de redes el chiste más habitual es decir “acá estamos los que no cojemos”. Hay un regodeo constante por afirmar la autoinsatisfacción o la imposibilidad de ser satisfecho, casi como una renuncia. Todo el tema alrededor del personaje de Karina y su marido (lo que hacen o lo que no) pasa por el problema de cómo calentarse.
El capítulo de Nacho abre con una frase que dice: “No vendemos sastisfacción; vendemos que la satisfacción esta ahí, que va a pasar en cualquier momento pero no llega”. ¿No parece la misma lógica que usa el mercado o el sistema político?
Sí. Cuando estaba describiendo esta novela, la empece a leer y apreciar, y eso fue muy revelador. Ahi es donde entendí que hay ideas que no me cierran del todo pero otras que me cierran mucho, como la idea de una economía fármaco-pornográfica en la que vivimos. En ese sentido, no es que el sexo hoy se mueve como el comercio, es que la economía se mueve como la pornografía, porque tiene que ver con una constante insatisfacción. Si te compraste el último Iphone, mañana sale otro nuevo. Todo el tiempo pasa. Necesitaba la claridad de ese personaje – Nacho -, no podía ser sólo un pibe que trabajara. Es alguien como “de vuelta”, al que se le está terminando la carrera y que decide ponerse a estudiar. Tiene todos los visos de ser el Joaquín V. González. La mayoría de las personas que hace trabajo sexual se divide en dos grandes grupos: los que se inventan vidas para después y los que no lo logran, sobre todo en el caso de los varones. Esos dos grupos están muy marcados. Los que se inventan una vida después, por lo general estudian carreras de lo más diversas: profesorados, locución, lo que vos quieras.
Marcás una diferencia muy grande respecto del trabajo sexual femenino a través del personaje.
Son distintos. En el trabajo sexual de los hombres no estaría o estaría más mediado el problema de la violencia de género. Uno podría afirmar que hay algo del patriarcado en que un hombre someta a otro por intercambio de dinero, pero no es lo mismo que pase desde un hombre a una mujer. Eso [Néstor] Perlongher lo trabajó bastante. Incluso está actuado en el taxi boy que no acepta a todos los clientes, que tiene una relación de tensión y desprecio con ellos. Se generan otros enlaces. Y, por lo menos en los sujetos que yo pude entrevistar, es totalmente distinto el mundo de los chicos respecto de las mujeres. Por lo general, hay algo muy fuerte: las mujeres pueden decir que no les gusta. Vos hablás con alguna y ellas te dicen que les gusta o no les molesta, y otras te dicen que sí, que preferirían hacer otra cosa pero que es el laburo que pueden tener, que les rinde o que le da más tiempo de estar con sus hijos. Con los varones, casi ninguno te dice que no le gusta vivir de coger, porque en teoría tendría que estar buenisimo, masculinamente, que así fuera. Entonces, hay un cortocircuito donde no pueden manifestar su enojo con el trabajo. Y ese enojo adopta carriles muy distintos. Puede ser que muchos no tengan problema con su trabajo, lo que digo es que no se permiten manifestar su disgusto con él como podemos hacer cualquiera de nosotros con el nuestro.
Hace algunas semanas circulan notas alrededor del “bud sex”, una especie de permiso que tiene los heterosexuales para acostarse con otros hombres sin dejar por ello de serlo. ¿No termina desnaturalizando a las libertades sexuales eso?
Eso existió toda la vida. De un modo mucho menos explícito que en el mundo de las mujeres, donde hay muchas heterosexuales que se identifican así y cuyo objeto de deseo es un hombre, pero que en algún momento probaron y no necesitan ni decir que la pasaron mal. Con los varones no es que se dé menos, se da igual, pero se puede hablar mucho menos. Se vive mal, no tan relajado como con las mujeres. Es muy interesante que haya necesidad de rotularlo como práctica, porque eso permite codificarla, encuadrarla y venderla. Y es curioso el ataque que se le da en las redes a estas prácticas, como diciendo: “¡Entonces no son heterosexuales!”. Yo no creo en ese tipo de definiciones, creo que hay gente que más o que menos. En ese sentido, la teoría freudiana me parece correcta: todos nacemos bisexuales y por un deteminado proceso a lo largo de nuestras vidas desarrollamos o podemos desarrollar más apego a algún tipo de elección. Lo que no quiere decir que aún teniendo un tipo más de apego, más intenso, en cierto momento te acuestes con una persona que no corresponda a ello, más en un momento donde está estallando el problema del género. Todas estas historias tratan de seguir conteniendo la teoría de que hay dos géneros, y estamos en una situación que si bien no creo que sea lo que los feminismos llaman la “disidencia de género” (que ya no exista ninguno) sí hay mucha más gente trans que no se siente ni mujer ni hombre. Y no le interesa amoldarse a un modelo, hasta juega con esa diferencia, a seducir incluso. Por eso, todos estos parámetros buscan contener cuestiones que en realidad son prácticas y como tales, mientras sean consentidas, yo no me opongo a ninguna de ellas. Poder ponerle un nombre implica cómo venderlo, como lo del “poliamor”. Ahí hay algo que tiene que ver con cómo eran los contratos del matrimonio antes y cómo se reformulan. Hay un núcleo que se vuelve conservador en el discurso y le abre la puerta. Después tenés los grupos “provida” yendo a impedir que se realicen abortos que están dentro del protocolo, metiéndose dentro de un hospital.
Lo curioso es que ese tipo de noticias circula en medios cuya editorial va muy en contra de esas libertades.
Yo creo que han descubierto que codificar es lo que les permite que no se les caigan todos los esquemas. Es decir, codificar que existe el poliamor y que cada vez más matrimonios lo practican significa que todavía existe el matrimonio como tal. Si se ponen a pensar que el matrimonio hoy son dos personas de cualquier género que se juntan y celebran el tipo de contrato que se les canta las pelotas y que lo pueden terminar en cualquier momento, se les vuelve más complejo. Y eso están tratando de esquivar. Una reacción es generar categorías, que permiten que lo que está afuera quede adentro. Esto que en teoría sería reñido, porque es adulterio, lo meten adentro del matrimonio y preservan la idea de éste. Cuando hoy las generaciones jóvenes tienen distintas relaciones con ello. Los chicos muestran otras reacciones al género. Incluso con la necesidad de no identificarse rápidamente ni con una orientación ni con un género, sino hacia algo más andrógino. Tienen otras relaciones. Son cambios que van marcando que muy probablmente nuestros modos de relación y de estructuras de parentesco social vayan a variar mucho en los próximos cien años.
Es imposible no hacer algún tipo de asimilacion entre la historia de Jeff con la película Boogie Nights de Paul Thomas Anderson. ¿Hay alguna conexión?
Me gusta mucho la película de Anderson, pero creo que lo que me separa es que él tiene una visión más romántica del momentito en que todo eso más o menos funcionó, como que la industria se arruinó con la aparición del SIDA. Yo creo que eso siempre estuvo arruinado. Era la explotación de ciertos desechos de la industria cultural que se podían explotar mediante la pornografía. Al menos es lo que vi en los materiales que pude ver y los documentos que investigué. El desarrollo del porno fue muy impresionante. Lo que se llama el Valle de San Fernando, en California, se convirtió en un centro de producción muy fuerte de pornografía durante los años sesenta, que obviamente se quiebra con la aparición de la epidemia a principios de los ochenta. Es verdad que el personaje de Jeff tiene algo de la película, pero yo creo que la industria siempre estuvo mucho más afuera de lo que Anderson la quiso ver: como si con la epidemia se hubiera acabado un momento de oro. Yo creo que no hubo ningún momento de oro, hubo un momento de expansión económica y eso significó ciertas posibilidades para todos. No tiene que ver con el HIV ni con la aparición del video desplazando al fílmico. Obviamente, las tecnologías cambian. Hoy hay, en términos de pornografía, mucho cuentapropismo. Gente que se graba a sí misma, que no es exactamente amateurismo. Tiene que ver con que en Estados Unidos hay muchos actores porno que empezaron a tener sus propios canales donde se muestran teniendo sexo a cambio de dinero. Es como abrir un kiosko. Los tipos dicen: yo voy a abrir a esta hora, si ustedes quieren me pagan y se los dejo ver. Esto pasa porque es una industria en la que se gana muy mal. La mayoría de las grandes estrellas porno, al menos del gay, hacen trabajo sexual. Nadie vive del porno, es imposible. Sirve para mantener ese kioskito. Salvo celebridades del porno más mainstream como Rocco Siffredi o Nacho Vidal, que son tipo que iniciaron sus propios negocios y productoras. Una actor o actriz porno no gana grandes cifras, menos como es hoy que es muy rápido. Ya no hay películas, sino videos de veinte o treinta minutos que se consumen en internet y que van a ser pirateados muy rápido. Y ante un público que quiere siempre algo nuevo. Es casi como hacer tele o como Netflix, todo muy caníbal. Pasa lo mismo con la música pop. Pudiste haber sacado hace un año el hit del momento y hoy no ser nadie. Es un mercado muy veloz y muy voraz.
También supongo que entra en juego cierta imposibilidad de pegar el salto a otra industria cultural por la estigmatización.
La verdad es que no tienen con qué saltar. Por otro lado la industria de la actuación en Estados Unidos es una industria muy profesionalizada y formada. Cuando vos ves porno, ves la resaca de esa industria. Muchas veces son chicos que no pueden memorizarse ni una línea. Por eso el porno fue perdiendo sus mínimas estructuras narrativas o aparecen pero como chistes ahora. Porque ya nadie espera que actuen. Es como en las olimpíadas, son atletas de coger: pueden hacer posiciones, tienen entrenamiento y cuerpo; una serie de condiciones para hacer eso. Hoy están más cerca de la performance que de la actuación. Y de hecho hay muchas cosas de la performance que empiezan a traspasar. Hay un actor porno estadounidense, Colby Keller, que intenta todo el tiempo dar ese salto al mercado del arte -un chico de la universidad que se saca fotos leyendo a Houellebecq en pelotas – pero el mercado no lo termina recepcionando. Al menos para lo que hoy es el arte conceptual. Muchos sí se vuelven productores, generan su negocio o empiezan a representar. Son más lógicas esas salidas, porque ellos conocen esa industria, estuvieron ahí.
Si uno se detiene en la escritura de Hasta encontrar una salida, encuentra una cadencia muy distinta que por ejemplo Los Restos Mortales, incluso el desapego de ciertos lunfardos. Hasta en la propia descripción de la novela se habla de un ritmo cinematográfico. ¿Cuánto hay de eso?
Siempre me tiran el San Benito del ritmo cinematográfico. Yo no entiendo bien qué es. Pero es algo que me divierte muchas veces. Yo obviamente me formé en eso, en cine. Trabajé en crítica mucho tiempo. Pero hay algo interesante que pasa en la literatura, por ejemplo, cuando alguien entra a un lugar de una patada. Y no sabés quién mierda es el que entró, ni siquiera si es él o ella, hasta podés estar un tiempo sin revelarlo. Eso en el cine es imposible. Es un elemento que uso todo el tiempo, por eso me sería difícil cómo pensar eso desde un guión para eludir estas cosas que en la literatura no es evidente que las estás esquivando. Sí es cierto que en esta novela hay menos uso de cierto lenguaje pegado al naturalismo. Por un lado por la historia de Jeff. Había un problema ahí que era cuál narrador utilizar o cómo contar esa historia. En un momento lo pensé en inglés. Y, además de que mi escritura es peor que en español, me pareció muy ridículo una novela bilingüe, hasta innecesaria. La solución me pareció ésta: un narrador que escribe como en un idioma de traducción, sin localismos. Que traduce muy pegado al inglés, por ende, en los léxicos de las otras partes no me podía poner muy costumbrista porque el choque iba a ser demasiado grande. Lo de la cinematografía tiene que ver con que a mí me gusta la escena: que esté pasando algo y verlo con mucho detalle. Y también cierto ritmo de aceleración y precipitación. Podría sentarme a escribir un guión pero sería muy difícil pensar cómo desarmar ciertas cosas y procesos mentales. Hay cierta ingenuidad en ese personaje que es el modo en que él advierte la espera. Podés poner la imagen de él mirando el teléfono pero no te transmite esa ingenuidad y ese tono del personaje. Jeff es el personaje que más quiero de la novela, pero no terminás de saber si es ingenuo o estúpido. Te preguntás qué le pasa. Hay algo de él en un borde muy indefenso. Y eso no sabría cómo convertirlo.
Recordaba las palabras hace unos días de Benjamín Naishtat en el festival de San Sebastián sobre el momento que atraviesa la cultura. ¿Haber elegido publicar en una nueva editorial puede verse como una forma de resistencia a ese vaciamiento?
Es un momento terrible y obviamente para los bienes culturales más duro aun, porque es uno de los gastos que se recorta por un motivo muy directo: no son indispensables a la hora de la supervivencia. La comida la tenés que comprar, la luz y el gas lo tenés que pagar. El resto son extras. Nosotros trabajamos con los extras, al menos hasta ahora. Desde ese lugar, éste es un momento complicadísimo. La cultura empieza a volver a cuestionarse respecto de su utilidad, su para qué. Y sí, publicar en una editorial chica tiene que ver con eso, también con ciertos ritmos de la industria del libro. En términos generales creo que las industrias chicas y medianas tienden a tener más cuidados de los libros. Las grandes pueden garantizar mayor cobertura y un arranque muy arriba, pero es muy probable que en un año el libro se desvanezca y que en tres sea inconseguible. En tiempos de crisis no es la mejor opción publicar en una editorial grande. Hoy garantizan una parte, que es la cobertura y el lanzamiento pero no necesariamente la promoción, con lo cual es ridículo que te pongan la presión de vender diez mil ejemplares con sólo tener el libro en las librerías y un aviso cualunque.
 Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.
Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.