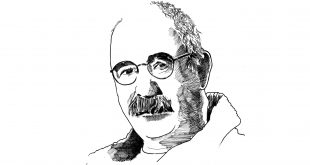Cada nuevo libro de Patricio Foglia, merece su atenta lectura. Con Todo lo que sabemos del cielo (Caleta Olivia), sus versos recorren distintos espacios y denuncian así, algún saber acerca de lo incurable. La palabra viene a albergar la pregunta, la experiencia del ayer y el mañana. Poemas que se anclan en la perplejidad de la existencia, para reformular lo cotidiano, aglutinando la calidez de una voz definida. Libro que permite poner en suspenso nuestras certezas, obligándonos a preguntar si el mundo es realmente tal como lo vemos.
-Exploración, descubrimiento, desdichas, desencantos. Hay líneas sinuosas, extrañas, sorpresivas en este emotivo poemario. ¿Qué nos revela éste cielo, o en todo caso, qué ganamos con saberlo?
-Escribir estos poemas, me parece, me fue acercando a un cierto ritmo. Primero, hacia un ritmo más frenético, neurótico. Después, a uno más calmo o sintético. También, al revés, el ritmo me fue llevando a mí hacia otro lado. Pero eso no tiene por qué importarle a nadie. Lo importante es: Depende de cada lector/a qué le revele el libro al leer los poemas. Pero no creo que haya una ganancia. Como en El hundimiento del Titanic, de Enzensberger, la poesía siempre se parece más a una declaración de pérdidas. Es, con todas las letras, el arte de perder. Quiero decir: un derroche o la caida del pelo o el extravio del carnet de conducir, pañuelos agitándose, Ya no será / ya no / no viviremos juntos, celebración o canto de lo inútil.
Aunque a lo mejor sí haya una ganancia. Porque cualquier poemario se parece a la forma de las nubes en el cielo. Si bien nadie gana nada demasiado concreto al mirarlas, sin embargo, qué lindas son. Entonces, si hay una ganancia, es esta: una tarde con la mirada puesta en lo que se diluye, y el paréntesis que surge a partir de ese momento.
-¿Cómo relacionás el libro con tus anteriores publicaciones, en especial, Lugano 1 y 2?
-Ojalá haya continuidad y ruptura. Locomoción de la escritura: esas dos son sus patas fundamentales. Un libro totalmente desconectado de todo (otros libros previos, y sobretodo, toda la poesía anterior), no podría ser leido por nadie, sería un libro lanzado al futuro, la botella al mar de un naúfrago desesperado. No es imposible, pero sí muy difícil. Y también, un libro totalmente conectado con todo lo anterior (o con su absoluta contemporaneidad), tampoco puede ser leído o, más precisamente: de tan leído, ya no dice nada. En Lugano 1 y 2 eran tres las máscaras: la de la escafandra, la de los personajes secundarios y la del yo biográfico. Este último libro está escrito en especial con esta última máscara. Aquella voz se parece, supongo, a esta otra, pero atravesada por el paso del tiempo.
-“Quiero quedarme en la cama durmiendo/ volver a escucharte decir/ por qué no faltás al colegio/ si hace frío/ si afuera llueve/ con tu palabra el mundo se diluía/ así de simple/ como una nube se evapora en el cielo”. En más de una oportunidad asoma la mirada materna. La pérdida es uno de los ejes en que se construye el libro. ¿Es la madre, la infancia o ambas, el símbolo de esta pérdida?, ¿por qué?
-Es la madre, la abuela, la infancia, la propia vida que se va. Pero todo signo es signo de algo que ya no está y esa es la función atávica de la palabra, decir algo en ausencia de otra cosa. La poesía toma esa función y la radicaliza: no solo en Trilce de Vallejo (la creación de un lenguaje nuevo, de un universo entero cuyo Dios es el poeta), sino en cualquier libro de poesía, por más mínimo que sea, que existe en función de algo que ya no está, que tal vez nunca estuvo o pasó por el corazón de quien lo escribió y se fue. Pero con una variante: la palabra se vuelve canción, himno, coplita, rap o rock pero siempre música protectora, y ya autónoma, envuelve al signo para hacerlo girar y girar, para demorar su desaparición. Aunque el final sea inexorable: Pájaro que cantó, voló. Mejor así.
-Por cierto, ¿cómo construiste el yo lírico del libro?
-Creo que fue así: primero necesité refugiarme en los poemas de Tokio, la plaqueta anterior. Poemas sin yo lírico, aunque narrativos. Ese período coincide con la muerte real de mi madre y de mi abuela. Pasaron dos años y fue Osvaldo Bossi quien golpeó un poco ese refugio, desafiándome a salir de su comodidad. Fruto de ese desafío son los primeros poemas de este libro. También Tom Maver estuvo ahí. A Tom le iba mandando versiones de poemas y recibí su aliento, y me hacía preguntas que no sabía responder hasta el siguiente poema. Después, Bossi de nuevo, maestro severo y querido, me preguntó si toda esa velocidad neurótica no podía tener también una vuelta lírica. Otro golpe, otro desafío. Aparecieron algunas relecturas: como si, además de leer a Blatt, volvieran Gelman, Alda Merini, Juanele, Dickinson, Ginsberg. Y aparecieron los poemas de la segunda mitad del libro. De modo que el yo lírico de este libro, esta máscara, no fue fruto de un cálculo ni tampoco es idéntico a mi verdadero rostro, sino que más bien es fruto del azar, de otros poemas (un poema viene de otro poema), de una necesidad personal que es cambiante, de la lectura de amigxs como Tom, de la confianza y la insistencia de Bossi, de tantas otras cosas que se me escapan y seguramente también influyeron.
-Patricio, ¿la poesía detiene el tiempo o construye otra manera de percibirlo?
-Pienso en una película, Sombras y niebla, de Woody Allen. Es un homenaje a Kafka, al cine expresionista alemán, un largo etcétera. En blanco y negro, con John Malcovich y Madonna. Spoiler alert: En una noche oscura en una pequeña ciudad en los años 20, nadie puede dormir porque un asesino anda suelto. El ambiente es sombrío, nocturno, estilo gabinete del doctor Caligari. El doctor del pueblo quiere detener al asesino pero es el primer asesinado. Mientras, vemos cómo los intelectuales discuten en un cabaret el sentido de la vida. Mientras, los curas cobran su diezmo, sin salir jamás de su oficina. El único que logra algo en toda la película es el mago del circo. El mago del circo. Con un simple truco y una maquinaria casi rudimentaria, hecha de madera y espejos, atrapa al asesino pero solo por un instante: una vez más el asesino logra escapar. La película sigue pero esto es lo esencial. Esta analogía es mi película preferida de Woody Allen. Entonces, como dice un poema de Estela Figueroa, Tracé un paréntesis en mi vida / en ese paréntesis puse mis emociones. Creo que la poesía se parece a ese paréntesis, a esa demora (en Gelman: esa interrupción), como forma de enfrentar la muerte o el paso del tiempo o el mismísimo amor, ese otro asesino, con su antigua magia de circo.
-¿Qué encontramos en la poesía que no hallamos en otro sitio?, ¿por qué?
-Me parece que la poesía es un acontecimiento, o no es. Cuando sucede, si sucede, emerge o irrumpe desde el ritmo (y esto puede ocurrir incluso hasta en la lectura de un libro) y, en ese caso, entonces sí: hallamos todo lo que hayamos en otro sitio. Todo. TODO. Como bien dice Margarita Roncarolo en un poema: los patitos, las estampitas, las iglesias, las perlas (…) / o sea TODO.
¿Por qué? Es un misterio.
Hay golpes tan fuertes en la vida / yo no sé.
-Osvaldo Bossi afirma en el prólogo del poemario que el lenguaje con que está escrito este libro es “deliberadamente antipoético”. Me gustaría, te refieras sobre las marcas de escritura de Todo lo que sabemos del cielo. ¿Pensás que haya un “lenguaje poético”?
-Desde Nicanor Parra (o incluso desde mucho tiempo antes, desde los latinos como Catulo o Marcial) que la antipoesía forma parte de la poesía, y la amplifica y complejiza. Creo que Osvaldo se refiere a todos esos frascos y fideos, planillas de cálculo de Excel y ascensores y autopistas que van apareciendo a lo largo del poemario. Su prólogo fue y sigue siendo una alegría para mí, tanto como su amistad o como reconocerme discípulo suyo. Es agradable para mí sentirme discípulo de alguien (y pienso en Osvaldo, claro, pero también en otrxs maestrxs de mi vida -no solo de la poesía- como mi propia madre o mi abuela paterna o mi amigo Paky Radin: mis íntimos referentes) y no pretender escapar de esa condición, que me parece además algo imposible, sino recordarla y hacerla presente. Hace un tiempo que no hago taller con él, pero eso no significa demasiado porque, de alguna forma, una parte mía va a seguir siempre yendo a sus talleres, por suerte. Creo que a muchxs, no solo a mí ni solo a estos poemas, Bossi nos ha acompañado en esta búsqueda de la propia voz, animándonos a correr un riesgo: el riesgo por ejemplo del ridículo, o el riesgo de intentar no tanto lo que los demás esperan (lo que uno cree que lxs demás esperan) sino más bien aquello que el propio cuerpo quiere cantar.
-La nostalgia gravita en muchas imágenes. Por ejemplo, el sentimiento de un recuerdo lejano de cierta dicha vivida… ¿cómo alcanzás el tono deseado sin derrapar hacia zonas sensibleras?
-Una vez escuché decir a alguien de un poema: A nadie le importa si se murió tu vieja. Esa persona, innecesariamente cruel, tenía sin embargo en su malestar un ápice de razón. En este sentido, un poema no funciona por su contenido (por enarbolar la Bandera de la causa más Justa o por narrar una historia triste o por lo que sea), sino porque la forma es el contenido, el ritmo es el contenido o el contenido es parte de una música o de una respiración con la que el propio cuerpo (o aquello que el propio cuerpo como una antena capta de quién sabe dónde) se conecta. Los poemas funcionan cuando son orgánicos (o artificiales, pero radiantes!) sean más o menos líricos u objetivistas o anécdoticos o performáticos, o no. Esto último es terrible pero cierto: O no funcionan. Y esa conexión se define, me imagino, en el lento paso del tiempo, un poco entre el azar y el encuentro de esos poemas con sus lectorxs. No sé si no derrapo, pero ojalá sea como vos decís, porque no me gustan demasiado ni el golpe bajo ni el frío imperio de la razón. Vuelvo al cine: entre Campanella y Martel, prefiero a Szifron.
-Hay un verso donde te referís a la infancia como “templo”. ¿El pasado, en cierta forma, es sagrado?, ¿por qué?
-En La Tempestad, Miranda dice de Fernando: nada malo puede residir en ese templo. En ese poema que mencionás, el templo no es directamente la infancia sino un Mac Donald’s. Confieso ahora que el templo real era el Pumper Nic. Y no cualquier Pumper sino el de la calle Florida. Mi viejo me llevaba al centro, íbamos al cine y despues de la película íbamos a comer. Hasta llegar a las cajas, había pósters de películas como Tiempos Modernos, Volver al futuro o El bueno, el malo y el feo. Pedíamos. Comía mi combo: una hamburguesa enorme, papas fritas recién hechas y una gaseosa con hielo. Cosas que no estaban a la vuelta de la esquina como ahora, que tenemos la fortuna de contar con una cervecería digna a tres cuadras. El contexto: Yo vivía en Lugano e ir al centro era para mí ir a Flores (Hola Heladería Palmeiras, siempre te amé). Pero el centro centro, era directamente ir a Hollywood! Mi padre jamás de los jamases leyó a Viel Temperley, pero estoy seguro de que los dos entendemos aquello de Vengo de comulgar y estoy en éxtasis / en los hombros del Kavanagh. Bueno. Lamentablemente Pumper desapareció hace mucho, pobre hipopotamo, cosa verde, hermosa y bizarra. Entonces, esta crisis de identidad que tiene ahora Mac Donald’s (realmente están deteriorados sus locales, no se sabe si apuntan a los millenials o a los más treintañeros, tienen quinientos competidores parecidos o más indie, etcétera) me vino bien para el poema.
-¿Qué poetas en actividad despiertan tu interés?
-Creo que un/a poeta está verdaderamente en actividad si su palabra provoca una especie de conmoción, un acontecimiento rítmico. Entonces, habría por una parte poetas en actividad que en realidad no lo están. Para decirlo con dramatismo italiano: hay poetas vivxs que no están vivxs. Y también, por otra parte, lo contrario: poetas que fallecieron y sin embargo están más vivxs que nunca: pienso en Frank O’Hara o en Kenneth Koch, por ejemplo. Hay muchxs poetas vivxs contemporánexs que me gustan, aunque nombrar a unx es olvidar a otrx, y a ver si algunx se me ofende. De todas formas, sí puedo nombrar tres libros que me gustaron mucho de lo último último que leí: Piedra grande sin labrar, de Verónica Yattah; La casa vacía, de Celina Feuerstein y Tarda en apagarse, de Silvina Giaganti.
-¿Estás escribiendo un nuevo libro de poemas?
-Estoy escribiendo poemas, sí. No tengo la menor idea de si van a formar parte de un libro o no. Hacía varios meses que no aparecía nada. Suelo escribir bastante, así que la situación era un poco deprimente. Traducía, escribía otras cosas, pero no poemas. Ahora, al parecer, volvieron las oscuras golondrinas sus nidos a colgar: las alimento con pan y hago lo posible por no espantarlas. Y que nadie haga ruido, a ver si las escucho cantar, otra vez.
Patricio Foglia (Bs. As., 1985), publicó Temperley (2011), Lugano 1 y 2 (2014), La escafandra (2015) y Tokio (2016). Compiló y prologó la antología de poesía y ciencia ficción Los fuegos de Orc (2016). Colabora en el ciclo de lecturas El Rayo Verde, que organiza Osvaldo Bossi. Tradujo, junto con Natalia Leiderman, El pájaro rojo (2017), versiones de Mary Oliver. Coordina el sitio: www.malonmalon.com.ar .
 Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.
Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.