Viaje a la poesía alrededor de la Residencia de escritores del MALBA de Fiona Sze-Lorrain. Ilustraciones de María Lublin.
Durante el período que duró la residencia en Buenos Aires de la poeta Fiona Sze-Lorrain, primera escritora de la Residencia de escritores del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), desde la Revista Colofón le seguimos la pista en sus presentaciones públicas, inspirados por la pluralidad con que se relaciona con los países y con las lenguas. Además de Francia, Estados Unidos y Asia, vivió y/o trabajó en Canadá, Gran Bretaña, Italia y Alemania. Recién después llegó la poesía que, traducida en el marco de las actividades de la misma Residencia, fue la frutilla del postre. La poesía, en Fiona, está íntimamente ligada a la musicalidad de un arpa china. Al oírla recitar sus poemas, si se cierran los ojos, es posible escuchar el arpa como un subtexto melódico y sutil. Que las palabras y los idiomas encierran musicalidad ya se sabe, lo que parece específico de esta poeta francesa nacida en Singapur es que algo de la multiplicidad de melodías (musicales e idiomáticas) se hace poema en su obra. Esta complejidad específica, llena del arte mestizo de los que viajan o parten de orígenes mixtos, hace de su obra un viaje por la sensibilidad humana que atraviesa pueblos y sueños de diferentes culturas.
Para Fiona Sze-Lorrain, la poesía habla siempre otra lengua. Está en una especie de exilio. Esa lengua no es pura y está atravesada por algo que es extranjero: la alteridad. Así, como el niño posee y es poseído por la lengua materna, el poeta padece una forma particular del hambre: la otredad, cambiar la propia perspectiva por la del otro.
Con respecto al problema del idioma y el poder, reflexiona: “No me interesa el poder. El que busca poder no encuentra la potencia. En francés se ve muy claro, pouvoir et puissance, poder y potencia no son la misma palabra. En inglés las dos están concentradas en power”. Y entonces comprendemos por qué elige el francés como idioma de todos los días. Fiona siente que Francia es el país de “la salvación”, algo allí continúa siendo humano. Nueva York no necesita a nadie, dice. Así es como deducimos que para Fiona esta ciudad no tiene hambre de otredad. Sin embargo, o quizás por esto mismo, ella traduce del inglés los poemas de Mark Strand. Construye de esta manera la otredad al traducir al francés, los poemas escritos por este autor en inglés. Traducirlo significaba trazar un nuevo mapa de aquellos poemas, en su mente era algo así como que muriera un yo antiguo y naciera uno nuevo como efecto de ejercer el trabajo de traducción y verse inundada de la poesía del otro. ¿Qué tiene de particular el uso de una lengua en la construcción de la subjetividad? Este nuevo yo surgido del esfuerzo por traducir la obra ajena es una construcción atravesada por aquella tarea. De esa amalgama nueva y que sólo existe en la conjunción de dos mentes en dos lenguas, surge una tercera obra: los poemas de Mark Strand en conjunción con la poesía de Fiona Sze Lorrain aparecida sutilmente al servicio de la poesía del primero. Entonces, ¿de quién es la obra? Del autor inicial sin duda y, sin embargo, para la traductora hubo una nueva configuración subjetiva después de traducir esos versos que trazó desde su lengua particular. Son como capas de la subjetividad, la poeta Fiona ya no puede ser la misma luego de la traducción y, en cierto modo, del dominio (en el sentido de la creación) de la obra de Mark Strand. Algo de la alteridad se ha vuelto yo en la poeta traductora. Podemos arriesgar también que un proceso similar sucede en la obra de Mark Strand, ya nada volverá a ser igual luego del encuentro con la alteridad del lenguaje del otro, de la otra.
Fiona nos conduce entonces a una imagen donde lo fundamental es encontrar la voz del poema, no la voz del poeta, no, cada poema habla su propio lenguaje. ¿Podríamos pensar que ese encuentro de escritores en la traducción es en realidad dos mentes al servicio de encontrar la voz del poema que habla su propia lengua?
Le preguntamos entonces en qué idioma sueña. Ella reflexiona que no vive entre lenguas, vive entre sueños. Una lengua es una forma de vida. Y como la poesía es la música de la lengua, “mis sueños son silenciosos con subtítulos”. ¿Cuál de las cinco lenguas que domina será la que prima en los subtítulos? El silencio posiblemente sea, en un principio, la expresión de todas las lenguas al unísono en una condensación, para después desplegarse en el idioma más adecuado para el tipo de emoción en juego en cada sueño. Ella es la poeta que, de niña, quería ser astronauta. Y como tal, sobrevuela las culturas y las observa a cierta distancia, como quien mira a la humanidad desde el corazón de su nave espacial.
En una de las presentaciones auspiciadas por la editorial Ampersand en su biblioteca de la calle Cavia, la escritora aceptó la propuesta de hablar de su experiencia como lectora, siguiendo la línea editorial de la colección Lector&s, da cuenta de la historia de las lecturas llevadas adelante por los escritores a lo largo de su formación y nos permite recorrer, en este caso y, como si de una biografía se tratara, las diversas selecciones que trazan el mapa de los orígenes poéticos de Fiona.
Para finalizar, en una entrevista realizada por este mismo medio, se refiere a una forma particular del escuchar y dice sobre Buenos Aires: “No escucho tantas voces humanas como autos. Si no podés escuchar voces de personas, escuchás menos poesía, escuchás menos humanidad, escuchás más máquinas”. La música de la ciudad y la poesía en un entramado de ritmos y melodías que, como el vaivén de la mano marcando el solfeo, permite construir uno en otra, sonido en poesía, poesía en música. La musicalidad de Buenos Aires se irá con ella de regreso y la escritura que derive de esta investigación llevada a cabo durante la Residencia del Malba, posiblemente permita escuchar los sonidos de nuestra ciudad resonando en sus poemas.
 Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.
Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.






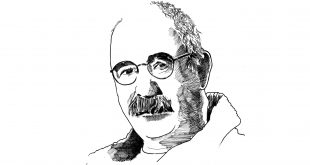
Excelente entrevista!!!
Muchas gracias por tu comentario!!
Muy buena entrevista. Motiva mi lectura de los poetas comentados. Felicitaciones a Anahí.
Muchas gracias por tus palabras, buenas lecturas y escrituras!
Es una entrevista poética que leí en SILENCIO en mi patio de provincia. Fui la otra. Confirmé que cada lengua revela la naturaleza de los pueblos.
Fue música y la poesía sobrevoló en la tarde.
Felitaciones
Marta, captaste el clima emocional de lo que trasmitía la poeta en esas reuniones. Hermoso que la poesía sobrevuele tus tardes! gracias!