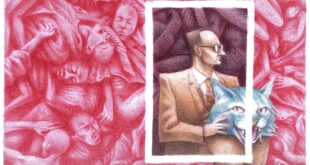A treinta años de su muerte, Mercedes Roch reflexiona en torno a la literatura de Raymond Carver, el escritor conocido como el Chéjov del cuento norteamericano.
El verano porteño tiene mala fama, siempre lo digo. Es caluroso, sí, pero tampoco mucho más que el de otra ciudad. Lo mejor del verano porteño, pienso, es la ausencia. La ausencia de esa masa de gente que está yendo a lugares, que grita, que se enoja, que empuja, que hace filas. La ausencia de la falta de tiempo para hacer lo que te viene la gana de hacer. La ausencia de esa soledad abrasante. En el verano porteño solo quedan los que no pueden irse de vacaciones, los que tienen que trabajar.
En lo que respecta a mí, normalmente no paseo por los puestos de libros usados porque me falta el tiempo o me falta la plata. Pero en ese entonces yo tenía unos veinte años y estaba adentro de un verano porteño. No sé cómo, miraba los libros y no los compraba. Me gustaba conocer los títulos, qué era de cada escritor, qué editorial publicaba tales o cuales libros. Fue en una de esas excursiones, a la tardecita en Plaza Italia, que me topé con un libro turquesa. Principiantes decía en la tapa sobre una foto en blanco y negro de un hombre que miraba desafiante a la cámara. No pude evitarlo: lo compré. Así inició mi primer contacto con Raymond Carver, en un verano de los trabajadores.
El veinticinco de mayo de mil novecientos treinta y ocho, una camarera de Oregón dio a luz a su primer hijo y le puso por nombre Raymond. Al poco tiempo de aquel nacimiento, la joven familia se mudó a un pequeño pueblo del este de Washington llamado Yakima, donde el padre consiguió trabajo en el aserradero local. La madre, por el contrario, no fue capaz de conservar un trabajo por mucho tiempo y se refugió en las píldoras para los nervios que guardaba debajo de la alacena.
En sus primeros años, el niño construyó una especial relación con su padre. Él le contaba historias de su infancia. Historias menores, de travesuras propias o ajenas. No ponía mucho énfasis en la forma de narrar pero el niño quedaba alucinado con esas historias. Siempre quería escuchar más. A veces, el padre se olvidaba de ir a buscar al niño a la escuela y las historias no sonaban. El niño esperaba cada colectivo con la esperanza de que su padre viniera en él, pero no, el padre no estaba. El padre estaba borracho junto a sus amigos del aserradero.
Esas dos facetas de su padre lo marcaron, tanto que el niño Raymond pasaría su adultez escribiendo historias de la gente común y olvidándose de buscar a sus hijos en la escuela por estar borracho.
El primer acercamiento de Carver a la escritura fue a partir de la pesca y de la caza de patos, las actividades que más le gustaban realizar de chico en Yakima. Debido a ese interés leía las revistas Sports Afield, Outdoor Life, Field & Stream. Decidió escribir un largo artículo sobre el pez que había atrapado (o el que se le había escapado). Su madre alquiló una máquina de escribir y entre los dos lo mecanografiaron para enviarlo a una de esas revistas. Lo enviaron, pero el artículo volvió rechazado. No se desanimó, estaba contento porque había sido leído por alguien más que él y su madre.
No obstante, si bien durante la adolescencia hizo un curso de escritura en un instituto llamado Palmer, él se sentía destinado a trabajar en el aserradero como su padre, incluso creía que era su deseo hacer el mismo trabajo que su padre. Luego de graduarse, trabajó en el molino local por seis meses. Esforzarse era en vano: odiaba ese trabajo y desde el primer día supo que no quería hacer eso para toda su vida. Trabajó lo suficiente para comprar un auto y casarse.
A los dieciocho años se casó y al poco tiempo tuvo a su primer hijo. Al año siguiente tuvo el segundo. Su mujer y él tenían que trabajar constantemente para mantenerlos. Pero él ya había entendido que quería ser escritor, así que por una cuestión de tiempo, una cuestión meramente práctica, se dedicó a los cuentos cortos y a los poemas. Una novela le llevaría mucho tiempo y los frutos no se verían a corto plazo.
Me gusta pensar que mi primer contacto con Carver fue sin la intermediación de Gordon Lish. Hay toda una polémica sobre la labor editorial al respecto. Resulta que diez años después de su muerte, es decir, hace veinte años, The New York Magazine publicó un artículo en el que se explicaba que su editor, el mencionado Lish, había sido quien había inventado la prosa de Carver. Se develó que lo que decía la nota, en un punto, era cierto: Lish había cambiado finales, títulos y diálogos. A la frialdad de Carver, Lish había agregado escarcha.
Pero, como decía, mi primer acercamiento hacia Carver fue Principiantes, libro que tras pasar por las manos de Lish se publicó con el nombre De qué hablamos cuando hablamos de amor. Siempre me gustó imaginar que más de una vez había visto ese título pero nunca me había sentido incitada a comprarlo, confundiéndolo con una novela de Danielle Steel. Quizás sí fuera contundente para el momento de su publicación en mil novecientos ochenta y uno, pero no lo era para mí. Me alegra haber empezado por Principiantes y que mi primer contacto con Carver haya sido con mi Carver preferido: un autor que, siempre con pocas palabras, es finalmente humano y comprensivo.
Todavía me acuerdo que hacía mucho calor cuando me tiré en el sillón con el libro en la mano. El sol se estaba poniendo. Las primeras palabras que leí fueron ¿Por qué no bailas?, el título de una historia que inicia con una pareja joven que ve muebles en un patio delantero, en una improvisada venta de garaje. El vendedor no está. Le tocan el timbre y sale. Los invita a tomar un whisky. Se quedan toda la noche los tres juntos. Se entrelazan la vida del hombre recién separado que ha decidido venderlo todo y la de la joven pareja de recién enamorados.
La historia encajaba perfecto en mi verano porteño. Podía pasarme a mí, o a mi vecino. Era una historia real y era narrable. Me quedé pensando en lo hermoso que era eso. En ese momento era, y aún hoy soy, muy fanática de Steinbeck, fascinada por ponerle voz a los silenciados, pero él narraba una realidad que yo nunca había vivido. Carver me interpelaba a mí, directamente.
Dijo Carver una vez que él no era sus personajes pero sí que sus personajes eran él. Se trata de personas de clase media o baja, es decir del grueso de la sociedad. Y es en la cotidianeidad de esas personas que Carver haya poesía y demuestra que hay en todos las mismas preguntas y momentos de vacilación, ya se trate de un cartero que odia a un beatnik o de un hombre que va a pescar con sus amigos y encuentra un cadáver.
Uno de sus fuertes es el manejo de los diálogos que son reales y a la vez poéticos, con un lenguaje claro y simple, al punto de permitirnos olvidar que se trata de ficción. Es posible empatizar con los victimarios porque las situaciones simples son escenarios elegidos para representar cuestiones complejas.
En una entrevista que le hizo Claude Grimal en París, contó que los miembros del ala derecha de Estados Unidos lo atacaron por no pintar una imagen más sonriente de su país, por no ser lo suficientemente optimista, por escribir historias sobre la gente que no tiene éxito. Pero justamente eso era lo que él buscaba: hacer protagonista a la gente que se preocupa por la renta, por sus hijos, por su vida de hogar. En sus palabras: “yo escribo historias sobre la población sumergida, gente que no siempre tiene a alguien que hable por ellos. Soy una especie de testigo y además esa es la vida que viví por mucho tiempo. No me veo como un vocero pero sí como un testigo de esas vidas”.
 Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.
Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.