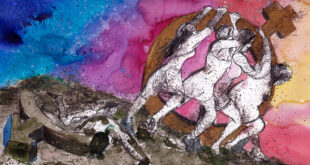Atravesamos una crisis civilizatoria. La ética mediombiental y una posible metafísica de la barbarie sirven de alternativa al crecimiento constante de un capitalismo insensato. Dejar ascender la barbarie como espacio ominoso, creativo y sensual podría ser un camino ideológico, pero, sobre todo, una alternativa a la extinción. Escribe Gabriela Puente, ilustra Tano Rios Coronelli.
El progreso está bien, pero debería haber parado hace un largo rato.
(Charly García, Revista Hecho en Buenos Aires, nro. 24, 2002)
La tecnósfera como riesgo
¿Es posible fijar una fecha precisa en que la producción humana comienza a distanciarse de los ritmos de la naturaleza? Durante el siglo XVIII, con la primera Revolución Industrial, se descubren nuevas fuentes energéticas, como los recursos fósiles no renovables; generando un salto cualitativo en el proceso de producción, dado que, hasta ese momento, éste dependía de recursos naturales que se renovaban de acuerdo con los ciclos estacionales.
En estos tres últimos siglos la tecnología asociada a este sistema productivo no ha dejado de crecer aceleradamente, hasta el punto de que algunos autores afirman que, gracias a la ingeniería genética e informática, hemos ingresado a la tercera Revolución industrial, donde la humanidad, o mejor dicho el mercado, ha comenzado a intervenir el proceso evolutivo, transformando la estructura genética de los seres vivos (Cfr. Lecaros Urzúa 2013: 181).
El crecimiento acelerado de la tecnósfera, o conjunto total de los objetos técnicos producidos por el hombre que responde a las necesidades de consumo del sistema productivo global, entra en contradicción con los ritmos de la ecósfera. Entendiendo ésta como el conjunto de todos los ecosistemas, hábitats y seres vivos del planeta; hasta el punto de poner en riesgo la continuidad de la existencia de toda vida.
Existen estudios que demuestran el impacto negativo de este crecimiento acelerado de la tecnósfera en nuestra cotidianidad. En este sentido, “el Índice de Bienestar Económico Sostenible (IBES) nos muestra que en uno de los países más industrializados del mundo, como Estados Unidos [su IBES fue incrementado en un 43%, entre los años 1950 y 1976]; sin embargo a partir de allí, este índice ha disminuido de forma constante en un 12% hasta 1988, pese a que el PNB [Producto Nacional Bruto] por persona en ese mismo periodo seguía creciendo” (Lecaros Urzúa, 2013: 182).
Esta proporcionalidad inversa entre el desarrollo acelerado e incontrolado de la tecnología y el bienestar se debe, en parte, al incremento de enfermedades graves producidas por el cambio climático y el uso masivo de agroquímicos que sobrecargan el sistema de salud implicando ingentes gastos a nivel tanto individual como nacional. En países del tercer mundo, como es el caso de Argentina, tenemos a la vista las consecuencias nefastas de la tecnología aplicada indiscriminadamente en la producción extractivista de la agricultura intensiva y el monocultivo, que están generando un verdadero genocidio en los pueblos fumigados.
El avance tecnológico lejos de detenerse se diversifica y va copando nuevas dimensiones de la realidad. Es así que la expansión de la tecnósfera ha dado un paso hacia lo virtual, lo cual abre un abanico de posibilidades que son exploradas en la vida cotidiana; pero, también conlleva nuevas implicancias que deben ser analizadas.
La virtualidad es una cuasi existencia, y una cuasi ontología, que se encuentra no sólo separada de lo vital, sino que se erige como sustitutiva de la misma, el término realidad virtual hace referencia a esto de manera cabal. Esta sustitución lejos de demostrar una capacidad adaptativa eficaz, señala más bien una debilidad y una decadencia; dado que basta con una ínfima intervención del azar, como potenciales apagones masivos de la electricidad o virus cibernéticos, para que veamos nuestros castillos tecnológicos derribados desde los aires.
Sin embargo, más allá de su eficiencia y utilidad, que será dirimido en el mercado; lo virtual implica un cambio novedoso en las categorías de espacio y tiempo.
La temporalidad de lo virtual responde a los principios de linealidad y aceleración, impuestas desde hace siglos por el proceso de industralización; mientras que, por su parte, el espacio de la virtualidad requiere de los principios de simetría y ubicuidad. Y esto último es central ya que pone en riesgo el espacio físico y natural.
La introducción de una tecnología con tal nivel de impacto sobre lo cotidiano debería ser analizada críticamente, mediante categorías que exceden el mero beneficio mercantil. También en este punto se torna cada vez más necesaria la dimensión ética, que no puede reducirse a la existencia de un comité ya sea gubernamental o empresarial.
Más allá del antropocentrismo
Teniendo en cuenta la gravedad de la situación, se ha vuelto central la necesidad de una ética que incorpore la dimensión medioambiental, lo cual implicaría ordenar nuestras acciones en torno a una perspectiva ecologicista superadora del antropocentrismo, asumiendo una responsabilidad que tome en cuenta los derechos de las especies que pueblan nuestro planeta, los ecosistemas y las biósferas.
Desde la dimensión de las acciones personales y cotidianas, se podría pensar en reglas que incentiven una moderación frente al consumo, acompañada de una revaloración de los ciclos naturales.
Habitar un planeta aquejado por una alta probabilidad de ser destruido en las próximas décadas, nos obliga a pensar a nivel macro y autopercibirnos como habitantes de una ecósfera que supera los actuales límites geográfico-políticos.
A su vez, este nivel macro debe vincularse a un localismo que, en términos de Rodolfo Kusch, implica una ética situada. Y esto nos lleva a cuestionarnos acerca de la tecnología, teniendo como punto de partida nuestro lugar de enunciación, localizado en el tercer mundo marginal y atravesado por la experiencia de la conquista.
Estas dos patas, el nivel macro del principio de responsabilidad y la localización situada de la experiencia, nos proveen de un contexto que permite superar la interpretación antropocentrista, que influyó enormemente en el colapso civilizatorio actual.
Barbarie o colapso civilizatorio
Sin embargo, una ética presupone siempre una estética, es decir, una forma de estructurar nuestra experiencia; a su vez, intrínsecamente vinculada a una ontología.
A una ética medioambiental no antropocéntrica le corresponde una ontología pagana que tenga en cuenta los ciclos naturales. Y por ontología pagana nos referimos a una ontología de la barbarie.
La noción de barbarie aparece por primera vez en el pensamiento argentino a mediados del siglo XIX, cuando Domingo Faustino Sarmiento escribe en formato folletín su obra Facundo o civilización y barbarie, sentando las bases de la gran dicotomía desde la cual se interpretaría, durante siglos, la argentinidad.
Para este autor la civilización es el progreso, el orden, las costumbres europeas, la productividad, la industria y la ciencia, entre otros. La barbarie es, por el contrario, amplio desierto agreste tanto del territorio como del pensamiento y de las costumbres.
Reverbera en dicha dicotomía el antiguo conflicto naturaleza/cultura. Sin embargo, en nuestra interpretación positiva de la barbarie, ésta no es la naturaleza desnuda sin más, sino una concepción distinta de la tecnocientífica actual.
La barbarie es un espacio elemental, no objetuable ni matematizable, pero, y aquí viene la bella paradoja de la realidad, este espacio es en cierta medida virtual; pero no virtual a la usanza de las nuevas tecnologías que producen mundos artificiales, sino a la manera de un fractal o continuo entre diferentes dimensiones no reductibles a un espacio absoluto. Este espacio está dotado no de reglas y leyes pasibles de ser captadas por la razón, sino más bien de ritmos y ciclos intuidos por el cuerpo.
El espacio de la barbarie no es del todo benéfico, porque no es controlable, es el lugar del misterio, de lo ominoso, espacio libidinal, de creación máxima, sexual en el sentido más corpóreo del término, metaforizado, por pueblos antiguos agrarios de diversas culturas, como la danza ascendente y descendente de una diosa total y su encuentro con el dios que nace, muere y renace de su vientre. De esta danza surge todo lo demás.
Este es un espacio donde emergen transmutaciones. Por nombrar sólo un ejemplo, un río no es considerado un mero curso de agua, sino un espíritu benéfico cuya sinuosa lengua acuática excita la vida de sus orillas.
El ejemplo del río no es baladí, recientemente, en el mes de mayo de este año, luego de una extensa batalla legal, que comenzó en el año 2021, las mujeres de la comunidad Kukama de Perú lograron que la justicia declare sujeto de derecho al río Marañón y sus afluentes. Las mujeres de la comunidad, nombradas defensoras y guardianas del río, se constituyeron como sus representantes legales. Esto representa un paso en el avance de una ética medioambiental, y en la resistencia a la megaminería altamente contaminante.
Nuevamente, el problema de la técnica
El espacio/tiempo de la barbarie es el locus vital donde los géneros se desorganizan, y los elementos se entremezclan.
La sensibilidad debe ajustarse constantemente, también el instinto. El saber acerca de este ser continuo y fractal depende de escalas que pueden llegar a cambiar vertiginosamente. Pero, no por ello debemos concluir que la barbarie es azarosa, ni su espacio ininteligible, ya que está hecho de la misma materia que nosotros, que nuestros cuerpos.
Y, en este punto, debemos preguntarnos por el tipo de saber técnico que puede corresponder al espacio de la barbarie. En relación a esta pregunta no debemos ceder ni un ápice a cualquier planteo ingenuo de tipo ludita de aquellos artesanos ingleses que proponían deshacerse de la técnica y volver a una especie de estado de naturaleza. Esto es imposible, porque el vínculo humano con los objetos está mediatizado desde siempre por la técnica; ésta ya aparecía en los albores de la humanidad, cuando los primeros homínidos usaron una piedra para matar un animal.
Hoy vivimos en una época en que la técnica fue reducida a la tecnología, que, en última instancia, responde a las leyes del mercado. De manera tal que éste configura nuestro vínculo con las cosas, con los procesos naturales e incluso con la otredad.
En contraposición, existen otras configuraciones técnicas que nos permiten trazar vínculos con las cosas de una manera no alienada de los procesos naturales. Una de ellas, intrínseca al paganismo, es la magia, que permitió a los pueblos originarios de América habitar el espacio de la barbarie.
Pero no debemos concebir a esta técnica como algo absolutamente ajeno al hombre contemporáneo. En este sentido, si bien la magia es subestimada por los habitantes de las megaciudades ordenadas tecnocráticamente, no por ello deja de ser usada subrepticiamente. Como afirma Rodolfo Kusch en su América profunda, el hombre citadino, cuando desea realmente tener algún tipo de injerencia en la realidad incurre en cábalas que comparten el mismo esquema con el pensamiento mágico de los pueblos originarios; la única diferencia es que “el hombre del altiplano logra hacer efectivo su impulso mágico, [mientras que] nosotros queremos hacer lo mismo [pero] no sabemos cómo” (Cfr. Kusch, R., 2000: 256); dado que, “carecemos del instrumental o los ritos necesarios para mover los acontecimientos” (Idem).
Esta última parte de la argumentación puede resultar chocante; pero esto no tiene la menor importancia, ciertos prejuicios pueden ser abandonados en momentos de crisis.
Lo único vital en estos tiempos de ecocidio sistemático consiste en concebirnos como individuos responsables cada día y en cada acción que emprendamos, y tomar una situación activa, desde donde colectivamente planteemos nuevas formas de técnicas sustitutivas de la tecnósfera actual.
Bibliografía
Esposto. R. (2018). Kusch: actualidad de un pensamiento americano; lecturas y reflexiones. Buenos Aires: Biblos.
Lecaros Urzúa, J. A. (2013). La ética medioambiental: principios y valores para una cuidadanía responsable en la sociedad global, en Acta Bioethica 2013; 19 (2): 177-188 , Universidad del Desarrollo, Santiago de Chile.
Kusch, R. (2000). América profunda, Rosario: Editorial Ross.
 Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.
Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.