En el siguiente ensayo Gabriela Mariana Fenner Sánchez cruza literatura y geografía para darnos mucho más que un pantallazo de la realidad social-literaria de Centroamérica. Un texto que recorre el Istmo desde la década del ´80 hasta la actualidad. Un recorrido sentido y reflexivo en torno a la importancia de la memoria y del poder testimonial de las narraciones. Ilustración Tano Rios Coronelli.
Me fascinan los mapas, con mayor razón si están ligados a la acción.
(Lindo, 2006: 27)
Ser de Chiapas implica vivir en Centroamérica y a la vez vivirla “del otro lado de la frontera”, lo cual me ha llevado a querer conocer y entender más este istmo tan cercano y a la vez tan tierra desconocida que invita a ser explorada. Como geógrafa, mi respuesta a este llamado fue un primer viaje, hace años, a algunos países centroamericanos donde pude vivir en carne propia la continuidad persistente de nuestros territorios, presente en los paisajes, en la cocina o en algunas expresiones lingüísticas. Otra forma, más reciente, fue participar en el seminario “Revolución y actualidad en Centroamérica: una perspectiva desde la literatura y las ciencias sociales”; donde a través de la literatura y los foros de discusión pude indagar más en fragmentos de la historia centroamericana y en sus formas de representarse y narrarse.
Este ensayo es, por tanto, reacción a las provocaciones de reflexión que se nos lanzaban en dicho seminario, es reflejo del cruce inevitable entre literatura y geografía humana que se abrió en mi cabeza; y es también continuidad de las animadas discusiones plasmadas en el foro con las demás voces que hacían parte de él.
Mi diálogo con los textos y con las realidades retratadas tuvo constantemente este carácter dual, entre lo que me era familiar y lo que me resultaba totalmente nuevo; como es el hecho de nunca haber atestiguado una revolución como la nicaragüense o un proceso de guerra de exterminio como en El Salvador y Guatemala; pero sí haber vivido de niña 12 días de guerra durante el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y después todo el proceso que vino de diálogos, de traiciones y de construcción finalmente de un proyecto político autónomo, que igualmente han sido parte de mi biografía. Desde esta experiencia encarnada fue que el vínculo emocional con los hechos históricos y la mística militante se convirtieron en códigos desde los cuales pude reflejarme e interpelar a los escritos y a sus autores y autoras. Fue por ello que elegí testimonios, o textos que al menos se sitúan en una voz narrativa que lo parece; tal fue mi punto de partida para iniciar este viaje entre territorialidades, cuerpo y memoria.
Edelberto Torres Rivas (2013), uno de los sociólogos que más ha estudiado Centroamérica, sostiene que una revolución tiene el objetivo de tomar el poder del Estado, tiene como método la violencia y es protagonizada por diferentes clases, especialmente el campesinado, aunque en alianza clave con las clases medias. Como movimiento social, por tanto, las revoluciones tienen un dónde, se sitúan en determinados espacios y construyen territorialidades como parte sustancial de su estrategia política y de su mística narrativa. Esto es, trazan fronteras estratégicas, ámbitos de acción propios que se contraponen a aquellos del enemigo (el Estado), definen zonas de peligro y zonas de seguridad, se apropian de estos mediante el control ya sea de facto (militar) o simbólico, y encarnan disputas territoriales que a su vez se convierten en parte de la guerra que se libra.
La intención de este ensayo es navegar entre diferentes novelas y escritos que narran fragmentos de los procesos revolucionarios acontecidos en El Salvador, Guatemala y Nicaragua en las últimas 3 décadas del siglo XX, indagando en sus territorialidades y con un principal interés por hilar cuerpo, memoria y testimonio como dimensiones creativas y políticas del ser en el mundo que nos permiten adentrarnos a la narrativa revolucionaria desde una mirada espacial.
Los escritos revisados son: para El Salvador El Perro en la niebla (Róger Lindo, 2006), donde se narra la trayectoria de un personaje masculino que se une al movimiento revolucionario en sus diferentes etapas, transformando toda su vida desde una entrega que poco a poco le resulta a él mismo menos comprensible. El día más esperado. Buscando los niños desaparecidos de El Salvador (Ralph Sprenkels, 2001), que reúne varios relatos cortos con historias narradas desde diferentes ángulos relacionadas con la desaparición de niñas y niños como parte de la estrategia de guerra; en algún caso con la posibilidad del reencuentro y en otras dejando la denuncia por actos de justica jamás concretados. Por último, para este país, retomo El arma en el hombre (Horacio Castellanos Moya, 2004), novela narrada desde la voz de un ex jefe militar, quien después de los acuerdos de paz se descubre incapaz de hacer otra cosa y va encontrando las nuevas estructuras a través de las cuales puede continuar el exterminio y la guerra. Para Guatemala elegí el testimonio El trueno en la ciudad (Mario Payeras, 1987), donde Payeras narra parte de lo que fue el episodio urbano del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y cómo este fue siendo desmantelado al destruir las casas de seguridad; y el cuento El Señor de Xibalbá (Marco Antonio Flores) en el que la voz de una madre indígena narra cómo su hijo le fue arrebatado por el ejército, para volver años más tarde, como soldado, a matar a su propia gente. Finalmente, para Nicaragua dialogo con ¿Y ahora qué? A cortar café (Aurora Sánchez Nadal, 2009), testimonio que retrata las jornadas de siembra de café llevadas a cabo después del triunfo de la revolución del Frente Sandinista, desde una voz entusiasta de quien las vive en tiempo real, y una voz más distante de quien años después reflexiona sobre ese momento de la historia; y con La montaña es más que una inmensa estepa verde (Omar Cabezas, 1982), testimonio donde el comandante cuenta a detalle lo que fue su transformación personal y militante durante su ingreso, lucha y vida en la montaña como parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FNLS) en los años más álgidos de la revolución.
Un primer ámbito de análisis territorial es sin duda la relación entre lo rural y lo urbano dentro de los conflictos revolucionarios. Tanto en el Trueno en la ciudad como en el Perro en la niebla, a pesar de que el primero es un testimonio, pues su autor fue comandante del EGP; y el segundo una novela, los autores revelan la importancia que tuvo el ámbito urbano para las guerrillas; es decir, este conglomerado de posibilidades de anonimato que significaron las ciudades, donde los laberintos de las calles, los muros de las casas, los centros de trabajo, las aglomeraciones de la gente, e incluso el propio ruido constante constituyeron el camuflaje para el clandestinaje, los escondites, y las trincheras para comenzar la lucha revolucionaria. Por eso es tan significativo en el testimonio de Payeras cuando se empiezan a atacar las casas de seguridad; ese desmontaje sistemático y aleccionador literalmente vuela las paredes de los escondites, de los nidos donde el movimiento revolucionario se gestaba. El movimiento armado no tiene entonces más remedio que trasladarse “a la montaña”, que aquí es presentada como lo externo, pero también de alguna manera se vuelve lo menos penetrable, en donde aún se encuentra lugar para esconderse. La visión citadina opuesta a la rural nos la presenta de manera majestuosa Róger Lindo (2006), cuando “Guille”, el personaje principal, tiene que dejar la ciudad:
Entonces la ciudad era todo para mí. […] mis actividades y hasta mi manera de ser se conectaban indisolublemente al mundo urbano, como si me ligara a él un cable que sólo yo podía ver. Pertenecía a las luces y espejismos de la ciudad, mis sueños eran sueños urbanos. Cuando finalmente me encaramé a la máquina […] supe que aquello iba a cambiar. El cable iba a romperse y yo quedaría libre para estrellarme contra un campo verde (174).
En contraste, El día más esperado, así como fragmentos de las narraciones del “Robocop” de Castellanos, personaje principal del libro, muestran cruda y dolorosamente cómo ese ámbito rural alejado de las ciudades, escondido entre las montañas, también fue alcanzado, ultrajado y violado; cómo sus “paredes” también fueron derrumbadas, muros conformados por la propia población y sus posibilidades de sostener la vida. La narrativa de los personajes muestra la importancia del ámbito rural no solo por su topografía, sino sobre todo por su estructura social, por la cohesión misma de las comunidades campesinas o indígenas, quienes al ser aliados constituían la urdimbre principal sobre la cual se tejían las revoluciones. Esta lectura del ámbito rural es también retratada desde el lado del Estado a través de la crueldad y el poder de destrucción que el ejército implementó contra dichas comunidades. Tanto para Guatemala, como para El Salvador, en los relatos parece mostrarse cómo en el campo, a pesar de haber sido concebido desde la ciudad como el lugar de retirada, el terror en él instaurado, hicieron que encontrar ahí refugio solo pocas veces o por ciertas temporalidades fue realmente posible. El día más esperado narra como en el campo, solo algún escondite, o el hecho de ser familiar de algún soldado valió para salvarse en esos territorios disputados, donde lo único que se pretendía era borrar de ellos toda huella del otro, del enemigo. Paradójicamente en estos mismos territorios la propia estrategia de guerra de extraer niñas y niños, a la vez, les terminó salvando la vida a algunos de ellos.
Ahora bien, la construcción de territorialidades también se plasma de manera multiescalar, así, los lugares de trabajo pueden ser parte del camuflaje urbano o bien, lugares como las fábricas se representan en el Perro en la Niebla como bastiones y territorios en disputa temporales dentro de la ciudad que, con la represión y el cambio de estrategia necesaria, dejan de constituir territorios dentro de la guerra.
En cambio, una escala espacial que no deja de estar presente, y al contrario entra en conflicto durante y para la guerra revolucionaria es el cuerpo. Éste concentra todo lo sensible, todo lo sentido, todo lo accionable y todo lo accionado. El cuerpo condensa todas las escalas, todos los sistemas; todas las opresiones y todas las posibilidades de liberación[1].
Y así es develado de manera transparente y encarnada en la literatura, desplegando su territorialidad de múltiples formas y siendo además la dimensión espacial desde la cual surge la memoria que conforma el relato que es presentado como testimonio. Entendiendo este último concepto como un “dispositivo narrativo fronterizo entre la verdad y la alucinación”, tal como lo define Mario Roberto Morales (2000: 28 citado en Mackenbach (2015). Igualmente, me sumo a la propuesta de Carmen Elena Villacorta, respecto a valorar la “forma-testimonio” como ella prefiere llamar al género testimonio, desde una postura epistemológica, puesto que se trata de un mecanismo narrativo-poético que permite adquirir conocimientos de los hechos históricos desde las voces subalternas, que a través de éste denuncian los abusos de poder de las élites, reivindicando su lucha y “construyendo con ello su propia historia” (Villacorta, 2010:74).
Y es por eso que indago en la memoria. El hipocampo es el órgano del cerebro responsable de regular o mediar los recuerdos, la mayor o menor retención de éstos dependerá de las emociones asociadas a ellos. La memoria es pues un proceso eminentemente corporal y emocional. No podemos recordar lo que no hemos vivido, pero los testimonios que aquí tomo en cuenta, narrados en primera persona, con sus modismos, con sus experiencias gustativas y olfativas, con sus dolores, sus odios y sus decepciones, con sus paisajes y sus sonidos despiertan en los/las lectoras las emociones necesarias para apropiarnos de sus recuerdos; encarnarlos y hacerlos parte de nuestra memoria. Con ello se busca hacer comprender el entramado de motivaciones y hechos que llevaron a las decisiones que conformaron los procesos revolucionarios, tan convulsos y difíciles de entender en tiempo real.
En los “testimonios” revisados se vislumbra una memoria reivindicativa que da cuenta de un cuerpo territorio[2], un cuerpo que se posiciona, que delimita, que marca una diferencia entre lo que pertenece y lo que no. Asegura esa pertenencia a través de mecanismos estratégicos y de ejercicios de poder… se fortalece a través de ese poder, se confronta, se defiende.
La memoria del cuerpo territorio que da testimonio elige cuidadosamente las imágenes y las palabras; en este caso aquellas que consoliden el proyecto revolucionario, ya sea en su totalidad, o al menos en su búsqueda de mayor justicia para les oprimides.
El testimonio del cuerpo territorio es un manifiesto.
El estilo de narración tipo carta del texto de Cabezas, una carta continua, sincera, que te habla de frente, con sus modismos y sus «hijueputas» transmite una cercanía y una sensación de horizontalidad, que igualmente comparte con el texto de Aurora Sánchez. Se encarna el habla para reivindicar el lugar de enunciación, con ello la narración se hace cuerpo revelando al sujeto político, pero también el sujeto poético, dejando emerger la ética política y la estética revolucionaria. Donde “la esperanza en la revolución [se manifiesta] como la esperanza por el otro” (Fernández, 2020).
La narrativa de la revolución que se genera con estas obras, donde “el heroísmo de la acción [es] llevada al máximo” (Guilliem, 2020), muestra un gran sentido de lo colectivo, de la lucha compartida, del dolor compartido, pero sobre todo de la victoria compartida, ganada a pulso para todas y para todos… de esa “patria nueva” parida por la revolución; ese cuerpo territorio colectivo que ha de ser defendido y a la vez engendrado y nacido.
Pero el proyecto revolucionario no pertenece solamente a quienes lo vivieron, puede ser heredado. El hipocampo, de nuevo, está ligado al aprendizaje; así, los recuerdos sirven para aprender, los testimonios tienen un sentido íntimo y políticamente pedagógico. El trueno en la ciudad, por ejemplo, puede leerse como una especie de “libro de texto”, una bitácora de estrategias y errores predispuesta para aquellas generaciones que, desde el punto de vista del autor/actor revolucionario, habrían de continuar la lucha. A su manera, también Sánchez Nadal, en ese palimpsesto temporal y de voces narrativas transmite lecciones dando cuenta de su propio aprendizaje, de su propio acto de recordar y hacer un balance de lo vivido. Exploración temporal de la memoria que va hacia atrás para poder ir hacia adelante, fortalecido el cuerpo territorio, para poder defenderlo mejor.
Sprenkles por su parte resalta la tarea pendiente de la recuperación de las personas desaparecidas, sus biografías y sus lazos familiares, o bien la recuperación de los restos de sus cuerpos como reparación mínima de justicia y verdad, para poder marcar un territorio-tumba con sus nombres y recuperar así un poco de todo lo perdido durante la guerra.
Así el cuerpo, los cuerpos también nos son mostrados como parte de los territorios en disputa, desde las y los niños robados de sus familias, hasta los cuerpos violados, mutilados o quemados como parte de una estrategia de guerra de exterminio. Desde la historia de “Xenobio” o de “Arcadia” (Sprenkles), un padre y una madre a los que el ejército les arrebató sus hijos, vemos con horror, incredulidad y dolor cómo esos cuerpos son reducidos a objetos a eliminar, mientras que los cuerpos de los soldados son convertidos en especies de máquinas para matar o “bestias”, incapaces de reconocer en el otro a un ser humano cuya vida y dignidad merecían ser respetadas. Por su parte, Castellanos, desde el cuerpo de “Robocop”, ofrece una metáfora del desencanto posrevolucionario cuando, al final de la novela, el FBI le ofrece reconstruirle el rostro a fin de que siga trabajando para ellos. En él se encarna así la continuidad en el control territorial a través de distintos modelos de violencias.
Muy distinto, es el cuerpo territorio que se hace presente en el cuento de Flores, o en los fragmentos-testimonio de “La hora más esperada”. En el primero hay una exposición tajante de los mecanismos de opresión ceñidos sobre los cuerpos; racismo y prejuicios ideológicos:
Dicen que te enseñó que nosotros los naturales éramos las puras bestias (…)
Que lo mejor era arrancarnos de raíz (…)
Fue que aprendiste a odiarnos.
Como si vos no eras de nosotros.
¿No te acordaste de cuando te amarré tu ombligo entre el monte? (…)
Sólo de odiar te acordaste.
Peor cuando te metieron que los naturales éramos comunistas.
(El señor de Xibalbá, fragmento)
En los segundos, además de éstos, se revela el mecanismo del despojo, el robo de niños como una estrategia contradictoria más dentro de las guerras; la desaparición de un ser querido como una de las prácticas más crueles de desmoralización de sobrevivientes. Pero también da cuenta de los esfuerzos, con mayor o menor éxito, de quienes no se rindieron, de quienes se negaron a permanecer como cuerpos despojados, habitando sus cuerpos como espacio de lucha cotidiana, reivindicando su derecho al reencuentro, a la reparación del daño. Así lo expresa “Arcadia” al hablar de sus hijas, a quienes después de que se las llevara el ejército, nunca más volvió a ver: “Pero, así como Ana Julia y de Carmelia no, porque en el caso de ellas fue que se las llevaron. Y nosotros quedamos con eso de que no sabemos para dónde (…)” (Sprenkels, 2001: 156). Hay dolor, sí, pero también hay conciencia del agravio y, por tanto, hay digna resistencia.
Entrecruzada a esta dimensión de cuerpo territorio, podemos identificar una última dimensión territorial, más ligada al afecto y el apego. El lugar es una dimensión espacial que alude a la pertenencia, al cordón umbilical. El lugar no tiene fronteras precisas, ni dimensión exacta, el lugar se vive de una manera íntima, se simboliza para hacerle visible, el lugar se percibe, se diluye y se reinventa, el lugar se habita de manera individual o colectiva, y al habitarlo se hace lugar.
Un cuerpo lugar es ese refugio al que nos abandonamos al dormir, así como el primer portal de encuentro con el mundo cada vez que se despierta (Lévinans, 1949 en Dardel, 1952). La memoria construida en un cuerpo lugar lleva mucho de dolor y de alegría, lleva mucho de relato individual recordado o inventado, pero también de las emociones que le conectan con el mundo.
El testimonio revolucionario construido desde la memoria del cuerpo lugar es pues una carta de amor.
La montaña es más que una inmensa estepa verde, que nos relata sobre el proceso revolucionario en Nicaragua, es un claro ejemplo de ello: “(…) éramos un grupo de hombres con un beso permanente entre los mismos. Nos amábamos con sangre, con rabia, pero un amor de hermanos, un amor fraterno” (Cabezas, 1982: 118).
Es una carta de amor a quienes lucharon antes que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), a quienes combatieron en el FSLN, a la población campesina que mantuvo a la guerrilla en la montaña, a todas las personas que murieron por la revolución, y a todas las que vendrían después de ella. Al igual que en ¿Y ahora qué? A sembrar café, hay en estos testimonios una clara necesidad, no de dejar huella, sino de transmitir la mística militante tanto durante la lucha armada, como durante las cortas de café en el período de la revolución nicaragüense, de hacerse táctil a través del tiempo…expresar cada emoción encarnada, la fatiga, la enfermedad, el miedo, el dolor y la rabia; pero también la euforia, la ternura, el placer, el goce de la música y el baile o de un bocado de algo delicioso o añorado.
Es así que el cuerpo se hace ese lugar de arraigo, en una emotiva justificación del yo revolucionario que intentaba dar, con cada uno de sus actos, sentido y nacimiento al “hombre nuevo”. “¿Y ustedes saben dónde está el hombre nuevo? (…) Está allá en el borde, en la punta del cerro que estamos subiendo… está allá, agárrenlo, encuéntrenlo, búsquenlo, consíganlo.” (Cabezas, 1982: 128). Esta memoria corporizada como lugar a través del testimonio pareciera querer prolongar su identidad a cada uno de los cuerpos que en otra vuelta de la espiral del tiempo lo lean.
No es así el tono de quienes narran en El señor de Xibalbá y en El día más esperado, donde las que se escuchan son las voces de las/los oprimidos, donde no están tanto quienes desde la convicción ideológica “se sacrificaron”, sino quienes por necesidad o por sobrevivencia se involucraron o vieron involucrada su existencia en la guerra. En el cuento de Flores, la memoria es toda dolor, el cuerpo de la “nana” es un mapa de agravios y despojos; el cuerpo de su hijo, un mapa de contradicciones, enajenación y crueldad. Dos polos de la guerra unidos íntimamente. Y aun así… también es una carta de amor.
No ajustabas los catorce y ya te tenían bien brujeado.
Tus ojos ya mero soltaban llamaradas.
Y tu voz raspaba el aire y lo ensuciaba.
Y el arma que parecía parte de tu cuerpo.
Ya no eras el que había enseñado a andar con mi perraje
(El señor de Xibalbá, fragmento)
Los/ las lectoras somos testigos así de cómo se transforman y per-forman los cuerpos de los personajes para cumplir sus misiones por ejemplo dentro de la ciudad; los zapatos lustrados o la ropa de obrero de Guille (El perro en la Niebla) por ejemplo, así como de las transformaciones físicas que la propia guerra va dejando en los cuerpos individuales; el cambio en la simetría de la sombra, las arrugas, el color de la piel y por su puesto las múltiples cicatrices, o incluso las balas que se quedan por siempre siendo parte de ese cuerpo, como la guerra lo es de una historia personal y colectiva, de un cuerpo colectivo.
Desde cuerpos lugar o desde cuerpos territorio, dando fe desde las emociones, los agravios y las pertenencias, o buscando la fe dentro de una mística revolucionaria, las narrativas testimoniales entrecruzando territorialidades de materialidades y escalas diversas, tejen finamente una memoria que es a la vez individual y colectiva, recuerdo y leyenda, denuncia y llamado, amor y manifiesto.
Gabriela Mariana Fenner Sánchez
Primavera de 2021, San Cristóbal de Las Casas.
Bibliografía
Cabezas, Omar 1982 La montaña es más que una inmensa estepa verde (México: S.XXI)
Castellanos Moya, Horacio 2001 El arma en el hombre (España: Tusquets).
Dardel, Éric 1952 L´homme et la terre. Nature de la réalité géographique (Paris: Colin).
Fernández, Daniela 2020 en Foro de clase 8.
Flores, Marco Antonio 1999 Cuentos completos (Guatemala: Óscar de León Palacios).
Guilliem, Pablo 2020 en Foro de clase 8.
Lindo, Róger 2006 El perro en la niebla (España: Verbigracia).
Mackenbach Werner 2015 “El testimonio centroamericano contemporáneo entra la epopeya y la parodia” en Kamchatka N° 6, diciembre.
Payeras, Mario 1987 El trueno en la ciudad. Episodios de la lucha armada urbana de 1981 en Guatemala (México: Juan Pablos Editor).
Sánchez, Aurora 2009 ¿Y ahora qué? A sembrar café (Managua: Índalos).
Sprenkels, Ralph 2001 El día más esperado. Buscando los niños desaparecidos de El Salvador (San Salvador: UCA).
Torres-Rivas, Edelberto 2011 Revoluciones sin cambios revolucionarios. Ensayos sobre la crisis en Centroamérica (Guatemala: F&G Editores).
Villacorta, Carmen 2010 “Contra la desestimación de la forma-testimonio” en Cultura N° 104, noviembre-diciembre.
[1] Esta afirmación parte de mi aprendizaje con mis compañeras de Geobrujas-Comunidad de Geógrafas (Karla Helena Guzmán, Karina Flores, Giulia Marchese, Frida Rivera, Esperanza González, Valeria Ysunza y Adriana Hernández) y en específico, el nombrar el cuerpo como escala síntesis, de Giulia Marchese.
[2] Concepto que surge desde los feminismos comunitarios tanto mayas de Guatemala, como comunitarios antipatriarcales de Bolivia.
 Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.
Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.

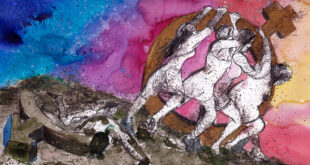

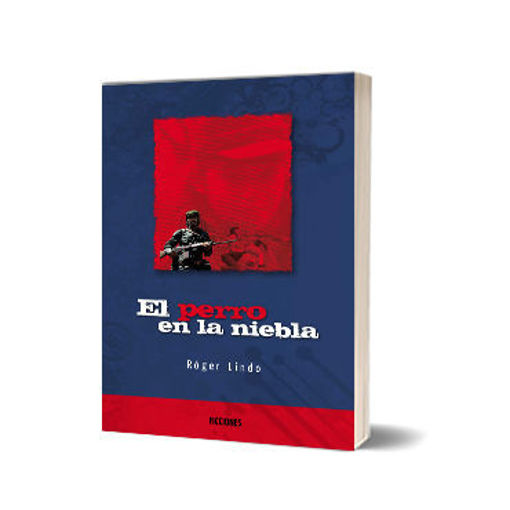




Un Comentario
Pingback: Territorialidades, cuerpo y memoria en la literatura Centroamericana - ContrahegemoniaWeb