Aira y Di Benedetto estudiaron y dejaron la carrera de abogacía. Mujica Láinez también. Peyrou la terminó, pero no ejerció nunca. Por su parte, a Borges le daban gracia los abogados exitosos. Quizá por eso rechazaba a Goethe, que culminó sus estudios coronado de laureles prusianos. Varios siglos después, Mishima se recibió con honores semejantes: trabajó unos años como funcionario en un ministerio y al tiempo abandonó definitivamente. Al final de su vida intentó un golpe de estado. Kafka fue más modesto: sus credenciales le permitieron, solamente, vender seguros de una empresa de Italia que aún existe. Al sur de ese país, en la Universidad de Pavía, el padre de Buzatti llegó a ser titular de una cátedra de derecho internacional. Sin embargo, el hijo duró muy poco entre los claustros de la ley. En un intento de reconciliación, hace poco, en otros salones universitarios, Magris dio tres o cuatro conferencias sobre derecho y literatura que fueron editadas en un libro rojo de páginas escasas. El profesor de Trieste cita El hombre sin atributos de Musil: no ignora, quizá, que el padre de Ulrich[1] fue un importante doctrinario penalista y que su hijo lo detestaba. Pero no lo menciona. No viene al caso, es contraproducente. O es el efecto, afortunado, de un olvido.
Los escritores no pasaron solamente por facultades, sino también por juzgados: subieron, alguna que otra vez, al banquillo de los acusados, sometiéndose a la voluntad del tribunal. Sade, Flaubert, Baudelaire. Aquí en Argentina, casi dos centurias después, Katchadjian –y antes Piglia. Como siempre, imitamos a los franceses demasiado tarde. A nuestros jueces les falta pericia literaria: algunas de sus reflexiones son claramente extemporáneas y no sólo respecto del plagio y la propiedad intelectual. Sin embargo, hubo, en un pasado no tan reciente, algunos que intentaron ser narradores y aforistas: Anzoátegui, por ejemplo. Hijo de otro juez penal, Burlando –con menos ambición o más según se vea– prefirió bailar en el programa de Tinelli.
Dworkin dijo alguna vez del derecho que es como una novela en cadena, cuyos capítulos y autores se van sucediendo los unos después de los otros sin perder la unidad. Cuando haga falta, cuando no surja claramente, el sentido de la novela debe ser reconstruido o repuesto por los intérpretes: hay un deber de imaginar un autor único, que es la comunidad a lo largo de su historia, y también un resultado único, que es la ley. Con base probable en esta comparación, ha surgido una escuela independiente en los países anglosajones: Law and literature, se hace llamar.
Byung-Chul Han ha discutido a Dworkin, sin quererlo, con una idea que, en principio, alegraría a Austin, a Kelsen y a Hart: concibió al derecho como lenguaje. Pero parece ser que, en chino, lo jurídico se dice quan (權) y que ese sinograma, inaprehensible para la filosofía analítica, implica flexibilidad, insustancialidad, capacidad adaptativa frente al devenir histórico. De tal modo, también inadvertidamente, Byung terminaría aceptando la tesis central de Dworkin: el dinamismo, o movimiento, como cualidad esencial de la práctica del derecho. La diferencia es que aquello que se mueve en Dworkin es el razonamiento moral y, en Byung, la cultura –el lenguaje entendido en su forma más primigenia, como simbología y andamiaje secreto del mundo.
El respeto o la valoración del pasado. Eso sí tienen en común la literatura y el derecho. Un sentido de la tradición: los cánones y la jurisprudencia. Se diferencian, en cambio, por sus pretensiones de verdad. Lo literario se presenta, a lo más, como un saber aproximativo sobre la realidad –diría Chejfec– es decir, como el resultado provisorio de una exploración. Podríamos admitir que lo único cierto en literatura es, en todo caso, el dispositivo o el soporte material que sostiene la obra; nada más. Por el contrario, lo jurídico quiere certezas, históricas o consensuadas, en todas sus áreas –en un proceso penal o en la interpretación de la ley– aunque estas no sean siempre posibles. Asimilar una cosa con la otra, a primera vista, parece un poco impreciso. No es casual que Platón haya quemado todos sus poemas antes de escribir La República y el Alcibíades.
Bien lo dijo Raz: el derecho pretende autoridad. Los textos jurídicos tienen como fin orientar la conducta, servir de guía, y por eso su redacción tiende a ser clara y concisa. Lo jurídico tiene un punto y una utilidad. No es un buen consejo, ni mucho menos una buena directiva, aquél o aquella que no se entiende. La literatura, en cambio, es más enigmática: su significado está cifrado, en cada obra y en la práctica en general, como un conjunto de claves, una criptografía. Pueden convivir en armonía diez mil interpretaciones del Auto de Fe, porque el Auto de fe mismo, o una parte suya, remanecerá por siempre inaprehensible. Ese algo permanentemente desconocido es lo que le da su carácter de obra literaria y lo que justifica la lectura –acto aislado, de un hombre, o extendido en el tiempo, y de la humanidad. Pero nunca habrá cien interpretaciones armónicas del artículo 79 de nuestro Código Penal. La descomposición del significado en una novela es necesariamente de resultados plurales. En el derecho, el intérprete –osea el juez– tiene que ofrecer la mejor versión, en un sentido moral y solo ínfimamente estético, de la norma interpretada.
Las intenciones del escritor son casi siempre insignificantes para valorar su obra –aunque el biografismo, en algún punto, es inevitable–, pero las intenciones del legislador son relevantes al menos en un aspecto: no puede haber prescripciones sin prescriptores, la autoridad de una norma no surge exclusivamente de su contenido, sino de su origen, de la comunidad política de donde ha emergido, con un propósito. El anonimato parcial, o total, de Homero no merma la calidad de la Ilíada. Sin embargo, y al margen de su moralidad, nos importa de dónde provienen las leyes, qué institución las ha hecho y con qué fin para saber si merecen nuestro respeto.
La cuestión no se agota en Camus y en Dürrenmatt. Tampoco en lo que diré a continuación, pero continúo el catálogo. El silenciero –me refiero más bien al protagonista– es un estudiante de abogacía, en suspenso, frustrado o abandónico, que se vale de argumentos jurídicos para afirmarse (tanto como puede) en una dimensión metafísica. Un tema común en la literatura es la ineficacia del derecho, la distancia entre derecho y justicia, su lejanía respecto del ciudadano o su complejidad, el derecho entendido como sistema de poleas y engranajes. En la novela de Di Benedetto, el derecho funciona como un espejo doble, del mundo y del personaje que lo narra: describe con precisión una lucha inútil; lo jurídico es accesible, sin las compuertas ni los guardianes de Kafka, pero vacío como un poliedro transparente. En comparación, Richard Hull, en Mi propio asesino, traza un esquema policial más simple: el abogado es víctima de esa ley de la que alguna vez se aprovechó. En el primer caso, se trata de la inutilidad del derecho; en el segundo, bien visto, de su perversidad: el mal se permite y luego se castiga. Una visión semejante tenía el juez Oliver Wendell Holmes, quien dijo que el derecho debía ser mirado desde el punto de vista del hombre malo: así pues, los contratos no obligan –dijo–, cualquiera puede desobedecerlos bajo el riesgo incierto de alguna sanción.
Stevenson fue forzado a estudiar ingeniería para diseñar y construir faros. No duró mucho. Les comunicó a sus padres, pronto, que quería dedicarse a las letras, ser un escritor, lejos del mar. Llegaron a un consenso: estudiaría abogacía. Sin embargo, nunca ejerció. Sus padres no aceptaron del todo esa decisión y sus cuerpos mermaron, se debilitaron, hasta que murieron. El hijo se convirtió, mientras tanto y poco a poco, en la voz más popular de Inglaterra y Escocia. Entonces Stevenson escribió en Underwoods:
Say not of me that weakly I declined
The labours of my sires, and fled the sea,
The towers we founded and the lamps we lit,
To play at home with paper like a child.
But rather say: In the afternoon of time
A strenuous family dusted from its hands
The sand of granite, and beholding far
Along the sounding coast its pyramids
And tall memorials catch the dying sun,
Smiled well content, and to this childish task
Around the fire addressed its evening hours.
Clausurando una dinastía de ingenieros, Stevenson concibe un final trágico donde para los padres solo había un final material, el rechazo definitivo e infantil de una herencia. La perspectiva familiar de los primeros versos se contrapone a la visión personal y literaria de los últimos. Fracturando una cadena histórica, Stevenson se representa a sí mismo como el último de una estirpe, pero es él mismo quien imagina esa estirpe y la traza en papel, quien le da carácter estético, forma y estilo. Stevenson honra la dinastía a partir de un trabajo literario que borra o difumina sus contornos: destruyéndola por escrito, le da un sentido poético y un pasado. El derrumbe del faro, curiosamente, lo justifica.
En todo caso, una confesión: mis padres ejercen o ejercieron la abogacía y yo también estudio derecho.
[1] Ulrich: Protagonista de la novela El hombre sin atributos.
 Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.
Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.

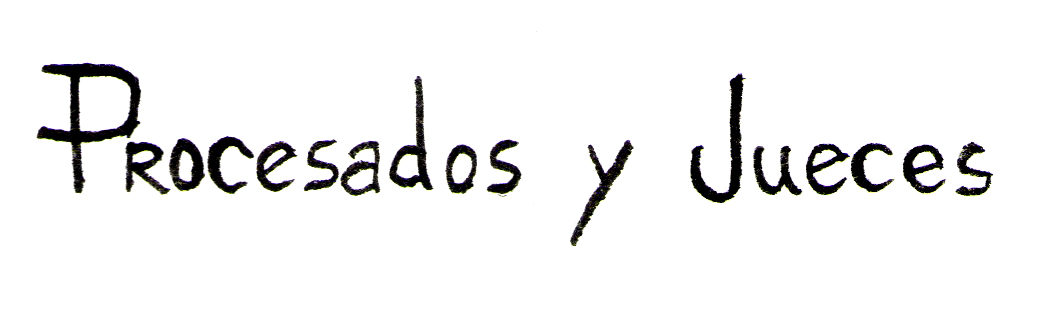



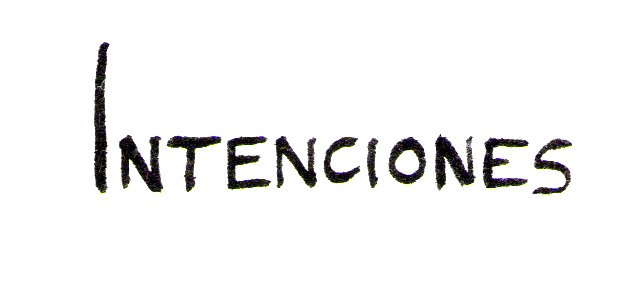

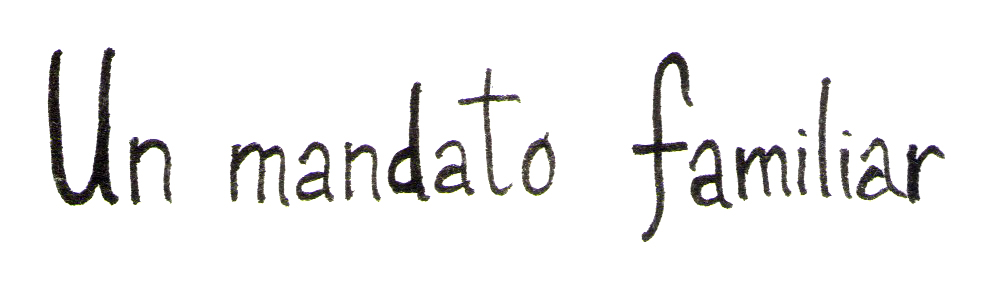


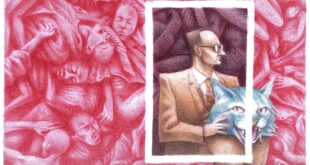
Releyendo la revista, encontré esta nota que está excelente y me movió a algunas reflexiones:
Entre el derecho y la literatura hay una distancia que se mide con la métrica de la sensibilidad. Los dos, en definitiva, son un relato de ficción: en el derecho “lo que no está en el expediente no existe”, aunque exista en el mundo, y esto se constituye en un mandato increíblemente fácil de aceptar para algunos jueces y terriblemente difícil para otros: es la sensibilidad la que marca la diferencia.
¿Cómo salirse de los cánones, de lo que obliga y de lo que corresponde, de lo que se debe y de lo que se puede hacer? Esta pregunta es válida tanto para el derecho como para la literatura. Es que si lo miramos bien, todo lo que hacemos es traducir en lenguaje escrito ( u oral) nuestra forma de ver el mundo. Como jueces o como escritores. Si nos sentimos atados por las sogas de las tradiciones, de lo preestablecido, nunca podría crearse un género literario diferente, ni una jurisprudencia nueva. Sólo se trata de mirar con atención al mundo y tratar de descubrir cómo nos paramos en él, desde qué lugar.
Desde ya que en el mundo del derecho, pensar distinto puede aparejar una gama de consecuencias que van desde el llamado de atención de los superiores hasta el juicio político.
(A ver ahí la conciencia del juez y su compromiso).
A un escritor, le sucederán otras cosas, también relacionadas con la incomprensión, pero tenemos del escritor una idea más romántica: luchará contra el mundo y los críticos y escribirá lo que se le da la gana (A ver ahí la conciencia del escritor y su compromiso).
En definitiva, todo es un relato que se aplica, en el derecho y en la literatura: este relato es la forma propia, personal de ver, estar y entender al mundo, marcada a fuego por la cultura. Y son pocos los que pueden sustraerse a ella.
Quienes confunden el Derecho con la Justicia son unos ingenuos. Hasta el siglo XIX la mayoría de las sociedades humanas aceptaban la esclavitud, la suma de todos los crimenes, considerada «una institución» y, sin desmerecer la filantropía de muchos reformadores y revolucionarios que lucharon por su abolición, fue la máquina de vapor, su masificación, la definitiva libertadora de los esclavos. George Washington tenía esclavos, así como la mayoría de «los Libertadores» de las repúblicas hispanoamericanas. Hasta la Iglesia Católica justificó la esclavitud inventando «la Maldición de Cam» y aferrándose a la «Doctrina de la Esclavitud Natural» de un pagano precristiano como Aristóteles, un esclavista de la élite macedonia. ?Y qué podemos decir de los Papas? Eran poderosísimos monarcas, reyes de la Iglesia hasta la unificación de Italia y la Iglesia tenía más esclavos que Príncipes (los Cardenales). El Derecho siempre será más tedioso, aburrido, estéril que la Literatura, una de las esperanzas de la Humanidad, que nos separa de la animalidad y el salvajismo. Y en la mayoría de los países hispanoamericanos el Derecho es Mitología Antigua, porque Santos Discépolo es nuestro cronista y Kafka nuestro costumbrista. Así que no lo duden: Si tienen la oportunidad de escapar del Derecho para vivir la Literatura no miren atrás y pisen el acelerador a fondo, olviden la ordalia de códigos y jueces, porque en nuestro estado de primitivismo son pocos los países hispanoamericanos en los que la norma es el juicio oral y público, con derecho a la defensa y con jurado, una invención de la democracia ateniense (recuerden el juicio que condenó a muerte con cicuta a Sócrates por criticar la desastrosa Guerra del Peloponeso, con la excusa de «corromper a la juventud» porque dijo que los dioses olímpicos eran cuentos para niños y para ignorantes) que los bárbaros se empecinan en decir que lo inventaron ellos, una mentira tan grande como una catedral.