– Ensayo pestilencial nº1
De Cipriano de Río Calavera, oct. XVII
Así como el oficinista, que va y viene todos los días de su casa en el suburbio al centro, a bordo de trenes, subtes, colectivos, ascensores, entre las nueve y las tres, entre las tres y las nueve, debe moverse en las tripas de la ciudad, el novelista, por su parte, debe moverse entre los circuitos de su trastornado cerebro. La imagen es de Francis Scott Fitzgerald, que también anota en sus cuadernos del colapso nervioso – Crack-up – que no hay peor compañía para un escritor que otro escritor, ya que “entre los mortales, los escritores son quienes se especializan en perpetuar los problemas…” Un novelista no es un historiador. La filosofía de un novelista es, debe ser, desequilibrada, dice Graham Greene. Estas observaciones, que acaso esconden cierta vanidad detrás del aparente desencanto, vienen a cuento para empezar a hablar de Don DeLillo (Bronx, 1936), que fue llamado alguna vez “el gurú de la paranoia”. La paranoia como una membresía a un club selecto, la paranoia como símbolo de estatus.
Ajeno a la obsesión de la academia por encontrar esa Gran Esperanza Blanca que le dispute la corona de los pesos pesados al Gran Monstruo Americano, el Leviatán verbal de Herman Melville – la pieza maestra, junto a Huckleberry Finn, de la novelística norteamericana del siglo diecinueve: una historia del mar y una del río; en el siglo veinte, el único que puede decirse que se le haya acercado a esos capos en el tono homérico es el cineasta John Ford, con su saga fílmica del Oeste: al mar y el río se suma el desierto.-, el joven DeLillo se concentró en afinar su mirada, y eligió sabiamente su punto de apoyo para dar profundidad y significancia a su perspectiva: como esos míticos lagartos albinos que, según cuentan, poblaban las cloacas de Nueva York en los primeros setentas. ¿Cómo afina su mirada un novelista? Leyendo libros y leyendo la calle. En el caso de DeLillo, su rutina de lectura y trabajo surgió espontáneamente de su trabajo como sereno nocturno en un estacionamiento. Una garita en un estacionamiento en una ciudad desquiciada: como dice Jean Cocteau: la idea nace de la oración como el sueño nace de las posiciones del soñador (despierto).
La calle es su elemento, tal vez por haberse criado en un monoambiente con una parva de hermanos: aún el hacinamiento urbano ofrece más libertad de acción que el sedentarismo. La impresión que dejan sus novelas es la de un mundo superpoblado, donde no hay dónde esconderse, y a la vez, todo está oculto detrás de máscaras. La delicada cuerda que sostiene la vida en sociedad siempre parece a punto de quebrarse, por simple fricción con el otro, con tantos otros, tantas células de humanidad más que seres humanos. También Aldous Huxley imaginó que, en otro tiempo las hormigas tenían lenguaje, religión, identidad, y se fueron despojando de esos artificios para sobrevivir. Sobrevivir es la palabra delilliana, sobrevivir por las buenas o, con mayor frecuencia, por las malas.
En sus primeras novelas – primeros setentas– predomina el Control invisible de las poblaciones hacinadas, la Peste, la basura y la pobreza urbana. “¿Qué me llevó a escribir sobre una droga misteriosa desarrollada por el gobierno como agente represivo? Estaba en el aire, era lo que pensaba la gente. Por aquellos días, el enemigo parecía ser una entidad secreta que operaba dentro del gobierno, y era imposible distinguir entre el sentido común y el terror paranoico.” Por esos años, la obsesión (tratándose de un novelista, toda búsqueda estética es una obsesión, hay una violencia en la dirección de su deseo que resultaría en falsedad en un filósofo) es por encontrar cierta grandeza verbal, cierto esplendor perdido del lenguaje, un regreso al sentir griego, para el cual cada palabra debe ser tratada como una pequeña escultura, cada sentencia como un pequeño ensayo arquitectónico. La fealdad circundante inspira al novelista a buscar la pulsión de vida escondida entre la Peste, la joya entre la basura. “Así reacciona el habitante de una ciudad al deterioro que lo rodea: necesitamos inventar la belleza, echar mano a alguna fuerza que restaure para nosotros una pulsión de vida. Caminaba por las calles de Nueva York, y me hacía pensar en una comunidad europea del siglo catorce. Enfermedad en las calles, personas trastornadas hablando solas, la cultura de la droga calando en los más jóvenes. Almas arruinadas, vidas olvidadas, parias y linyeras en sectores de la ciudad donde nunca antes habían estado.” Para estudiar la influencia de este sabor a desesperación post-crisis del petróleo, ver asimismo la obra maestra de Richard Fleischer para MGM llamada Soylent Green o Soylen Verde, con Charlton Heston y Edward G. Robinson, donde la escasez de alimento y la superpoblación se resuelve de una misma, perversa manera: los especímenes nos comemos entre nosotros, en forma de galletas.
Los años ochenta, paranoicos por definición – una nueva versión de la paranoia de los cincuenta, marcada por el terror a los invasores del espacio exterior, es decir los rusos – ofrecen un nuevo repertorio de temas delillianos: el hacinamiento, la roña y la pobreza setentista abren el paso a un aislamiento superpulcro, superhigiénico, plástico y barato, seudotropical, Sodoma y Gomorra pintadas con colores pastel. El escenario donde nos movemos ya no es la ciudad medieval flagelada por la Peste, sino una habitación muy amplia, muy iluminada, limpia y blancuzca como un sepulcro. En el centro de la habitación, aislado, sobrealimentado de violencia, el hombre delilliano en su elemento. Si el conocimiento es poder, y la ciencia añade dolor, el poder se convierte en dolor portátil, dolor negociable. Algunas de las palabras clave en este período: télex, tarjeta de crédito, análisis de riesgo, hijos, divorcio, prestigio, alienación. La mente ochentista se obsesionó con el beat de un tambor artificial de sintetizador, detrás de esas palabras, “tercer mundo”. El joven precario que vivía en los bordes unos años atrás, ahora vivía preso de su propio confort neurótico, las drogas ilegales mutaron en pastillas recetadas, el grito de pánico era inminente pero no llegaba a articularse. Treinta años después, el muerto sigue sentado en la habitación contigua, frente a un televisor encendido.
Los años noventas le ofrecen una nueva obsesión a DeLillo: la obsesión de las multitudes, las conglomeraciones de gente, ya no de personas ni mucho menos de individuos, sino un magma humano en malestar continuo, ya no las hordas embrutecidas, hambreadas de Coriolanus, sino un magma pensante, racionalizante, sádico – entendemos sádico por “civilizado”-. Multitudes de ciudadanos-consumidores uniformes, y también una multitud de estímulos, para distraerlos del esplín de vivir en esta Nueva Roma, con su rutina de páncreas y circo. Una línea de cierta canción define esos años hipócritas y sedentarios, “sesenta y cuatro canales y nada para ver.”
Esa saturación de la soledad, ese hombre alienado de traje y corbata, sobrio, demasiado sobrio, ejercitándose con mancuernas en su nicho urbano y espiando la ciudad, mientras los dos, el hombre y la ciudad, se derrumban en cámara lenta y los televisores apilados en las vidrieras repiten la escena, ese tono a la vez manso y apocalíptico, como un susurro que se deja oír por encima del ruido ambiente, encuentra un atractivo punto de tensión en Cosmópolis, su novela del dos mil tres. La rata deviene moneda de curso legal, reza el epígrafe, y en esa sentencia se cifra todo DeLillo, la Peste y el futuro, que son la misma cosa. Cosmópolis, vale decir, fue ninguneada por la crítica, por haber llegado tarde al descubrimiento del yuppie como personaje literario, después de Easton Ellis y su American Psycho, como si los novelistas debieran competir para ver quién llega primero a tal o cual tema. Pero la novela no es tributaria del progreso, tiene su propio tiempo emocional. En palabras de DeLillo: tenemos una literatura rica, capaz de abarcar grandes zonas de experiencia, pero en ocasiones es una literatura demasiado tendiente a ser incorporada al ruido ambiente. Todos estamos a un latido de convertirnos en música de ascensor.
 Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.
Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.



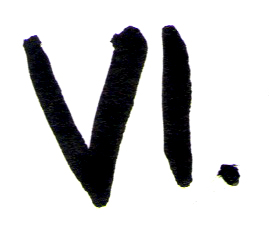



Muy buena la nota, y también la ilustración! así que Lucas además de escribir bien tiene dotes para la plástica.me encantó
Muchas gracias María! Me alegra mucho que te haya gustado, dan ganas de seguir probando cuestiones en diferentes planos. Salú!
Excelente artículo, felicitaciones.
Como todas las buenas lecturas, de su lectura me vienen otras a la cabeza:
1. Freud decía que la filosofía era la «ciencia de la paranoia»
2. W.Benjamin estudiando a Baudelaire llego a la conclusión que el autor de Las Flores del mal no comprendió el pasaje del París inhabitado a las grandes multitudes y «luchaba contra la nueva época como quien escupe contra el viento». Pero en ese des-tiempo creó una hermosa obra.
y
3. A propósito de los muertos que hoy están frente a la TV, una frase del Indio Solari de su tema satelital dice «siempre hay que ubicar a la vieja muerte en un rincón del hogar». La tv como muerte-mueble de lo doméstico
Felicitaciones de nuevo!
Linda nota, Tomás!… al igual que a Joaquín a mí también me remitió a la lectura de Walter Benjamin y su don para poner el ojo en pasajes de la vida urbana y en la arquitectura de un tiempo, para entender justamente lo que yace por debajo. No leí nada de DeLillo pero me dieron ganas de hacerlo. Solo por eso ya lo vale.