El espanto a través del tiempo. Cómo diversas sociedades intentaron decodificar un sentimiento tan irracional, excesivo, mítico e, incluso, religioso. Ilustración María Lublin.
Emparentado con lo santo, lo demoníaco y hasta lo patológico, el espanto es quizás uno de los sentimientos que más fuertemente nos siguen interpelando aun en las sociedades modernas. La virtualidad recodificó el terror y las conocidas creepypastas se difunden al ritmo celerísimo de internet.
El sentimiento es conocido, acaece un fenómeno misterioso. Éste, al ser impasible de ser captado por mecanismos racionales, ocasiona la ruptura del mundo cotidiano: por un lado, un objeto que no es tal; y por otro, un sujeto que, al encontrarse con algo que horada su mundo de sentido, es abierto y/o escindido de sí mismo por medio el sentimiento del terror.
El significado etimológico de la palabra “espanto” proviene del verbo latino expavere. El prefijo “ex” hace referencia tanto al punto o lugar de procedencia, como al tiempo inicial de un proceso, a la causa de algo y a la materia o estado originario. Pavere significa literalmente aterrar. También, según algunos autores, comparte raíz etimológica con el vocablo puteus que significa pozo o perforación en la tierra.
Así, según su etimología latina, el espanto es algo que sobreviene desde las profundidades y que nos extrae como de nosotros mismos.
Los griegos se referían a este sentimiento con el término panikós, que hace referencia al semidiós Pan, protector de los rebaños, quien con su grito helaba la sangre de todo aquel que lo escuchara.
Pan significa todo. Según algunos mitos, Pan era nacido de Hermes y una madre mortal. Otros lo hacen descender de diversos progenitores, que compartieron el cuerpo de Penélope mientras esperaba el retorno de Ulises; esta última narración toma el significado del nombre al pie de la letra, ya que desciende de todos los hombres, o por lo menos de una cantidad inefable de ellos.
Otros mitos van más lejos y establecen su origen en el principio de los tiempos, cuando el Caos inundaba la plenitud del mundo. Pan tomó consciencia de sí mismo y con su grito desgarró la noche eterna del profundo abismo, del cual surgió toda existencia.
El grito era la característica más saliente de Pan, los griegos aseveraron que el triunfo sobre Persia en las guerras médicas se debió a aquel grito pánico lanzado en lo decisivo de una batalla.
El semidiós vivía en Arcadia donde cuidaba de los rebaños y de los cazadores a los que ayudaba a conseguir su presa.
En los campos arcadios, bajo el sol del mediodía, esas cabras protegidas por el dios, envueltas en torbellinos de ira, se atacaban unas a otras. Era Pan también un dios iracundo cuando se lo molestaba; afirma el escritor y mitógrafo Robert Graves que: “Era en general tranquilo y perezoso, nada le agradaba más que la siesta y se vengaba de quienes le perturbaban lanzando un fuerte y súbito grito desde un bosque o una gruta que les erizaba el cabello.” (1996:122).
Luego, durante la Alta Edad Media se le conoció como uno de los demonios meridianos, aquellos que acechaban al mediodía. Los monjes eremitas notaron que perdían sus fuerzas durante ese momento del día, dado que les era imposible continuar orando y llevando a cabo sus prácticas habituales; embargados en la pereza y el sopor, se creían poseídos por el demonio.
Las concepciones griega y medieval exponen dos cuestiones que subyacen en la raíz del miedo. Por un lado, el espanto no necesita de paisajes lúgubres para su propagación, ya que también puede sencillamente hacerlo a plena luz del día. O más aún, si la humanidad existe en los puntos medios, los extremos son siniestros. Así, tanto la oscuridad plena, como el cenit de la claridad en la exacerbación de la luz son igualmente espantosos. No casualmente, el dios cristiano se presenta también como una luz enceguecedora que causa estupor.
Por otro lado, el pánico es una especie de daimon que se manifiesta también a través de otros sentimientos concomitantes como pueden ser la ira, y aun la desidia. Ambas expropian y arrebatan al individuo como de sí mismo al movilizar los fundamentos últimos de la existencia desde el fondo de un abismo que se hace presente en el momento del terror.
Recordemos que diversas civilizaciones antiguas, tanto occidentales como orientales, hablan de la tremenda ira deorum, literalmente la ira de los dioses, uno de los atributos más esenciales de lo divino, que se descarga en la humanidad como espanto.
Así, la naturaleza de lo divino no precisa salirse del abismo para existir, sino que antes bien arrastra, por medio del pavor, a la humanidad entera hacia éste.
Hacia 1757, el filósofo Edmund Burke escribe un tratado sobre las ideas de lo sublime y lo bello, considerado antecedente de la estética kantiana. En esta obra, Burke analiza que lo sublime se halla indisolublemente ligado al horror; más precisamente a aquel provocado, en nuestra mente, por las ideas de eternidad e infinitud. Por lo cual, lo terrorífico está íntimamente relacionado con lo que se halla allende los sentidos, esto es, con lo devocional y religioso.
En 1917 el teólogo y filósofo de la religión Rudolf Otto, publica Lo santo, lo racional y lo irracional en la idea de Dios, donde se define el concepto de lo santo a partir del vocablo “numinoso”.
Lo numinoso es concebido como Mysterium tremendum que según Otto “Puede llevar a la embriaguez, al arrobo, al éxtasis. Se presenta en formas feroces y demoníacas. Puede hundir al alma en horrores y espantos casi brujescos.” (1996: 14).
Dos años más tarde, en 1919, Sigmund Freud escribe Lo ominoso, en este texto, lo siniestro se emparienta con la angustia de castración.
La familiaridad de lo cotidiano recubre como una cáscara aquello que debe permanecer oculto; pero que, en determinadas circunstancias, se expone, surgiendo así lo siniestro.
En nuestros días, aquel terror pánico que sobreviene al concebir el fondo de las cosas deviene patología psicológica. Y, efectivamente, esa repentina ascensión de la existencia desnuda es inmediatamente reconocida por aquellos que sufrieron de ataques de pánico. El pánico se vuelve distintivo de nuestra época, ya que en la actualidad no es concebido solamente como una patología entre otras, sino como el mal por antonomasia de nuestra era.
Más allá de las explicaciones psicológicas, psiquiátricas y/o neurocientíficas, un inefable terror puede siempre reaparecer desde intersticios aún no colonizados por el saber moderno. El espanto , un documental argentino con tintes de mockumentary, da cuenta de ello.
En un pueblito del interior llamado El dorado, los habitantes con poca confianza y acceso a la medicina occidental, recurren a diversas prácticas curanderiles.
Uno de los males más terribles es, previsiblemente, el espanto. Sólo uno de los pobladores, un hombre misterioso que habita en las afueras del pueblo, proclama poder curarlo.
Pero ¿Qué es el espanto? ¿Miedo extremo que hiela la sangre y paraliza el cuerpo? ¿Depresión y hundimiento en la desidia? ¿Repetición compulsiva de una experiencia traumática? La película no lo responde y ninguna de estas opciones puede definir cabalmente el espanto, en mayor medida porque cada una de ellas ya lo presuponen.
A medida que se acrecienta el misterio, también el horror, y cuando la fachada del mundo familiar se derrumba, todo resto de humanidad puede colapsar sumida en los temblores y estertores incontrolables del espanto. Este insondable temor demuestra que sigue habiendo algo en el objeto, ya sea inherente a sí mismo o proyectado por fantasías inconscientes, que se rebela con toda potencia a la actual cosificación y mercantilización absoluta.
Bibliografía
AA. VV. (1967). Diccionario manual griego clásico-español, Barcelona, Vox.
AA. VV. (2003). Vox Diccionario ilustrado latino, Barcelona, Editorial Spes.
Burke, Edmund. (1987). Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y lo bello, Madrid, Tecnos.
Freud, Sigmund. (1976) “Lo Ominoso” en Obras completas 17, Buenos Aires, Amorrortu.
Robert Graves. (1996). Los mitos griegos I, Buenos Aires, Alianza.
Otto, Rudolf. (1996). Lo santo, lo racional y lo irracional en la idea de Dios, Madrid, Alianza.
 Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.
Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.
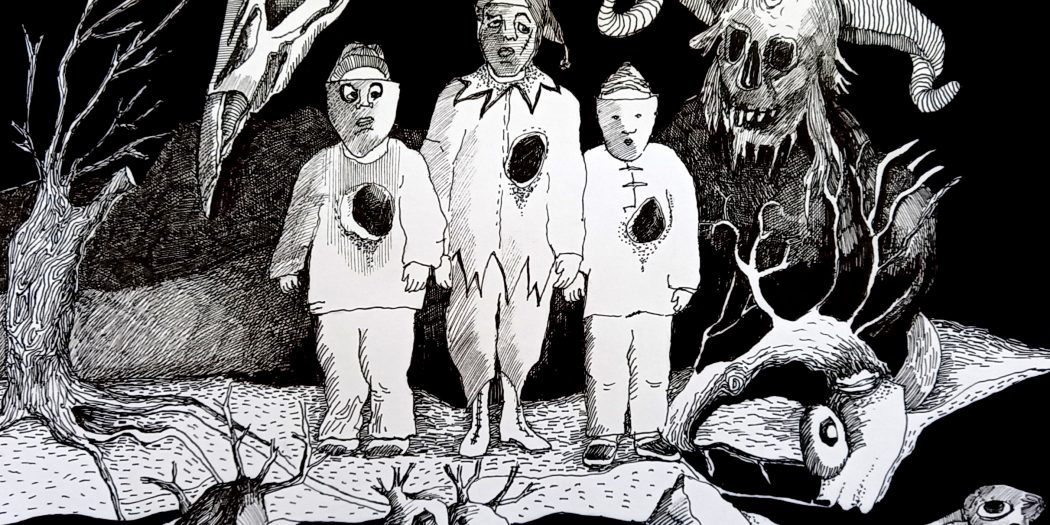

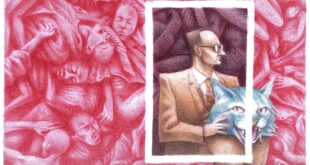
Me impresionó especialmente este punto de vista: «Así, la naturaleza de lo divino no precisa salirse del abismo para existir, sino que antes bien arrastra, por medio del pavor, a la humanidad entera hacia éste» y la analogía que hace con los ataques de pánico: «esa repentina ascensión de la existencia desnuda…»
Perdón, esto no es para comentar, pero es que no encuentro otra forma de hacérselos llegar. Y va dirigido más al corrector/a que a la autora:
En «el espanto es quizás uno de los sentimientos que más fuertemente nos siguen interpelando aun en las sociedades modernas», aún lleva acento pues reemplaza a todavía.
En «El sentimiento es conocido, acaece un fenómeno misterioso. Éste, al ser impasible de ser captado por mecanismos racionales…» Éste no es necesario escribirlo con tilde (desde 2010, ni siquiera ante una posible ambigüedad)
Y -entiendo- un simple error de tipeo, pero que le hace a uno detener la lectura (porque resulta otra palabra con sentido, aunque aplicable siempre a una persona) cuando dice lo de «impasible» por «imposible».
¡Ah!, y acabo de conocer la revista, ¡muy buena, ches!
Y la última (y no jodo más):
«Espanto» (el gato de color marrón verdoso y corbata negra de «Don Gato y su pandilla») se llama «Spook» en la serie original; de modo que el significado del nombre en inglés (espectro, fantasma) viene a ser una especie de «causa» de su (casi siempre mala) traducción al español… Espanto (como consecuencia de aquel espectro) Emoji de gato sonriendo de costado.-
I like a look of Agony,
Because I know it’s true—
Men do not sham Convulsion,
Nor simulate a Throe—
The Eyes glaze once—and that is Death—
Impossible to feign
The Beads upon the Forehead
By homely Anguish strung.
Emily Dickinson