Breve repaso de estilos que se desarrollaron en el territorio de la violencia: Echeverría, Alejandra Pizarnik, Sarmiento, Saer, Osvaldo Lamborghini y un sentido sádico del oficio.
Digamos, aunque sea por el solo hecho de discurrir, que Echeverría se abstuvo de publicar “El matadero” por pudor dieciochesco. Si, como dijo David Viñas, la violación del unitario funda la literatura argentina, puede agregarse que la literatura argentina inició, entonces, con una elipsis, con un relato publicado a destiempo, con la falta de un objeto. O, dicho de otro modo, que esa literatura comenzó con una represión, con el ocultamiento temporal de una fantasía erótica –o si se quiere pornográfica–, con un gesto de recato que el tiempo y un amigo frustraron.
La ocurrencia no es gratuita. El estilo de Echeverría recuerda, por momentos, al de Sade. Las carnes que revientan, no se sabe si de placer o de dolor, la sangre y el barro, la homosexualidad latente que hay en las acciones de los hombres viriles del matadero y ese unitario afeminado que hace las veces de damisela en apuros –de damisela valiente pero damisela al fin– construyen un imaginario que todavía, en los tiempos de Echeverría –y aun en los tiempos venideros– permanecía no-dicho, incómodo, agazapado.
En 1871 Gutiérrez publicó “El matadero” a pesar de esas inconsistencias, de esos deseos, de esa vergüenza que el propio autor, Echeverría, reconocía –según nuestra hipótesis– en su relato supuestamente denuncialista, supuestamente crítico y húmedo, mojado por donde se lo vea. Desde el río que se desmadra hasta la saliva que derrama la boca cachonda del unitario en el último suspiro, durante la lectura, asistimos a un espectáculo de carne y de líquido, que no sólo cuesta aceptar, todavía hoy, en los cuerpos ajenos, sino, y más bien, en uno mismo y, sobre todo, en la escritura donde decanta todo eso que con tanto esfuerzo y tanta farsa negamos. En pocas palabras: hay una verdad de “El matadero” que no debe decirse. Y es que, a veces, queremos hacernos coger, furiosamente, por el enemigo.
Saer escribe un tratado, que él mismo llama imaginario, de la Argentina y recala continuamente en lugares comunes de los que le cuesta muchísimo salir. Como analista político, es un demócrata-progresista; como crítico literario, es un divulgador; como sociólogo, es mediocre. Las mejores páginas del libro son las narrativas: un viaje en taxi durante una tormenta; las peripecias de Pedro de Mendoza y otros viajeros foráneos; algunas descripciones del paisaje santafesino; consideraciones sobre la forma serial de la realidad. Pero son apenas perlitas de esa otra literatura que es la suya insertadas en un marasmo de reflexiones muy precarias y deshilachadas, hechas por encargo. Si El río sin orillas puede atribuirse a Saer con justicia, es solo por esas pocas y buenas líneas que, entre parrafadas de historia pedagógica de la Argentina, nos hablan de la materia y de la bruma, de la imposibilidad de llevar adelante el libro malo que paradójicamente las contiene.
La anécdota es conocida. Alejandra Pizarnik se suicida y envía o hace enviar, dos días más tarde, unas fotos eróticas a Julio Cortázar. El sexo se realiza, casi de manera imposible, después de la muerte. El gesto de Pizarnik es violento, vengativo, melancólico, desesperado, gratuito, un poco incomprensible. No se sabe qué quiso decirle a Cortázar. Tal vez solo quisiera hacer daño, dejar una marca, grabarse en la memoria a pesar del olvido que, poco a poco, sigue a la muerte. Me interesa más bien poco si esta violencia es legítima o ilegítima, indultable, morbosa, injusta. Logra su cometido: se instala en el imaginario popular y se integra como un capítulo aparte, ya no en su biografía, sino en la de Cortázar. Será que el mal y solo el mal nos permite quedar fijos en una parcela del tiempo, herir la realidad y alojarnos en esa herida, tal vez para siempre. O será que el mal es un raro impulso, un deseo de romper y de ser descubierto, algo así como un juego de las escondidas en el que ganar es lo mismo que perder. Cuando Alejandra Pizarnik escribió La condesa sangrienta, cuando decidió enviar el registro de su cuerpo desnudo a Cortázar, ¿en qué clase de juego, o de literatura, estaba pensando?
El libro se produce como disidencia política y ficción geográfica en Chile, pero cuando ingresa en el canon argentino, se consolida como verdad de la pampa. Sin embargo, y creo en esto, Facundo no habría alcanzado jamás este segundo lugar, central y canónico, sin haber ocupado antes el primero. Piglia dice que “la escritura de Sarmiento tiende a ser exhaustiva, no quiere dejar residuos”. Tiene razón: para un mundo material desconocido, Sarmiento establece un orden imaginario que luego se volverá, incluso, orden político. Pero ese orden imaginario hubiera sido inconcebible dentro de la Argentina. La distancia es la condición de posibilidad de toda obra literaria que tenga algún interés.
El pacifismo no es más que el culto del miedo. La vida misma es un estado de fuerza. Ha sonado otra vez, para bien del mundo, la hora de la espada. Estas tres frases son de ese famoso discurso de Lugones. El año es 1924 y después el texto se difunde y se difunde. En 1930 sucede el golpe, pero un poco antes, en 1921 y muy lejos, Walter Benjamin escribe “Para una crítica de la violencia”. Dice que la violencia es el orden del mundo, la materia política, su imagen histórica y ubica la paz en la zona del mito. Asegura que debe existir algo así como una violencia pura, verdaderamente revolucionaria, pero que no hay manera de reconocerla, puesto que la pura violencia, la radical, la que nos hará libres, tiene que parecerse mucho a la cólera de un dios, a la locura, a un elemento fantástico. Lugones y Benjamin tienen en común la heterodoxia y el desprecio del pacifismo. Los dos se enfrentan a la violencia y descubren que ella es la realidad y, a la vez, el único medio para modificarla. El primero apuesta a los valores de Ayacucho, a los hombres de la patria, a la gloria del ejército argentino. El segundo, que descree de naciones y soldados por igual, solo se anima a depositar una vaga esperanza en la revolución socialista. Ni la utopía militar ni la marxista se producen finalmente; más bien y por el contrario, esos ideales se precarizan y se ensucian. Pero, el uno con cianuro y el otro con morfina, realizan lo que es siempre un imposible, siempre una utopía, en el propio cuerpo. Acaso las historias de Benjamin y de Lugones sean en el fondo una sola y la misma. Acaso no, aunque mi lectura los hermane, forzosamente, en esa extraña dignidad de la lucha, la soledad y el suicidio. Después de todo, Benjamin se mata para no ser asesinado y Lugones -supuestamente- se mata por una mujer.
Hay un libro de Osvaldo Lamborghini sobre la mesa. Como objeto, es la compilación de una obra poética en el orden de lo material: un libro rosado, visualmente atractivo, donde se distribuyen plásticamente los versos según lo oportunamente previsto por el autor y según lo que decidió, más tarde, su curador, César Aira. Uno abre el libro, o más bien lo abro yo, y la reacción inmediata es de rechazo: la risa, una leve sensación de asco, la sospecha de un engaño y, finalmente, la tentación de abandonar, de una vez y para siempre, la poesía de Osvaldo Lamborghini. Uno, o más bien yo, se ve compelido a dejar el volumen sobre la mesa, cuando no a arrojarlo, y permanecer satisfecho con el conocimiento vago y superficial de una serie de procedimientos y de una serie de temas situados en la historia de la literatura: el discurso político, la corporalidad, el escándalo sexual, el automatismo, la violencia verbal y esa unidad contradictoria de los vocabularios de la gauchesca, el psicoanálisis y el lunfardo. Pero hay, también, otra tentación que obstruye o dificulta la fuga. Hay un deseo extraño de seguir ahí leyendo. Y ese deseo puede ser lo bastante intenso, en algunos, como para sobreponerse y continuar con el libro, saltando, respondiendo a los embates de la lectura con la sencillez de un mecanismo aleatorio: el de ir de un lado a otro, de una página en otra, descartando a un tiempo completud y progresión. Ese goce oblicuo, que ora es búsqueda de un verso gracioso, ora persecución de un significado que hilvane los poemas, ora el más sincero aburrimiento, se condensa, con el paso de las horas y de los días, en un modo-otro de leer y en algo que, sin duda, también merece el nombre de experiencia estética. Lo que es objeto de disfrute se agota y después repele. Pero lo que en un principio repele, nunca se agota. Florece como todas las cosas podridas. Y en un rincón de la biblioteca, o sobre la mesa desolada, siempre hay algún libro que, habiendo sido despreciado, nos espera en silencio, si no para que lo leamos, al menos para que lo ojeemos, para que refinemos y demos sentido a ese sentimiento inicial de asco que en el pasado nos alejó y ahora, quién sabe por qué, nos obliga a volver.
 Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.
Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.
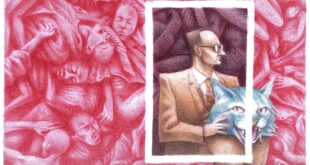
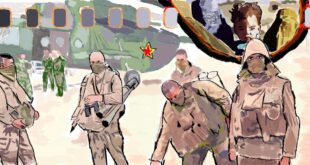


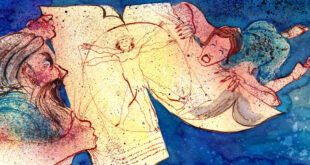
Excelente artículo, gracias
Muy buena descripción del juego entre eros y tanatos en relaciones y obras. Como bien describe el autor: ese instante en que puede producirse la entrega subjetiva al enemigo.