Nota sobre Ricardo Piglia, la teoría del complot y las sucesiones literarias. Escribe Roberto Lepori, ilustra Mariano Lucano.
En septiembre de 2013, la TV Pública argentina y la Biblioteca Nacional ponían a consideración del gran público cuatro clases -charlas, conferencias- reunidas bajo el suculento título Borges, por Piglia. Un año antes, en ese mismo canal, Piglia había debutado con una apuesta genérica, Escenas de la novela argentina. Las series compartían el formato: frecuencia semanal; exposición de voz única durante más o menos media hora; público cautivo con licencia para preguntar; improvisado living e invitados a los que Piglia, abandonado el estrado, les abría el juego, les hacía guiños, les sugería tal piedra o pastito.
La emisión ´día de la primavera´ de 2013, dedicada a “La biblioteca y el lector en Borges”, reunió en ese ring dialéctico a Ricardo, a Mario Ortiz y a Luis Sagasti, letrados oriundos de la mal afamada Bahía Blanca. Transcurridas las evocaciones de rigor –´comencé a leer al Viejo Sabio allá y acullá cuando tenía…´-, sonrisa a media asta, enfila Piglia hacia la cuestión del complot, de la conspiración, de la conjura que el cincuentón Sagasti había injertado al inicio de su novela Bellas Artes [2011]. Contra toda previsión y pizarra, el bahiense desestima el centro, sale de la zona pintada, reclama cortina, pivotea y, repentino texano a las órdenes de un inmaterial viejo Pop, lanza encimado por la marca.
R.P.: Hay un comienzo en el libro de Luis que me encantó sobre la cuestión del complot y de la conspiración. Entonces, quería una observación sobre eso, si alguna vez lo pensaste en relación a Borges.
L.S.: En verdad, quiero decir antes que el complot existe, que los complots existen, que las conspiraciones existen… lo cual no quiere decir que funcionen…
P: Claro…
L.S: Nosotros, por ahí, nos complotamos para dominar la literatura argentina y por ahora no funciona…
R.P.: ¡Yo no participo de ese complot…!
L.S.: Pero el complot está…
R.P: Sí…
L.S.: Y uno puede complotarse para eso… Lo interesante en Borges y en la conspiración… es que uno pareciera, sin saber, ser partícipe de esos complots al, digamos, ejercer cierto tipo de actos… [Borges, por Piglia #3 – 21.09.2013 ]
Piglia intuye la filosa jugada y reacciona como un psicótico rupestre. Entiende literalmente y se brota. Repasemos la secuencia. El consagrado le tira una soga al menos transitado y en pantalla le habla de su libro. Sagasti, en lugar de seguir la senda de cómo ve él lo que había hecho Borges con el complot y blabla, borra lo particular de la pregunta, reflexiona sobre la existencia general de las conspiraciones e inventa un ´nosotros´ que, por supuesto, a Piglia lo desespera. Su cruce ´Yo no participo de ese complot´, en todo caso, significa: ´¿Cómo se te ocurre siquiera sugerir eso? Oh, Luis, traidor. Vos, que sabés que conspiración, complot y trama secreta van de la mano, venís y frente a este público impávido decís lo que no hay que decir, porque Luis, a ver, el complot no resiste el chiste, ni la ironía, ni la velada confidencia; y además armás un nosotros inverosímil´.
El medido espanto de Piglia es pura lógica. Decir todo es antierótico. Conspirar y seducir van juntos. El pacto de amor funciona hacia el interior del grupo. Eso es lo que se prometen: incluir a otros sin explicitarlos y usarlos como trampolín para un objetivo superior. Piglia apenas si llega a reconocer que las conspiraciones existen pero los que complotan son aquellos, los otros. Chancho rengo, que le dicen.
Están también la máscara y el pudor. En una entrevista de ese mismo 2013, se le queja a Martín Kohan: “En Argentina los escritores siempre se están levantando minas, les va fenómeno, son unos vivos increíbles y siempre están escribiendo libros extraordinarios. Es un poco patético para mí. Patético el personaje que dice eso, no el que lo hace, el personaje que anda exhibiendo esa situación me parece un poco ridículo.” Mejor hacerse el sota.
Piglia es el último gran conspirador de la literatura argentina, tal vez hispanoamericana, y es bastante probable que esa virtud críptica explique que haya abandonado este mundo con el sayo de ser uno de los más grandes y uno de los mejores de la región en el último tiempo. No quiere decir, porque casi nunca quiere eso decir que sea e-fec-ti-va-men-te el mejor escritor, ni nada. Supo abrirse camino, mejorando lo propio, ordenando y volviendo inocuo –o fértil para sí mismo- lo ajeno. Supo dónde iba, qué pieza mover.
Con Borges, el más incómodo, tomó dos atajos. Hizo que cumpliera su místico ensueño de viajero del tiempo, y lo envió al siglo XIX a clausurar la literatura argentina parida de la gauchesca. Ese movimiento sucede en Respiración artificial [1980], al tiempo que confina a Roberto Arlt a las primeras décadas del siglo XX. Dice su sosias Emilio, con una bala para dos pájaros: “Con la muerte de Arlt… ahí se termina la literatura moderna argentina, lo que sigue es un páramo sombrío… ¿Y Borges? Borges, dijo Renzi, es un escritor del siglo XIX. El mejor escritor argentino del siglo XIX.” En las clases de la TV Pública, vistas en conjunto, el cerco es otro. Restringe lo mejor de la producción borgeana a los años cuarenta –Ficciones, El Aleph– y le concede algo de magia hasta Otras inquisiciones [1952]. Después queda ciego y, según Piglia, Borges decae.
Cualquier lector mediano del viejo gurú sabe que en los años setenta –para nombrar solo dos- Georgie da algunos de sus mejores libros de cuentos, Informe de Brodie [1970] y El libro de arena [1975]. ¿Por qué Piglia ningunea estos libracos? No tengo ninguna certeza, solo sé que hacia fines de los sesenta él mismo comienza a publicar. Jaulario e Invasión son del 67. Nada mejor que despejar el sendero y enviar al tótem unas décadas atrás, lo más cerca posible del abismo finisecular donde quedó Arlt. (Al público presente en sus clases, Piglia le comenta que la maniobra temporal de Renzi –Borges es del siglo XIX– fue un ´chiste´ con el objetivo de remarcar la importancia de Robertito. Por supuesto.)
El libro de arena –trece relatos más un epílogo- incluye un gran cuento de Georgie, “El Congreso”. Digo ´gran´ porque es un relato muy extenso, tan extenso que –con otros- soy de los que creen que esa es la novela que Borges nunca escribió. Aunque también lo creo porque él mismo lo dijo. Borges escribe “El Congreso” desde por lo menos 1945 cuando anuncia que está preparando para el remoto y problemático futuro, un cuento largo o una novela breve, que conciliará (no puedo ser más explícito ahora, aclara) los hábitos de Whitman con los de Kafka. Décadas después, en 1971, lo publica como si fuera una novela corta, una separata que ve la luz gracias a ´El Archibrazo Editor´. Luego lo intercala en el volumen de 1975, al lado de “Utopía de un hombre que está cansado”, fina ciencia ficción que delinea el programa político futurista borgeano. ¿Decadencia?
“El Congreso” resume el entramado vernáculo de la literatura y sus conspiraciones, con referencias a la mismísima obra de Borges plagada de complots, a los conciliábulos de la década del veinte con Macedonio, Marechal, los Dabove, Scalabrini y otros queriendo dominar el mundo desde una mesa de café; retoma el espíritu sectario de Los siete locos de Arlt; juega un poco a la ficción científica; añade gramos de paranoia de un narrador nada fiable que alcanza a registrar frases memorables que anticipan, con sesgo apocalíptico, el cíclico fin del mundo. Una de las líneas más bella es sin dudas: “Cada tantos siglos hay que quemar la Biblioteca de Alejandría.”
Quemar no es quemar. Es reordenar, revolver, enquilombar para reinar, digamos. Es lo que hace Piglia. Minimiza –quema- los cuentos del viejo Borges, incluyendo “El Congreso”; dice que después de Arlt viene un páramo; lee y relee a Macedonio hasta que su interpretación se convierte en la condición de legibilidad del maestro. Si Ricardito envía a Borges al siglo en el que nació, al maestro Macedonio Fernández lo raja al XXI. En realidad, Piglia dice que ´el siglo XXI será macedoniano´. Acaso nadie tan macedoniano como él mismo, que se inventó una máquina macedoniana de hacer literatura.
En una década, Piglia sienta erráticas pero efectivas bases teóricas. “La ficción paranoica” [1991] y “Teoría del complot” [2001], una clase y una conferencia. La ficción paranoica combina rasgos del policial, del fantástico, de la ciencia ficción, puestos en diálogo con lo social, y se caracteriza, según Piglia, por una conciencia escindida que narra: una parte encierra la amenaza, el enemigo, el complot, la conspiración; la otra instala el delirio interpretativo, la idea de un mensaje cifrado que me está dirigido. El complot, por su parte, es una ficción potencial, una intriga, una trama que circula y que permite indagar prácticas alternativas de construcción de realidades, descifrando ciertos modos de funcionar de la política. Los autores que, para Piglia, trabajaron ese registro son Arlt, Borges, Macedonio, Marechal, Lugones, Laiseca. Y es preciso, recursivamente, añadirlo a él mismo.
A partir de esa base teórica, afirmo con total arbitrariedad, Piglia enhebra ´su estrategia´. Lee en detalle a los conspiradores locales, devela y explicita sus mecanismos, bendice y también exorciza, trabaja como un terrorista literario aislado, como un lobo solitario.
Piglia trabaja solo -aunque apele a necesarias alianzas parciales- porque sabe de las traiciones. Sus maestros se lo enseñaron. Borges y Macedonio conspiraron juntos. El primero, sin embargo, se quedó con el premio de lo que había inventado el anarco-abogado. Entre los papeles inéditos de Borges, conocidos tiempo atrás, aparece una breve misiva que le envió Macedonio, situación extraña si consideramos que ´Borges, que tiraba papeles y manuscritos, conservó hasta el final de su vida esta nota premonitoria´, comenta un archivista acerca de una esquela que dice: “Nadie cree en mí excepto vos [Borges]. Trata de creerme también cuando te digo que tu estilo es el más ardiente que he conocido y que serás escritor universal… Desde que me sorprendiste con tu fe en mí, que nadie la ha tenido… acaricio una esperanza nueva y muy querida para mí, muy necesitada en mi situación general. Creo que me harás conocer y triunfar quizá. Cree lo que te digo: no seas así amargo y negador contigo mismo y con mi fe en vos.” Borges cumple. Macedonio triunfa aunque como un genio de la oralidad –´qué gran conversador´, machaca Georgie. La perfección en la escritura hermética, y en las tramas barrocas, se las guarda para sí.
Orfebres de una ciencia ficción heterodoxa, ambos eran herejes, es decir, gnósticos. Así lo entendió el crítico estadounidense Harold Bloom quien, en el final de Presagios del milenio [1996], menciona a Museo de la novela de la Eterna y desliza que su autor Macedonio es el legendario (pero bastante real) mentor gnóstico de Borges, el más bromista entre los gnósticos de todos los tiempos.
Bloom, adepto que identifica entre la selva de la lejanía a sus pares australes, construyó su teoría de las influencias literarias basándose en sus conocimientos de la cábala (meandro del gnosticismo). Harold propone que la tradición literaria es una constante guerra entre el poeta fuerte, o establecido, y el poeta efebo, nuevo. El efebo no ataca directamente a su maestro, negando su poder, sino eligiendo un poeta / escritor anterior al que sí considera el mejor, el más grande y al que consagra buscando debilitar al que reina. Si me permiten el tremendismo para que se entienda. Borges le roba a Macedonio su idea de literatura especulativa mezcla de ficción y ensayo, pero –como dije retomando a Piglia- lo reduce a la oralidad, enaltece la escritura de otros, Lugones, Groussac, quién sea, y se refugia a la sombra de esa tradición.
Cuando aparece en 1975, Cábala y crítica le otorga a Bloom reconocimiento académico, pero su fama recién se extiende cuando ese sustrato fermenta en El canon occidental [1994]. El irascible Harold, en ese discutido libro, confina a un lugar menor a Borges –al que de todas formas lee e interpreta con justeza (no así Beatriz Sarlo quien, por la misma época y en Estados Unidos, aborda a Borges en las orillas como un escritor ´agnóstico´, un absoluto horror intelectual). La jugada disolvente de Bloom es sencilla de explicar. De 1952 es el hiper-citado ensayo del cabalístico Borges, “Kafka y sus precursores”, que con la variante de mostrar aspectos bélicos aplacados, dice algo semejante a Bloom: el canon y la tradición se construyen en amores y odios retrospectivos. (Carlos Gamerro dice que Harold Bloom reconocía esa angustiante influencia de Borges.) En términos generales, la tradición se asemeja a un juego de espejos que reproduce la cosmología gnóstica centrada en una multitud de demiurgos y en un ´dios extraño y desconocido´. Al ser esa divinidad imposible de conocer, cada demiurgo intenta ocupar el sitial invistiéndose como ´dios´, mientras los otros le disputan el poder aduciendo que quien ocupa ese centro es apenas lo que es, un demiurgo menor, y que existe otro ser más poderoso detrás de él. La matriz gnóstica de pensamiento induce, es evidente, a la anarquía especulativa, a la paranoia, a la conspiración, al boicot constante.
Piglia aprendió algunos yeites de sus vernáculos amigos gnósticos y sugirió en “La novela polaca” [Formas breves, 2000] que “…toda verdadera tradición es clandestina y se construye retrospectivamente y tiene la forma de un complot.” Dije ´novela polaca´. Otro de los jueguitos de Piglia fue soplar y ayudar a entronizar un escritor extranjero como Witold Gombrowicz, al fin y al cabo, inofensivo para el panteón local, pero muy efectivo para derribar rivales de patios cercanos. Eso hace un conspirador heterodoxo.
La última novela de Piglia, El camino de Ida [2013], testamento literario y programático, deja pistas que permiten intuir toques anarco-gnósticos y que remarcan la impronta hereje de escritor-crítico-terrorista. A Kohan, en aquella entrevista promocional de 2013, además de quejarse por los patéticos escritores locales, Piglia le asegura que ´veía esa novela ligada a la revolución, a la clandestinidad, a la violencia política que acá habíamos vivido de manera diversa´. Lo que quiero e intento decir, algún día lo justificaré, es que en El camino de Ida, una ficción paranoica que se mete en el barro antisistema, Ricardo Piglia / Emilio Renzi abona la sospecha de que se ha puesto voluntariamente al servicio de Thomas Munk, máscara literaria de Theodore Kaczysnki, el Unabomber, revolucionario (¿o enfermo mental?), un extraño ejemplo del conspirador, del terrorista, del lobo solitario. Digo ´terrorista´ y ´conspirador´ refiriéndome a Piglia porque, como buen psicótico, lo entiendo literalmente y muy lejos de la edulcorada lectura institucionalizada de Antonio Jiménez Morato quien cree que “El terrorista Ricardo Piglia” [revista El pez banana, México, 2015] empeñó su vida en ´desestabilizar la sacrosanta casa de la literatura y sus géneros´.
Aun cuando no estén hablando de sus levantes, los obsecuentes del mundillo literario son ingenuos, pero también ridículos y patéticos.
 Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.
Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.
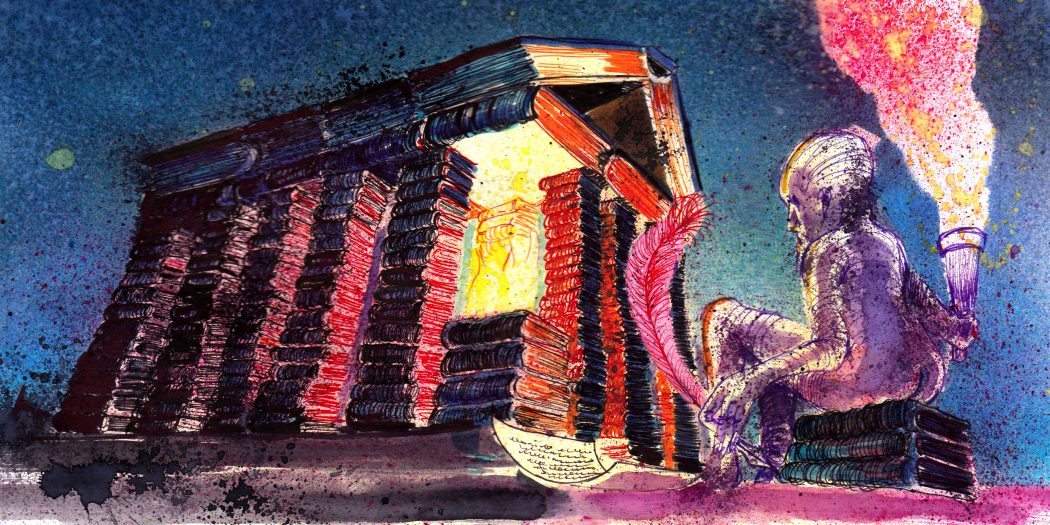


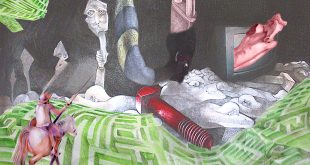


brillante analisis. donde podemos hallar el pensamiento sincero de piglia sobre borges, macedonio, arlt, la literatura
Muchas gracias por el comentario
Con Piglia y Saer o Aira o Di Benedetto o Silanes, pasa lo mismo que entre Dario S+20letras y Kant o Nietsche o mi amigo Benenatti.
Hola Raúl, tomé nota de cada uno de los cruces posibles que menciona incluyendo a su amigo. Todo es posible de reinterpretar si se tienen los datos justos. Cordial saludo
Excelente narrativa de una narrativa,me encantó.