Juan Agustín Otero recorre en esta nota a Franz Kafka en sus diferentes facetas: del Imperio a la risa, un viaje con sentido propio. Ilustra Mariano Lucano.
Kafka emperador
Se compara con Napoleón porque, como él, desprecia involuntariamente a los demás y desprecia también los rangos más bajos de una jerarquía: en un discurso ante la Corte de Erfurt, el emperador francés habla de sí mismo, en el pasado, como de un “mero teniente”, para luego corregirse y decir que “tenía el honor de ser un mero teniente”, sin convencimiento, casi con sorna, extendiendo los brazos frente al público. Kafka recupera la anécdota, sonríe y simpatiza con él: lo entiendo, dice, algo penetra en mí, dice.
La grandeza o la soberbia que destilan, después, las palabras de los Diarios, es la grandeza del que, reconociendo su miseria, reconoce a la vez una fuerza interior. Hay una energía contenida en el cuerpo flaco y la voz tímida, en la nariz recta, una necesidad de dominio y de desprecio, un poder ineficaz que Kafka ejecuta hasta el cansancio y donde agotará su vida, reiterando una y otra vez, que es incapaz de dar forma definitiva a una obra, que es incapaz de escribir, que es incapaz de hacer lo que, por justo título, debería hacer.
Y sin embargo seguirá burlándose, durante los años, de las novelas y los escritores de su época. Dirá que son malos y se ubicará, majestuoso como un gato enfermo, en la cornisa de algún edificio de Praga. Imagino a Kafka como ese emperador de Un mensaje imperial: un monarca ineficiente pero monarca al fin, un Napoleón lisiado que mira las cosas desde la cúpula desvencijada de alguna torre, arrastrando los pies descalzos por el suelo polvoriento.
Kafka en el teatro
Su amistad con Löwy y su deseo de Tschissik son su amor por el teatro. Infatigable, Kafka escribe en sus Diarios las impresiones de lo visto en escena: se detiene, con fruición, en los gestos casi imperceptibles de los ojos, en una boca que se estira, en un ademán grácil que parece dirigirse solamente a él, con suavidad. Lo mismo se advierte en América: cada personaje se configura a partir de una gestualidad.
El teatro complementa la habitación cerrada y densa, la expande o la dota, también, de un carácter escénico. Kafka escribe sobre el teatro y se queja de no reproducir, nunca, su percepción, su afecto, la belleza auténtica de las actuaciones en el escritorio. Se queja, más en general, de borrar la experiencia con su escritura: de no poder capturar la inmediatez de lo vivido, lo real, de hundirse en un mar de adjetivos, de signos negros que no implican nunca nada. Dice: no hay nada más alejado de la experiencia que la descripción de esa experiencia.
De modo que Kafka rompe y rompe los papeles del escritorio, exageradamente, dramático, levantando después los brazos hacia el techo, arrodillándose. El protagonista de América se habría salvado, igual a Kakfa, arrojando sus brazos hacia el cielo impostado del gran teatro de Oklahoma, pero la novela está inconclusa.
Kafka y Brod
En realidad, parece que fueran más amigos, que se reúnen a tomar cerveza y a charlar, en la noche, y a caminar bajo una luna imaginaria que se hace astillas. Pero solo escribe con Brod. Lo admira. Lo quiere. Lo critica. La amistad es franca y teme, a veces, imitarlo, porque, en verdad, está seguro de que lo que hace Brod es muy bueno y que hay una afinidad de carácter, de sensibilidad, que los une más allá de la voluntad.
Pero, al pasar los años, Brod va desapareciendo en los Diarios: no se sabe si lo que se perdió es la amistad o el respeto, si el matrimonio de Brod tuvo algo que ver con el asunto. En todo caso, la designación como albacea podría ser interpretada como una última y postrera reconciliación.
Un Kafka menor
No se repara tanto en la pulcritud de las descripciones, en el intento desesperado de comunicar una experiencia interior, en la detención con que trata de representar un espacio físico unido a la consciencia del narrador. El Kafka que narra minuciosamente cómo la luz blanda entra a su cuarto y se tiende sobre los objetos, plegándose, una y otra vez, o que valora la gestualidad de un rostro ante todas las cosas, o que desde un balcón imaginario se representa la monstruosa ciudad imaginaria de Nueva York, es decir, el Kafka de los relatos perceptivos de Contemplación o de La estación de Kalstad por ejemplo, es un Kafka menor.
Kafka y el cuerpo
Hay una tradición de escritores materiales, preocupados por la percepción de un mundo fugaz y, sin embargo, permanente de algún u otro modo en el recuerdo. Kafka se puede agregar, un tanto forzosamente, a esa tradición en la medida en que es un escritor del cuerpo y que es el cuerpo donde, precisamente, se reserva o se destruye la experiencia, donde los personajes de Kafka se debaten entre la memoria, como refugio, y el futuro, como cosa extraña y amenazadora.
La metamorfosis es un relato de flujos y reflujos, de heridas que se hacen en la endeble armadura de una cucaracha o de un cascarudo, de la agonía de un tipo que se descubre encerrado en un cuerpo a la vez propio y ajeno. Informe para una academia funciona como un reverso de La metamorfosis: es la crónica dolorosa de un simio que, contra su propio cuerpo y con mucho dolor, ha logrado transformarse en hombre. Si el primero es un relato de un cuerpo modificado por el accidente, el segundo es un relato de un cuerpo modificado por la voluntad. La vida de Kafka es un tercer relato sobre un escritor acabado por sus enfermedades, sobre una cabeza que con su escaso peso derrumba un cuerpo entero.
Parece que en los cuerpos kafkianos la experiencia se destroza y se descompone en espasmos de dolor animal: ningún significado del mundo se recupera, las cosas se mueven torpemente y después se rompen. Entre el pasado y el futuro, los personajes se desplazan como bestias arreadas por el presente. “Como a un perro” es la frase que, junto con el disparo, clausura la trama de El proceso.
La risa de Kafka
Al margen del desprecio y de la enfermedad, Kafka se ríe y se ríe. Y es la risa la que, a pesar de todo, sostiene a Kafka. En el acto de reírse, según creo, está contenida su potencia creadora. Kafka se derrumba materialmente por la imposibilidad práctica de tomarse el mundo en serio, pero ese derrumbe hace que su obra literaria se eleve y se multiplique. Pienso que la literatura, para Kafka, era un espacio donde sabía ubicar cosas contradictorias y ridículas, cosas de las que podía reírse: un amor que no es amor en Una mujercita, un amigo que no existió jamás en La condena, una muralla que no se sabe dónde está en La muralla china, un mensaje que nunca llegará pero que alguien espera en Un mensaje imperial, un Ulises que se salva por un medio pueril e ineficiente de un canto maléfico que los monstruos callan en El silencio de las sirenas, una puerta infranqueable hecha para que un solo hombre la franquee en Ante la ley, un par de tetas con ojos que asustan a un joven por las noches en un relato sin título de los Diarios y la lista podría extenderse todavía más.
La risa de Kafka, sin embargo, no es una risa alegre u optimista. Tampoco es una risa sarcástica. La risa que sobrevuela todos estos relatos, pienso más bien, es una risa arbitraria. Un sonido humano que no se sabe de dónde emerge ni por qué, una fuerza que surgida de la nada se apodera de una parcela de la realidad y la descompone. Como el lenguaje y como la literatura, la risa de Kafka existe sin razones para existir. En parte, porque no es capaz de tenerlas. Pero, en parte también, porque no la necesita.
 Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.
Revista Colofón Lo que pasa cuando ya pasó todo.


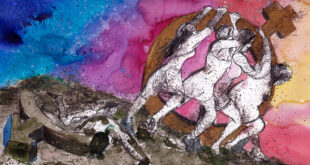


Disfruté de la lectura del artículo; buenas observaciones del escritor a partir de su obra (y, por lo tanto, de su vida). «Kafka y el cuerpo» me recordó este terrible relato:
Buitres
Erase un buitre que me picoteaba los pies. Ya había desgarrado los zapatos y las medias y ahora me picoteaba los pies. Siempre tiraba un picotazo, volaba en círculos inquietos alrededor y luego proseguía la obra.
Pasó un señor, nos miró un rato y me preguntó por qué toleraba yo al buitre.
–Estoy indefenso –le dije– vino y empezó a picotearme, yo lo quise espantar y hasta pensé torcerle el pescuezo, pero estos animales son muy fuertes y quería saltarme a la cara. Preferí sacrificar los pies: ahora están casi hechos pedazos.
– No se deje atormentar -dijo el señor-, un tiro y el buitre se acabó.
– ¿Le parece? -pregunté- ¿quiere encargarse del asunto?
–Encantado –dijo el señor– ; no tengo más que ir a casa a buscar el fusil, ¿Puede usted esperar media hora más?
–No sé –le respondí, y por un instante me quedé rígido de dolor; después añadí–: por favor, pruebe de todos modos.
–Bueno –dijo el señor– , voy a apurarme.
El buitre había escuchado tranquilamente nuestro diálogo y había dejado errar la mirada entre el señor y yo. Ahora vi que había comprendido todo: voló un poco, retrocedió para lograr el ímpetu necesario y como un atleta que arroja la jabalina encajó el pico en mi boca, profundamente. Al caer de espaldas sentí como una liberación; que en mi sangre, que colmaba todas las profundidades y que inundaba todas las riberas, el buitre irreparablemente se ahogaba.
Franz Kafka.
Fuente:
http://trianarts.com/buitres-franz-kafka/